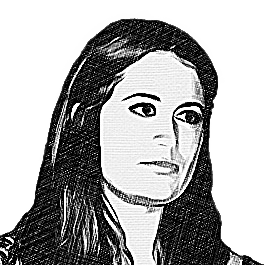Si hubiese sido un hobbit -esas criaturas tolkenianas tan longevas- hoy cumpliría 140 años. En su alma el Guadalquivir era afluente del Sena, o al revés, qué más da. Era poeta de los de mirar al sol más que a la luna, y a las señoritas más que a los atardeceres. También suspirar de vez en cuando, pero no con afectación romántica -eso nunca-, más bien con cierto disfrute de la melancolía más voluptuosa, y para dedicar luego media sonrisa al mundo, entre la compasión y el desprecio. De todo eso le curó su mujer a fuerza de rezar el rosario, cuando casi se estaba ahogando en el ajenjo. Su infancia, por supuesto, también son recuerdos del patio de Sevilla, hasta que su familia -folcloristas andaluces- vino a Madrid, a Claudio Coello, por cierto que algo tendrá esa calle que también la eligió Bécquer para rimar sus últimos versos, y Cela para escribir su primera novela.
Apenas terminó sus estudios en la Institución Libre de Enseñanza, y enseguida se lió con las noches y las faldas, tanto que su madre lo metió en un tren otra vez para Triana. Allá le esperaba, ya enamoradita, su prima Eulalia Cáceres, aunque era ella demasiado formal para el Manuel de entonces, alborotado, flamenco, sensual, que llenó la maleta con todo eso, puso también algo de las primaveras sevillanas, y acabó en París.
¡Ser poeta en el París de ese fin de siglo, mientras se cumplen veintitantos! Vivir realizando traducciones, compartir piso con Rubén Darío, tomar absenta con el último Oscar Wilde; firmar manifiestos simbolistas, hacer versos perfectos -como los de Adelfos- y escribir cuentos deliciosos -como Reconciliación-; amar muchísimo durante un par de semanas y olvidarse luego, brindar a litros por Verlaine; ser casi un personaje de Murger y, en fin, vivir mucho y matarse un poco, pero si hay que elegir la forma de perderse, no es mala esa bohemia finisecular, parnasiana y parisién.
Regresó a Madrid, a las tertulias y también a las noches. Publicó Alma y se coronó como poeta casi a la vez que lo hacía su hermano Antonio. También aplaudieron mucho lo que escribieron a medias, pero empezaban a dolerle los vacíos, y volvió entonces a la novia familiar y sevillana, a Eulalia, y se casó con ella para curarse de París, porque si no París lo mata.
Como tantos, le sonrió a la República y se desengañó bien pronto. En el 34 le echaron -por derechista- del periódico liberal en el que colaboraba. Cosas de Eulalia, probablemente. También fue idea de su mujer acudir a Burgos en julio del 36, para visitar a un familiar suyo, y allí estaban cuando sonaron los primeros balazos de la guerra. Manuel escribió un par de sonetos que ensalzaban a Franco y a José Antonio, sin sospechar que estaba firmando su marginación cultural por tan gravísimo pecado. Es archiconocida, pero inevitable, la anécdota de Borges al llegar a Madrid en los setenta y ser preguntado por Antonio Machado. “No sabía que Manuel tuviera un hermano”, respondió el argentino, protestando así, muy a su manera, por el cerco de silencio de la cultura zurda, tan aficionada a la imposición y al típex.
Pero entonces, en mitad de una guerra, Manuel se preocupaba de otra posteridad muy distinta. Rezaba el rosario todos los días, olvidando que fue el apóstol de Montmartre. Todavía volvió a Francia para enterrar a su hermano, y al llegar tuvo que darle tierra también a su madre. Él viviría diez años más, y cuando al fin Eulalia se quedó viuda ingresó en un convento de Barcelona. Es una vida novelesca la de ella: salvar el alma de un poeta y terminar monja de clausura.