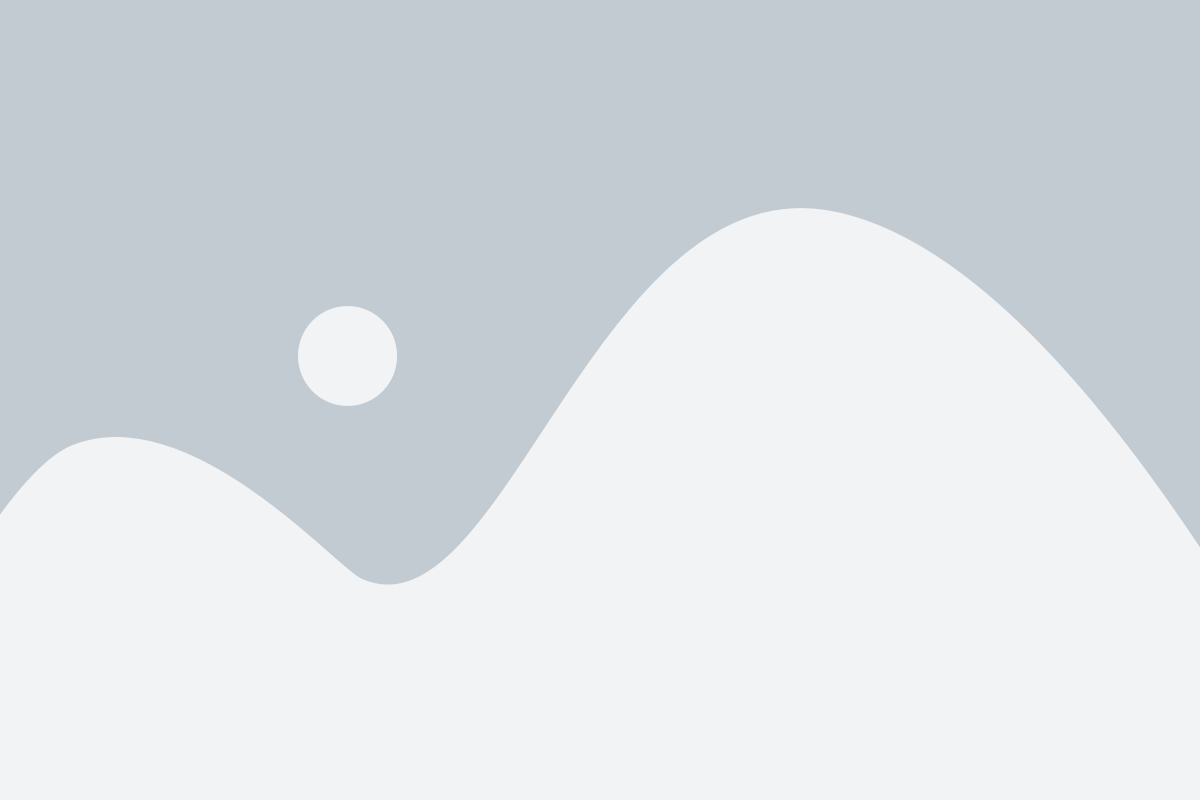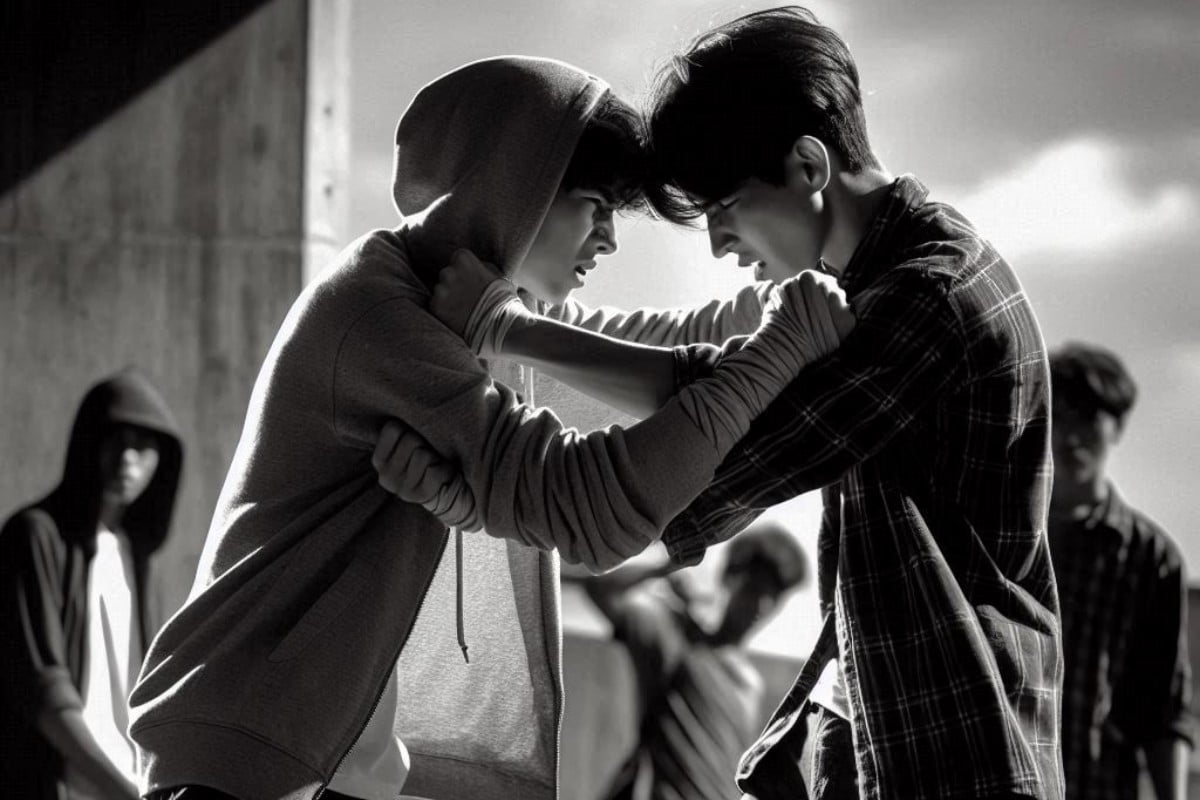Sobre nuestra República y Guerra Civil, como se sabe, se ha escrito mucho (muchísimo) y no tiene visos de que el interés académico, político y, sobre todo, el interés de los lectores vaya a decaer; menos aún en estos tiempos en que una parte de las élites políticas del país pretende legislar el debate historiográfico y deslindar los campos de batalla políticos utilizando imaginarias alineaciones relacionadas con 1936. Todo ello pese a que, en cierto modo, andamos en un bucle en el que la historiografía autoproclamada ortodoxa publica una y otra vez el mismo libro, insistiendo machaconamente en la misma tesis, despreciando con frecuencia todas las nuevas líneas de investigación o reinterpretaciones que traen los nuevos tiempos con el epíteto tan oscuro de «revisionismo», que nos suena a negadores del Holocausto o a enemigos internos de la revolución.
Por explicarnos mejor: los autoproclamados ortodoxos son todos aquellos historiadores que analizan nuestra crisis de los años treinta y la dictadura desde un prisma que podríamos llamar «progresista» y que no admite apenas cuestionamientos a la labor política de la izquierda, ya sea en la paz o en la guerra (pero sí en el exilio, por motivos que son obvios); por su parte, los «revisionistas» son (para los ortodoxos)… todos los demás: desde polemistas militantes que hace tiempo publican solamente panfletos (ya sea en su acepción clásica o en la peyorativa), como Pío Moa, hasta muy a menudo académicos profesionales y prestigiosos que se separan (a veces sólo unos milímetros) de los presupuestos de los «ortodoxos», como Manuel Álvarez Tardío, Fernando del Rey Reguillo, Gabrielle Ranzato, Roberto Villa o Julius Ruiz, entre otros. Algunos historiadores, con suma habilidad o fortuna, han conseguido evadirse de ser clasificados en un grupo o en otro, especializándose en temas o investigaciones donde hay cierto consenso o en temas que permiten un amplio debate o investigación sin que ninguno de los tótems de los «ortodoxos» sean puestos en duda. Dicho sea de paso, la mayoría de la literatura académica relevante de la última década y media pertenece a estos dos últimos grupos, al menos en todos los asuntos relevantes exceptuando la represión franquista. La era dorada de la historiografía «ortodoxa» fueron los ochenta y noventa, cuando sí aportaron nuevos paradigmas e investigaciones valiosas; pero extrañamente, pese al impulso de las leyes de Memoria y su hegemonía en medios, su producción en los últimos años ha sido modesta.
Una parte de las élites políticas del país pretende legislar el debate historiográfico y deslindar los campos de batalla políticos utilizando imaginarias alineaciones relacionadas con 1936
No es el caso de Ángel Viñas, pope supremo de la historiografía ortodoxa, autor extraordinariamente prolífico (lo que genera no pocas bromas entre los muy cafeteros), hábil investigador de archivo, poseedor de una prosa excelente, heredera de Tuñón de Lara, y comisario político cruel e infatigable (es autor, entre otros, del bochornoso informe gubernamental que quiere prohibir que se homenajee al inventor Juan de la Cierva con un aeropuerto en su Murcia natal). Aunque Viñas es citado a menudo como experto en la II República —época de la que no ha publicado absolutamente nada o casi nada, exceptuando algún análisis de relaciones exteriores, y donde es más bien un analista de brocha gorda, muy inferior a muchos de sus compañeros «ortodoxos»— su verdadero campo de expertise es la financiación de ambos bandos durante la guerra, las relaciones internacionales de los contendientes y las cuitas internas del ejército. En estos campos ha publicado obras muy valiosas pese a su carácter virulentamente militante (suele dedicar un porcentaje elevado de sus libros a ironías baratas o insultos a otros colegas); sin embargo, en los últimos tiempos y con el incremento de la intensidad de su militancia, Viñas tiende a elucubrar en exceso y a proponer hipótesis con muy poca base o difícilmente demostrables que se ajustan a su particular visión de la guerra civil y, sobre todo, a su particular visión de las dicotomías políticas, pasadas o presentes, de España.
Ya lo hizo con El Primer asesinato de Franco: la muerte del general Balmes y el inicio de la sublevación (Barcelona, Crítica, 2018), donde concluye que Franco ordenó el asesinato del General Balmes (muerto en un extraño accidente antes del golpe militar) por ser este contrario a la sublevación y para poder trasladarse luego a Las Palmas. Viñas llega a esa conclusión en base a evidencias circunstanciales y a una revisión algo fantasiosa de la autopsia; todo más propio de un documental conspiranoico de Canal Historia que de la obra de un académico. No negamos la posibilidad del asesinato de Balmes, pero el libro de Viñas difícilmente resiste un análisis académico serio. Viñas se entusiasma con las evidencias que apuntan a una profesionalidad extrema del general Balmes y que le habría alejado de cualquier conspiración militar, en los recovecos y ausencias de una autopsia breve e incompleta (perfectamente explicable en el momento y contexto que tuvo lugar), que para él es prueba irrefutable de juego sucio, y en testimonios a los que da la vuelta o pone en duda. Del mismo modo que desecha la notoria adhesión a la monarquía de Balmes, la adhesión al alzamiento y al franquismo de sus familiares, otros tantos testimonios que acreditan que Balmes estaba metido de lleno en la conspiración y, sobre todo, la innecesaridad de la muerte de Balmes: Franco no precisaba de una excusa para trasladarse a Las Palmas el 18 de julio. Podía haber seguido un plan diferente. Toda la guarnición de Las Palmas estaba comprometida en el golpe militar y no les habría sido difícil arrestar a Balmes, como hicieron con tantos otros, si de verdad este no estaba comprometido con la sublevación. Pero Viñas parece que precisa de dotar mayor oscuridad a la ya de por sí lóbrega figura de Franco e imputarle crímenes mafiosos e innecesarios.
Viñas nos ha sorprendido con un libro muy interesante, y este sí con material novedoso que puede arrojar más luces que sombras sobre los orígenes de la sublevación militar
Viñas sigue por esta línea con la que probablemente sea su peor obra hasta ahora y la más política de todas: ¿Quién quiso la guerra civil? (Barcelona, Crítica, 2019). En ella Viñas fantasea con una especie de conspiración eterna de la derecha española —en especial de su sector más monárquico y oligárquico — que, junto con los militares africanistas, mantiene a lo largo del tiempo y con la inestimable ayuda de los partidos parlamentarios de derecha y centro un plan para acabar con la República e instaurar una dictadura. La tesis es disparatada e incluso se aleja de las obras de muchos otros «ortodoxos». Es cierto que los monárquicos conspiraron durante toda la República, financiaron y diseñaron el chusco golpe de Sanjurjo en 1932 y consiguieron un modesto pacto con Mussolini en 1934. Pero todo ello es independiente de y casi irrelevante para la conspiración que fructifica en julio de 1936. La mayoría de los políticos, aristócratas e industriales complicados en las maniobras de 1932 y 1934 no estaban enterados o no participaban de la conspiración de 1936 (o en las distintas conspiraciones que terminaron confluyendo), y muchos de los apoyos fundamentales de la conspiración militar de 1936 (con apenas participación “civil”) no habían estado complicados en ninguna intentona anterior, o incluso tenían una trayectoria republicana. Apenas Sanjurjo y algunos africanistas muy alejados de Mola eran el nexo con las conspiraciones anteriores. Claro que, para Viñas, reconocer que la subversión en la derecha había abandonado la marginalidad monárquica implica reconocer que algo esencial había cambiado en 1936; algo se había roto, un terremoto político había asolado al hemisferio derecho de la sociedad y al propio ejército. Pero reconocerlo implicaría hacerse preguntas sobre la forma de gobernar o de acceder y consolidar su poder por parte del Frente Popular, y este es casi sagrado para Viñas.
Este año, sin embargo, Viñas nos ha sorprendido con un libro muy interesante, y este sí con material novedoso que puede arrojar más luces que sombras sobre los orígenes de la sublevación militar: El gran error de la República (Barcelona, Crítica, 2021). En él, aunque de nuevo insiste en una unidad conspirativa que nunca existió de monárquicos, falangistas, grandes fortunas y africanistas (por suerte, se olvida de la Iglesia Católica, que frecuentemente es incluida por los polemistas izquierdistas como otra conspiradora), analiza e investiga el funcionamiento de los servicios de información militares y diplomáticos de los gobiernos republicanos y su incapacidad para detectar (o denunciar) la conspiración militar de 1936. Sin embargo, de nuevo, amparándose en la desaparición de archivos y de hojas de servicios, Viñas vuelve a ofrecernos hipótesis sin mucha base sobre complicidades y ocultamientos. Como en algunos polemistas, las huellas de la guerra fría son notables en Viñas, y por ello tiende a buscar una gran conspiración oligárquica ramificada por todos los poderes del Estado, en vez de una prosaica conspiración casi puramente militar (minoritaria en los altos estamentos) que a duras penas, y sobre la hora, consigue consolidarse sumando las aventuras de algunas organizaciones paramilitares de la derecha monárquica o el falangismo, y cuyo amplio apoyo social inicial, es posible que mayoritario, se debió en exclusiva a los errores y excesos del Frente Popular, y no a una perenne voluntad golpista del hemisferio derecho de la sociedad.
A este respecto son especialmente recomendables algunas de las últimas obras sobre la conspiración militar de 1936 y su ejecución, como Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda República (Barcelona. Crítica, 2011), de Francisco Alía Miranda; Conspiración para la Rebelión militar del 18 de julio de 1936 (del 16 de febrero al 17 de julio) (Madrid. Sílex, 2013), de José García Rodríguez; la excelente Las conspiraciones del 36. Militares y civiles contra el Frente Popular (Madrid. Espasa, 2019), de Roberto Muñoz Bolaños y 1936. La Conspiración (Madrid. Síntesis Editorial, 2008), de Enrique Sacanell. Una lectura atenta de estas obras, aunque alguna insista en los tótems de los autoproclamados «ortodoxos», nos señala que nunca hubo una conspiración unitaria cívico-militar de gran alcance, sino un desorden de conspiraciones: desde las operetas monárquicas y las ensoñaciones falangistas hasta el descontento de militares republicanos o de militares “profesionales” que habían ganado mucho poder durante la etapa de Gil Robles (y Fanjul) en el ministerio de Guerra y que, aprovechando los descontentos y temores de gran parte de la sociedad española, y con casi plena independencia del poder económico, del eclesiástico y de las organizaciones de masas de la derecha, terminaron confluyendo bajo la no excesivamente firme ni brillante batuta del General Mola. El alcance y el apoyo social de esta conspiración y su éxito relativo son materia de otras discusiones, y exigen preguntas y debates sobre los antecedentes a estos hechos que algunos nos quieren hurtar, por pura militancia política.