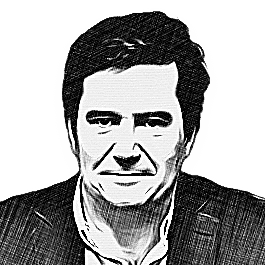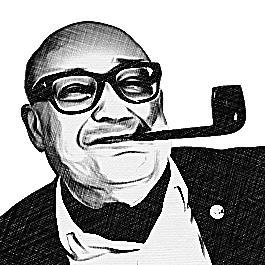En realidad debería hablar aquí de una generación extinguida, fallecida o difunta, pues cualquiera de esos sinónimos sirve para adjetivar la procesión de las ánimas a la que hoy dedico mi columna, pero más vale acogerse, por razones de taxonomía literaria, al rótulo con el que Gertrude Stein definió a los integrantes de ese grupo salvaje de escritores que hace ya casi una centuria convirtió París en una fiesta. Hemingway, su cabeza de filas, aunque fuese Ezra Pound el senador de ellas, consagró definitivamente el dictum en la cita inicial de su primera novela, que se llamaba precisamente así: Fiesta.
A mediados de los años setenta del siglo anterior a éste, casi inmediatamente después de la muerte de Franco, irrumpió en el teatrillo cultural de España otro grupo tan salvaje ‒Leonardo escribió que salvaje es quien se salva‒ como el del París de los años de entreguerras. Y me cupo a mí, por razones circunstanciales, la tarea y el honor ‒no digo el mérito‒ de servirle de quicio, de aglutinarlo y de darle relevancia pública.
Todo empezó con la aparición de mi primer libro publicado: Gárgoris y Habidis. Una historia mágica de España. Cuatro volúmenes que recibieron el Premio Nacional de Literatura en 1979, abrieron las compuertas de un estanque represado desde las aportaciones de Américo Castro, Sánchez Albornoz y Ortega a lo que Laín Entralgo llamó España como problema y se convirtieron en un fenómeno editorial que todavía no ha cesado.
Algunas figuras de menor proyección, aunque partícipes del mismo espíritu, aún colean, pero de los padres fundadores ya sólo quedo yo
Vino luego una serie de programas de la televisión pública ‒no había otra por aquel entonces‒ que irrigaron el manantial que estaba empezando a fluir: Encuentros con las Letras, Biblioteca Nacional, El mundo por montera, El sol de medianoche, La Tabla Redonda… En todos ellos tuve yo arte y parte decisivas, y a todos ellos, convocados por mí y por nuestra naciente, fecunda y recíproca amistad, empezaron a acudir y a darse a conocer los miembros más destacados de esa generación que ahora se extingue: Eduardo Aute, Luis Racionero, José María Poveda, Antonio Escohotado… Hubo otros, pero me limito a mencionar los que al hilo de esta jodida pandemia han ido muriendo. Los dos últimos lo han hecho en las dos últimas semanas.
Aute cantaba, componía, escribía versos, pintaba, filmaba… Era un uomo universale, como los del Renacimiento. Y se fue, pero no es del todo imposible que algún día se reencarne. ¡Ojalá! O no, porque en el cielo, si lo hay, se debe de estar bastante bien.
Racionero, en aquellos años, andaba ya publicando libros sobre los románticos, la contracultura, el Tao, el budismo, el paro, el ocio, los bárbaros del Norte y cosas así. En su caso, dadas sus inclinaciones y sus convicciones, es casi seguro que se reencarnará.
También habría podido decir, y lo insinúo ahora, que fuimos la generación beat de la Transición
José María Poveda, neuropsiquiatra de ringo y rango, profesor de fuste cosmopolita y estudioso de las culturas chamánicas, empezaba ya a adentrarse, con espíritu filantrópico y aventurero, por los mismos parajes que Dante recorrió en su Divina Comedia.
Escohotado ‒simplemente Escota, para quienes, como en el bolero, lo quisimos tanto‒ irrumpió en aquellos años como un meteorito con su Historia general de las drogas y descerrajó las puertas de la percepción psicoactiva que nuestro común maestro Aldous Huxley había entreabierto a impulsos de la mescalina muchos años atrás.
Yo, entre bromas y veras, dije entonces, y lo repito ahora, que éramos un grupo de Bloomsbury a la española. También habría podido decir, y lo insinúo ahora, que fuimos la generación beat de la Transición.
Sic transit… Algunas figuras de menor proyección, aunque partícipes del mismo espíritu, aún colean, pero de los padres fundadores ya sólo quedo yo.
En Murcia dicen: hoy semos, y mañana, estatuas… O a lo peor ni eso.