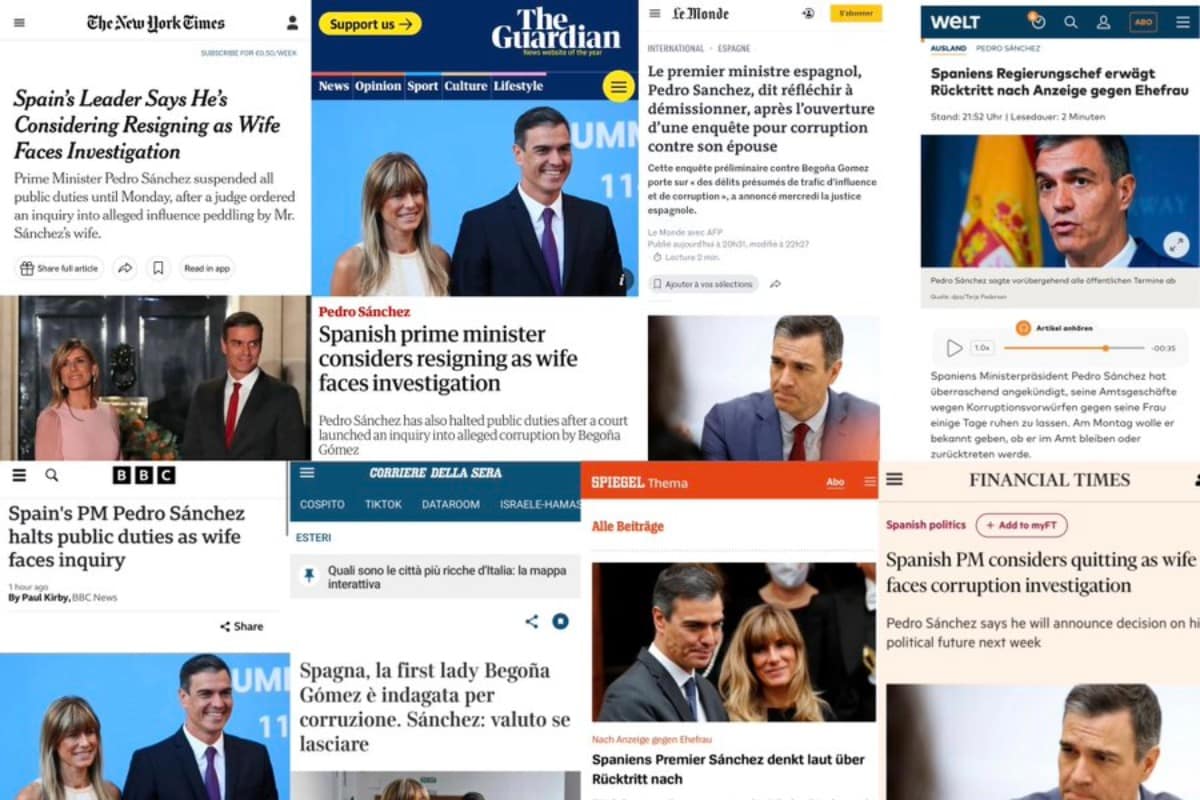Para saber quién es Lula, hay que saber qué es hoy Brasil y cómo funciona el régimen que gobierna los destinos de los brasileños. El Brasil de hoy no vive en democracia, sino bajo un sistema que se puede denominar la dictadura del «corruptariado». A ese sistema lo rige un triángulo formado por: a) la izquierda de Lula, su «Partido de los Trabajadores» y sus satélites; b) el gran centro o «Centrón», a su vez compuesto por distintos grupos políticos; y c) la Corte Suprema, que se ha transformado en el órgano decisorio máximo del país y actúa como institución política y no judicial. Lo que hoy se denomina comúnmente «democracia» en Brasil es el juego de poder entre esos tres actores, y de ninguna manera el ejercicio de la voluntad popular.
Se trata casi de un sistema de partido único en modelo soviético, chino o cubano, donde las luchas se dan dentro del aparato estatal, luchas por más espacio y más participación en el botín, y cuyos participantes, aunque adversarios dentro del juego, son socios en la manutención y expansión del juego mismo, un sistema que al fin los beneficia a todos. Están siempre listos para unirse contra cualquier enemigo externo, o sea, cualquier proyecto de real de representación popular que pretenda confrontar el poder del «corruptariado» y transferirlo a la sociedad como ha sido la «Operación Lava-Jato», el conjunto de procesos judiciales que metieron a Lula y muchas otras figuras en la cárcel con abundantes pruebas de corrupción activa y pasiva y lavado de dinero; y como ha sido el proyecto del Gobierno Bolsonaro en su formato original de 2018-2020, un programa de transfiguración nacional basada en la libertad política y económica a partir del combate a la entonces llamada «vieja política», o sea, el desmantelamiento del sistema corrupto.
El corruptariado controla la economía, la información, la educación, la justicia, controla todos los mecanismos de «producción de verdad», según la fórmula de los neomarxistas. Aplica los métodos ya corrientes de ingeniería social, siempre para debilitar la sociedad civil, la familia, cualquier fuente de poder alternativo al poder del Estado. Calla cualquier voz disonante, sea por medios legales o extralegales. Hace la ley y la cambia y recambia cuando quiere. Deja el país cada vez más abierto al crimen organizado y garantiza la impunidad de los corruptos. Hace el país cada vez más pobre para crear más personas dependientes de los auxilios estatales —y, por lo tanto, de la clase política— para su supervivencia misma. Y de todo eso la corrupción es la reina. La corrupción no es un aspecto accidental del sistema, sino su esencia misma, la sangre contaminada que comunica y nutre de plata y poder a todos sus órganos.
Así se explica a Lula. En su primera encarnación en la presidencia de la República (2003-2011), Lula y su grupo fueron los artífices del triángulo corrupto, articulando la izquierda a la tradicional oligarquía política que entonces se consideraba «la derecha». En realidad, la formación de esa izquierda oligárquica, o de una oligarquía izquierdista, crecientemente sospechosa —por decirlo así— de vinculación al crimen organizado, viene de mucho antes, pero la primera elección de Lula fue el gran marco de su consolidación. Se creó un sistema que parecía inexpugnable. Un presidente muy popular que parecía cuidar a los pobres al tiempo en que hacía crecer a la economía con eficiencia y democracia.
En realidad, los auxilios sociales fueron simplemente creadores de dependencia, financiados por la bonanza de precios internacionales de los productos agrícolas y minerales. Lula no logró aprovechar ese momento favorable para realmente impulsar una economía dinámica de mercado abierto que hubiera podido transformar el auxilio social en empleo autónomo y generación de renta. No es que lo intentó y no pudo. Es que no quiso hacerlo.
El plan era mantener el poder en manos del corruptariado, y para eso no servía una economía libre, con gente empleada por compañías privadas competitivas e independientes del estado. Servía el eterno ciclo de dependencia de la población en general y de las empresas, con la creación de los grandes monopolios de los amigos, grandes empresas privadas que se hicieron instrumentos del corruptariado, como las grandes constructoras, que además exportaron corrupción y reforzaron los regímenes o partidos narcosocialistas en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Perú, Ecuador, Colombia y muchos otros países.
El esquema de consolidación de tiranías y corrosión de democracias latinoamericanas a partir del Brasil de Lula, bajo esquemas criminales y no solamente con apoyo político, sigue dando sus frutos, como se ve en la ola narcosocialista que hoy ahoga casi toda Latinoamérica. Es el éxito del proyecto del Foro de São Paulo, una especie de Internacional Narcocomunista creada por Lula y Fidel Castro en 1992, la cual cuenta además con el apoyo concreto y sistemático de China, de Rusia y del Irán.
Se observa que no es una casualidad que Lula se ponga tan patéticamente al lado de Rusia en el conflicto de Ucrania, que firme acuerdos dirigidos a hacer de Brasil una colonia agrícola de China, que reciba buques de guerra iraníes en los puertos brasileños. Lula está firmando la membresía de Brasil en el bloque totalitario mundial, no solamente por sus «afinidades electivas», sino porque ese bloque es excelente y tradicional aliado del corruptariado brasileño. China lo financia, Rusia seguro le aporta algo en las áreas de inteligencia y desinformación, Irán (cada vez más infiltrado en el narcosocialismo sudamericano) quizás traiga alguna cooperación —para fines «pacíficos», por supuesto—. Lo cierto es que el eje Pekín-Moscú-Teherán ahora se extiende a Brasilia bajo la mirada complaciente de las dichas democracias europeas y norteamericanas, y bajo la indignación de la gran mayoría de los brasileños.
¿No saben los europeos y los norteamericanos quién es Lula? Hasta cierto punto, una semejante ignorancia no sorprende. Hay que vivir la realidad de Brasil para saberlo, hay que tener un poco más de memoria de la que cabe en el disco duro del ciudadano de esos países cada vez más formateados por los mecanismos de control globalista de la información. Los medios de comunicación brasileños y los corresponsales de los medios internacionales, que parecen copiar a aquellos sin criterio, dedicaron los últimos cuatro años —bajo órdenes de sus amos en el corruptariado— a destruir con todo tipo de mentiras y distorsiones el proyecto antisistémico de Bolsonaro y recuperar lo que parecía irrecuperable: la reputación de Lula.
Lula es una especie de plan de emergencia del corruptariado. En 2018, estaba condenado en tres instancias de juzgado y preso por corrupción. Una figura tóxica que había conquistado el desprecio de los brasileños por el esquema astronómico de robo que se implementó en su gestión, culminando en los años catastróficos de Dilma Rousseff. La idea era dejarlo en el olvido y seguir haciendo circular el poder cómodamente dentro del sistema, entre el centrón y con quizás un día una izquierda post-Lula. Pero en las elecciones de 2018 surgió el fenómeno Bolsonaro. Los brasileños se dieron cuenta del mecanismo perverso que los gobernaba y escogieron para presidente, con enorme entusiasmo y esperanza, a la única figura antisistema disponible, llevándolo a la victoria con un aparato electoral casi inexistente, una campaña improvisada, sin plata y sin tiempo de propaganda oficial… lo que sólo se explica por la revulsión que todo el sistema corrupto, incluido Lula, pero no limitado a él, había creado en la población.
En 2019, el Gobierno de Bolsonaro empezó muy exitoso, con importantes reformas económicas, entre las que se puede contar la apertura comercial, sobre todo la conclusión de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, luego torpedeadas por Emmanuel Macron bajo pretextos climáticos (en realidad por la articulación macrónica con la izquierda brasileña que no quería darle ese triunfo a Bolsonaro). Ese impulso transformador del proyecto Bolsonaro lo sostenía una inmensa popularidad patriótica. Se estaba finalmente metiendo al demos, el pueblo, en la democracia, con la formación de una verdadera economía de mercado, el rechazo a los esquemas tradicionales de corrupción, la disminución del Estado, el aumento de la seguridad pública, etc.
Se preguntó el sistema: cómo trabar ese proceso, tal favorable al pueblo brasileño, tan destructivo para los corruptos. No perdieron mucho tiempo. Había que recomponer el triángulo izquierda-centrón-Corte Suprema que se había desarticulado entre 2013 y 2016 cuando, delante del desastre económico y la manipulación inocultable de las cuentas públicas, bajo inmensa presión popular, el sistema decidió por la destitución de Dilma Rousseff, y el centrón creyó que no necesitaba de la izquierda para gobernar solo. En 2016, el sistema cedió un brazo para preservar el cuerpo. Pero en 2019, el enemigo externo —Bolsonaro, la gran movilización de los brasileños, el cambio de paradigma político-económico en gestación— requería que se rearmara la unión de todas las fuerzas del sistema. Había que recoser el brazo al cuerpo y reorganizar todas las fuerzas para derrumbar el proyecto de una nueva economía verdaderamente de mercado, de una nueva política verdaderamente democrática y sin corrupción.
Ya en fines de 2019 el sistema decidía: había que traer de vuelta a Lula. Con eso se recomponía el triángulo y se devolvía a circulación una la única personalidad política con algún carisma capaz de hacerle frente a Bolsonaro. La Corte Suprema, que había dejado que lo prendieran cuando parecía que eso no dañaba al sistema, descubrió alguna vaga impropiedad procesal en el proceso que le condenó, le sacó de la cárcel y le rehabilitó para concurrir a las elecciones.
Miembros de la Corte, que un par de años antes —cuando no había amenaza externa al sistema— se felicitaban de que se hubiera desmantelado el gran esquema de corrupción comandado por Lula, súbitamente empezaron a tratarle como un gran demócrata, y a disparar vituperios contra Bolsonaro.
En 2020, con el pretexto de la pandemia, los Ministros de la Corte acumularon decisiones que le sacaban cada vez más poder efectivo al presidente, transfiriéndolo en los agentes del sistema en el Congreso, en los gobiernos estaduales y en la propia Corte. Reinterpretaron la Constitución estableciendo en la práctica el principio de que todo el poder emana, no del pueblo como está escrito allí, sino de la cabeza iluminada de los propios jueces de la Suprema Corte. Inviabilizaron políticamente a Bolsonaro y le obligaron a hacer acuerdo con el centrón para sobrevivir. Lo trajeron hacia dentro del sistema y entre 2020 y 2022, lo domesticaron.
Ninguna reforma pasó ya por el Congreso. La vieja política recuperó el manejo del presupuesto. En lugar de fundar un partido nuevo y limpio, Bolsonaro se agregó a uno de los partidos tradicionales del centrón, cuyo líder había estado implicado y encarcelado por asociación a las operaciones de corrupción de la era Lula. Las ideas de cambio profundo fueron abandonadas y las pocas figuras públicas que siguieron demandando un combate al sistema se vieron aisladas, perseguidas y exiliadas.
Sin embargo, los dueños del poder, los administradores del sistema, no quisieron arriesgar un nuevo mandato de Bolsonaro y hicieron de todo para perjudicarlo y favorecer a Lula en las elecciones de 2022, en las que un Lula polvoriento, cansado, sin capacidad de articulación de una única idea constructiva, logró vencer —un día se sabrá cómo—. Venció, pero no convenció a la gente. Cientos de miles salieron a las calles de todo el país, desde la noche en que se pronunciaron los resultados electorales, para protestar contra la elección de un excondenado por corrupción que fue favorecido por lo que parecía por una evidente simpatía de las autoridades electorales, que no permitieron que se revisaran los resultados de la votación electrónica aún bajo demanda legalmente presentada por el partido derrotado. El pueblo no es tonto, sabe que hay un sistema en operación, y no una disputa democrática normal. Así fue que Lula empezó su nuevo mandato el 1 de enero bajo una generalizada sensación de ilegitimidad.
Una semana después, el día 8, pasó algo en Brasilia. Algo obviamente muy grande, pero que todavía no sabemos qué es. Las imágenes las conocemos, ¿verdad? ¿O será que hasta hora conocemos solamente las imágenes que el sistema quiere que conozcamos? Los últimos días surgieron imágenes que se venían ocultando al público, y que indican una actuación muy extraña de agentes del Gobierno de Lula ese día, una revelación que ya produjo la caída de un ministro y puede producir mucho más.
Desde aquel día la gente se pregunta qué está por detrás de las imágenes de una multitud invadiendo el palacio presidencial, el Congreso y la sede Corte Suprema. ¿Está lo que se cuenta en la narrativa oficial de los medios de comunicación adquiridos al corruptariado, un «intento de golpe» por parte de extremistas? ¿O una operación de falsa bandera, dirigida por elementos infiltrados (y en ese caso… ¿infiltrados por quién?)? ¿Fue una puesta en escena organizada para darle legitimidad a Lula y a su vez proscribir cualquier manifestación popular en contra de él y de todo el sistema corrupto, tachándola de golpe antidemocrático?
Esto es lo que todos los brasileños esperan que se empiece a investigar esta misma semana por una comisión especial del Congreso, que cuenta con una minoría de patriotas y demócratas ante una mayoría de creaturas del sistema. Si va al fondo de las cosas, esa omisión podrá mostrar a Brasil y al mundo no sólo quién es Lula, sino también quiénes componen el sistema de poder podrido que gobierna Brasil, cómo opera, y cómo se puede desmantelar.
Ernesto Araújo fue ministro de Relaciones Exteriores de Brasil