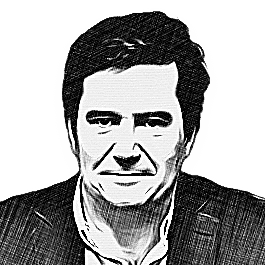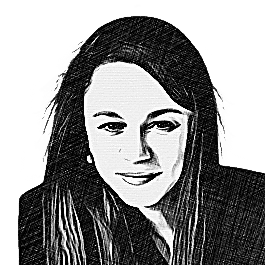La prueba de la vitalidad de Fernando Sánchez Dragó ha sido que, a pesar de tener 86 años, su muerte nos parece un imposible. No es sólo que nadie la esperase y que en las redacciones no guardasen el clásico obituario precocinado, es que todavía no terminamos de creérnosla. No es anécdota, sino categoría de quien hizo de la pasión por la vida su enseña y su enseñanza.
Lo leí mucho en mis años de primerísima formación. Me he ido a consultar mis fichas de lectura, que son muy completas y necesarias para mi mala memoria, y he comprobado que lo leí antes de imponerme esa disciplina de letraherido amnésico. Esto es, en mis últimos años de colegio y en los primeros de universidad. Sin ficha, tengo que tirar de memoria, pero no me importa, porque lo recuerdo muy bien.
Tan importante fue. Me hizo muchísimo bien su serie Dragontea de la revista Época, de la que no me perdía una entrega. Escribía suelto, de todo y valiente; y yo le admiraba las tres características, que venían bien para soltar mi pluma agarrotada por mi formalidad de serie (y de serio). Por entonces le gustaba declarar su pertenencia a «las muy ibéricas huestes del anarquismo derechoide», y yo me entusiasmé con una adscripción, al fin, que me encajaba como un guante; y en la que las innumerables familias de la derecha española pueden sentir un aliento común y necesario.
Otra lección imborrable era la del compromiso que, en paradoja de raigambre unamuniana, arrancaba de su pasión por la libertad. Él lo tenía claro: «La mayor aventura de la libertad es someterse a una rigurosa disciplina». Quería ser un eremita, pero cualquier ideal le incitaba a comprometerse. Reconocía tener algo de toro bravo, que embestía a toda muleta presentada con temple. Y lo recalcaba: «Los enemigos, que tanto me han ayudado en mi carrera, me encantan. Son utilísimos. Considero desperdiciado el día en que no me hago, al menos, un enemigo». Todo lo explicaba, vitalista extremo, por las raíces o la sangre. Su vocación periodística era un tributo a la sangre derramada de su padre, que fue fusilado por el bando nacional en la Guerra Civil.
Un concepto tan anarquista, tan racial, tan insobornable de la libertad se cumplía en estar siempre contra el poder establecido, fuese el régimen de Franco como la dictadura de lo políticamente correcto. «El peligro es un chute de energía tal que devuelve las ganas de vivir», se confesaba. Para estos caracteres, es conveniente que el mal impere, porque así su querencia a oponerse con bravura a toda imposición arbitraria termina abocándolos a una heroica defensa del bien. Sánchez Dragó tuvo esa suerte y su vida ha tenido sesgos épicos que se han ido acentuando con el tiempo. Lo que él dijo del torero en una entrevista de Gonzalo Altozano puede aplicársele como en un espejo: «El torero es el héroe, el que encarna la efigie de los viejos dioses, el que encarna lo ético y lo estético, el valor, la generosidad, el compañerismo, el hacer las cosas bien, la fidelidad a sí mismo, la vida. El torero es lo único que queda del mundo antiguo. […] El torero es el último gozne».
Leí también en aquellos años iniciales Gárgoris y Habidis. Una historia mágica de España. Aquello era una galopada erudita a lomos de la pasión por una tierra y una historia. El amor a España saltaba del libro a la vida. Rememorado ahora, era todo lo contrario de la «memoria histórica». Lejos de limitar nuestro pasado para quedarse con lo sesgado e ideológicamente interesado, allí todo era ampliación, profundización, vínculos asombrosos, conexiones milenarias y, de fondo, un halo telúrico que nos unía a todos a la tierra, al toro y al tiempo.
De todo aquello yo, en mis años de formación, cuando más perceptivo se es, aprendí un tono y un espíritu. Luego, los caracteres personales eran distintos y él ha sido mucho más expansivo que yo podré serlo nunca en la configuración del personaje y en la loa de sus hazañas biográficas, bibliófilas y sexuales. No le he seguido por ahí, en parte por pudor y, en parte, por falta de materia. Nada mío es tan excitante.
Pero lo fue coincidir con él, maestro inicial e iniciático, en el patronato de Disenso y en esta columnata de La Gaceta, donde ejerció un articulismo personal, bravo y desprejuiciado, del que seguíamos aprendiendo y seguiremos necesitando. Su inesperada muerte nos deja un gran hueco, aunque él prefería hablar, vitalista y libertario, de un gran margen para la libertad personal, esto es, para poner en práctica sus lecciones de independencia y energía. No querría que le imitásemos al pie de la letra sino al pie del estribo. Nos ha dejado libros por leer y actitudes que desarrollar. Las muy ibéricas huestes del anarquismo derechoide hemos perdido un hombre único y hemos ganado un mito mágico.