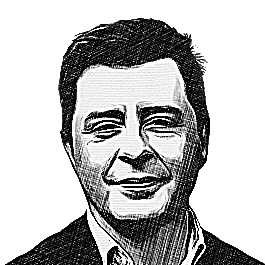De carácter protocolario se antojaba la reaparición de Barack Obama el pasado jueves en el Vaticano, desde que el 10 de julio de 2009 se reuniera con Benedicto XVI. En aquella ocasión, el papa emérito, preso del horror vacui, decidió con lucidez y sabiduría querer la nada a no querer nada, regalándole a un abortista confeso su encíclica Caritas in veritate, donde se denuncia la imposición de un fuerte control de natalidad, y la Instrucción Dignitas personae, que establece el criterio del derecho a la vida y a la integridad física de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte natural.
El desacuerdo práctico entre Obama y el papa Francisco resulta fácil despejarlo a través del comunicado emitido por el Vaticano sobre la audiencia mantenida entre ambos. Después de verificarse la diferente forma de abordar el conflicto de Siria, exhortando al “respeto del derecho internacional y humanitario” con el fin de lograr una “solución negociada”, el comunicado destaca la violación, sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, “de los derechos a la libertad religiosa, a la vida y a la objeción de conciencia”, imponiendo a hospitales la distribución y financiación de servicios anticonceptivos, esterilizadores y pro-aborto. Finalmente, se propone la “reforma de la emigración”, cuando la administración de Obama ha deportado a dos millones de inmigrantes y refugiados, aumentando así la pobreza y la mendicidad, para terminar con la necesidad de “erradicar la trata de seres humanos en el mundo”.
El papa Francisco ha reducido el énfasis de la Iglesia en los temas culturales: “no podemos seguir insistiendo sólo en cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos”, le dijo a un periodista. Pero inclinar la balanza para subrayar la ayuda a los pobres y la desigualdad de ingresos (algo lógico por sus orígenes y su historia personal), no parece llevarle a minimizar la maldad del aborto, un asunto sobre el que Obama se ha pronunciado en diversas ocasiones, agitando la hybris del hombre autónomo, para respaldar “el derecho de toda mujer a tomar sus propias decisiones acerca del cuerpo y de su salud”, lejos de pensar que “no es progresista resolver los problemas eliminando una vida”, como sostiene en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium el papa Francisco.
A diferencia de los Estados Unidos, donde el bando pro-vida avanza con lentitud, en Europa la legislación ha conseguido moldear las conciencias sucumbiendo al adoctrinamiento moral del legislador, cuya motivación principal se encontraría en la hegemonía cultural progresista, invocadora de la libertad de conciencia y la autonomía moral como principios rectores de la dignidad y de la libertad. La libertad de conciencia, según Jhon Rawls, es una de las cosas que las personas más razonables no estarán dispuestas a ser privadas de ella, de modo que no permitirán que la cuestión se determine mediante votación de la mayoría. La idea de que todos somos viajeros solitarios buscando la luz en un páramo oscuro llevó a pensar que la búsqueda del sentido de las cosas a la manera de cada uno es lo más valioso, y que nadie puede interferir en esta búsqueda.
La mentalidad contraceptiva no es nunca creadora de valores, negando además el mismo bien. La justicia como virtud no coincide ni con mucho con la legalidad, con la justicia jurídica, y a veces se encuentra en contradicción interna con ella, como saben los mismos juristas: summus jus, summa injuria, dirá Cicerón. Pero hay muchos que reconociendo la diferencia y la posible colisión entre la justicia intrínseca y la ley, piensan que tal colisión debe resolverse a favor de la legalidad, que la justicia exige el acatamiento de la ley en el caso de que sea injusta. Y como confirmación de tal opinión se remiten a la autoridad de Sócrates que consideró inaceptable huir para salvarse de las leyes, aunque, en realidad, Sócrates se guió por motivaciones morales y no por atribuir a la legalidad un significado absoluto que nunca reconoció.
La justicia exige reconocer a los otros el derecho a la vida. No tenemos derecho a hacer nada aisladamente, ni menos a buscar aisladamente la verdad. No tenemos derecho al cuerpo ni al placer nihilista del amor, ni menos a destruir con un baño de sangre sus frutos. No tenemos derecho a despreciar el don de la vida para inmolarla sin límites a la propia libertad, ni menos a exigir a la autoridad su destrucción: “siempre que ha pretendido el hombre hacerse un paraíso en el Estado, lo ha convertido en un infierno”, sentenció Hölderlin. No tenemos derecho a eliminar el presupuesto del único derecho inviolable en sentido absoluto, como es el derecho a la vida, ni menos a la propensión de quedar anestesiados por el mal.
Sólo en una sociedad hedonista, que contempla el bienestar como el principio supremo de las acciones humanas, se hace comprensible la aceptación social del aborto, que en Europa sufre un proceso inverso al de Estados Unidos. ¿Por qué debería esforzarme por el bien moral del respeto a la vida cuando ese esfuerzo contradice mi inclinación natural y me causa incomodidades, si ese bien no lo es para mí, ni lo quiere mi voluntad para mi propia realización personal? Así es como argumenta el hedonismo cultural.
El tiempo ha demostrado que Obama no está dispuesto a derribar un santuario para erigir otro santuario; que no quiere plegarse al orden objetivo de valores, renunciando a lo que vale menos en aras de lo más alto, cuando no existe una previa aprehensión de ese orden dentro de él, una modificación de los fines humanos; que sólo era Realpolitik su compromiso, en la entrevista con Benedicto XVI, de “hacer todo lo posible” para reducir el número de abortos. La culpa procede de la deuda. Al negar la deuda -como hace Obama- también se elimina la culpa.
Pero Obama se equivoca al creer liberarse de la “mala conciencia”. El Estado no puede organizar el bien junto con el mal, contraviniendo el principio absoluto de la moralidad en el ámbito estatal. El Estado no limita mi autonomía moral, sino que la posibilita y realiza cuando está en juego la organización social según el principio del bien absoluto. La organización colectiva del hombre, la vida social, debe disponerse al cumplimiento de la norma del bien. El nivel de subordinación de la persona a la sociedad debe corresponder con el nivel de subordinación de la sociedad al bien moral, sin el cual el medio social carece de cualquier derecho.
El encuentro entre el papa Francisco y Obama en el Vaticano manifiesta una vez más el drama de la razón práctica, la tensión entre nuestro apego a una pluralidad de valores y nuestra aspiración a una planificación mediante el conocimiento, la virtud y la deliberación.