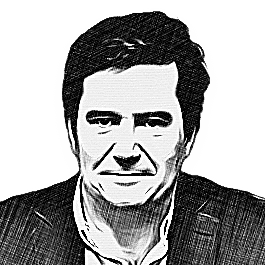Las democracias saludables se basan en la desconfianza hacia el poder. De hecho, los mecanismos políticos, jurídicos y presupuestarios que definen a la calificada como la menos mala de las formas de organizar la convivencia están pensados para controlarlo, una vez éste ha sido otorgado mediante la regla de la mayoría. El imperio de la ley, la separación de poderes, la obligación del Ejecutivo de someterse al escrutinio del Parlamento, los órganos constitucionales y reguladores, la libertad de prensa, maneras distintas de mantener a los gobernantes bajo permanente vigilancia porque como dejó sentado en célebre sentencia Lord Acton, el poder corrompe y se corrompe por naturaleza. Von Mises fue más allá y emitió un veredicto terrible: el poder es el mal, concluyó, no importa quién lo ejerza. Si bien una sociedad no es viable sin una instancia que haga cumplir las leyes, garantice el orden y la paz civil, administre los recursos públicos y disponga del monopolio legítimo del uso de la fuerza, todo lo que se haga para que aquellos que tienen encomendadas estas funciones no se extralimiten en su ejercicio, siempre será poco.
Desde esta perspectiva, el Estado español configurado a partir de la Constitución de 1978 dista de ser satisfactorio. La separación de poderes es muy defectuosa, los partidos han invadido las instituciones, los medios de comunicación están alarmantemente tutelados y las cuadernas de nuestra democracia chirrían a cada embate del afán de dominio y de la codicia de sus gestores. Uno de los ámbitos donde más se echa de menos una eficaz supervisión de las Administraciones local, autonómica y central, es en el del gasto público. Con una deuda que ha alcanzado ya el 100% del PIB, un déficit de las Autonomías imposible de domeñar y un sistema de pensiones estructuralmente deficitario, el panorama fiscal español aparece sombrío. Es un hecho que la máquina de gastar va desbocada y sin freno y la circunstancia de que nuestro país no sea ni mucho menos el único que padece esta lacra no resulta un consuelo. Ya se sabe, mal de muchos, consuelo de débiles mentales.
Por eso, la noticia de que el Gobierno ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) una evaluación de las subvenciones que el Estado en su conjunto a nivel municipal, regional y nacional, concede a diestro y siniestro por un montante de 25000 millones de euros, nada menos que el 2.5 % del PIB, es un destello de luz en la oscuridad de nuestro despilfarro galopante. La AIREF es una entidad seria, presidida por un profesional muy capacitado, de amplia experiencia internacional en el sector financiero y de probada honradez, lo que asegura que el estudio en cuestión será realizado correctamente. Existe la fundada sospecha de que el dineral que se va todos los años en subvenciones es en gran parte destinado a fines clientelares, partidistas, nepotistas y electoralistas, sin valor añadido alguno. Por consiguiente, si la AIREF examina esta partida con un criterio riguroso coste-beneficio podemos tener sorpresas y más de uno va a quedar en evidencia. Por supuesto, el Gobierno ha acometido esta operación, que puede ser bastante mortificante, bajo la presión de Bruselas y también porque es uno de los puntos de su acuerdo con Ciudadanos. Para que este análisis dé fruto, debería ir acompañado de una recomendación razonada de supresión, mantenimiento o modificación de cada subvención por parte de la AIREF. No sería extraño descubrir que una aplicación adecuada de este capítulo del Presupuesto nos podría ahorrar un punto de PIB o incluso más. Está previsto que la AIREF entregue el resultado de su trabajo a final de 2018 y no es difícil imaginar las presiones que sufrirá durante su elaboración. El temple y el coraje de José Luis Escrivá se van a poner a prueba y hay que desearle éxito en su cometido.
Una medida similar debería tomarse asimismo para otras dos líneas de gasto: los miles de organismos públicos de diversa ralea que integran la llamada “Administración paralela”, mediante los cuales los partidos eluden el Derecho Administrativo y cometen asombrosas tropelías -el caso de los ERE en Andalucía es paradigmático- y la nómina no funcionarial, es decir, los centenares de miles de empleos públicos contratados laborales, interinos o de confianza que gravitan sobre el bolsillo del contribuyente como una pesada losa y que frecuentemente obedecen más al ansia de los partidos por alimentar sus pesebres que a las necesidades reales de los ciudadanos.
Ahora bien, la AIREF no podrá llevar a cabo esta decisiva labor sin contar con los medios materiales y humanos adecuados y es ahí donde se comprobará la voluntad del Gobierno de facilitar su tarea. En este contexto, habría que cerrar la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios, creada por Zapatero en 2006, que lleva once años sesteando y cuyos recursos deberían ser íntegramente traspasados a la AIREF.
La eterna cuestión de quién vigila al Estado sigue vigente y si no se resuelve es simplemente porque los potencialmente vigilados harán invariablemente todo lo posible por zafarse de cualquier ojo que intente escudriñar sus desmanes.