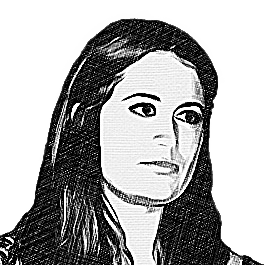Si en los siglos venideros alguien tiene la extravagante curiosidad de estudiar la historia de esta España, es muy probable que al periodo que ahora termina le llamen juancarlismo, porque pocas veces se puede identificar tan claramente la evolución social y política de un país con su Jefe de Estado. Don Juan Carlos no representa a la España de las últimas décadas, directamente la encarna.
Cuando Tejero entraba en el Congreso gritando aquello de “¡En el nombre del Rey!” se ponía fin a la Transición y se inauguraba un tiempo nuevo, porque efectivamente a través del rey, en su nombre y con su disciplinado ejército, se convertía la hasta entonces titubeante democracia en un proceso histórico inevitable. Don Juan Carlos era la figura perfecta para liderar a toda esa generación -sobre todo a su clase dirigente- educada en el franquismo pero enamorada de la Europa del 68. Y era, a la vez -por su propio origen y por el mandato póstumo de Franco– la única persona capaz de doblegar a las estructuras más inmovilistas, que aceptaron la orden de suicidarse sin cuestionarla, como si fueran derrotados samuráis.
A la legitimidad dinástica otorgada por don Juan, política transferida por el régimen anterior, democrática por su refrendo en la Constitución, don Juan Carlos añadiría aquella noche su legitimación de ejercicio, porque de una forma o de otra demostró que la historia iba a detenerse en su nombre, que no sería una anécdota como pretendían aquellos que le apodaron “Juanito el Breve”, y que estaba dispuesto a convertir un emplazamiento tan provisional como la Zarzuela en una residencia permanente. La izquierda y los nacionalistas no dudaron en apoyar al monarca, aunque su lealtad, por supuesto, no se hizo extensible a la Corona. Al revés, desde entonces se afanan en subrayar a don Juan Carlos como un aliado circunstancial, y la generación progre se define como juancarlista, nunca como monárquica. De ahí la frase de aquel memo memorable: “Tenemos un rey muy republicano”.
La aristocracia acorchada y dividida -como cuenta Berlanga con genialidad en su cine- es sustituida en la nueva corte por la alta burguesía del mérito y -sobre todo- la pujanza económica. Y ese gesto de la monarquía -amiga de empresarios, banqueros y arribistas- retrata bien el pelotazo de los ochenta, en el que -además de los excesos y las corruptelas- se fraguan las nuevas estructuras económicas y de poder. España se reinventa en el renovado viva Cartagena, con la alegría y despreocupación con la que diseñan sus proyectos los niños ricos, alternándolos con fiestas y derroches, sin necesidad de prudencia alguna porque la jugosa herencia -el esfuerzo titánico de la generación anterior- era suficiente como para contentar a todos. Son los años dorados de don Juan Carlos, disfruta de una devoción generalizada. Le protegen por igual los viejos sabuesos procedentes del ejército de Franco –Emilio Alonso Manglano en el Cesid, y Sabino Fernández Campo en Palacio- y los más revoltosos e iconoclastas periodistas o políticos, sabedores todos que su autoridad es intocable, e impune.
Pero hace tiempo que la generación encargada de implantar y consolidar el juancarlismo está disfrutando o pensando en dorada jubilación. De hecho son los únicos que la van a cobrar.
El rey también busca retiro. A los jóvenes del siglo XXI no les impresiona nada el trofeo de aquel elefante blanco, que todavía exhiben algunos como garantía de inviolabilidad, impunidad y silencio de la Corona. Los nacionalistas, por su parte, consideran amortizado el personaje y el periodo, y celebran ya los nuevos horizontes de su paranoia. Y la promocionada hegemonía de la izquierda política -en el PSOE o en el PP- ya ha parido nuevos cachorros subvencionados -podemistas y madinas-. Este nuevo escenario, que sería irrelevante en la prosperidad, la crisis lo ha convertido en el anuncio de una tragedia. Los affaires judiciales ya no son, como antes, casi un signo de distinción, y el caso Urdangarín fue la señal de que quedaba abierta la veda. Por su origen ochentero y pop, la Zarzuela ha renunciado al escudo de la majestad, prefiriendo la campechanía y el populismo, un método que ha resultado tan efectivo como mudable. España se reconoce desavenida como la propia familia real se nos presenta en la actualidad, alejados los unos de los otros y sin capacidad casi de comunicarse. Como única estrategia para perpetuarse, el régimen esquilma y liquida las clases medias.
Al rey ya no le quedaban veteranos sabuesos para protegerle, y de su lado empezaron a desertar muchos de sus leales, que en realidad no lo fueron nunca, promoviendo la confluencia de intereses que ha terminado en abdicación. El principio del fin del juancarlismo lo ilustró esa foto desafortunada del monarca con el elefante negro de Botsuana o, un par de días más tarde, esas excusas desafortunadas, que parecían un video de Youtube. Los monarcas que piden algo, aunque sea disculpas, muestran una debilidad con la que nadie tendrá misericordia. Así sucede desde Luis XV, que pidió perdón por la Pompadour y la Du Barry, y lo único que consiguió fue ponérselo todo más difícil a su hijo.
Ahora Felipe VI hereda una España que fluctúa entre el G-20 y el Estado fallido. Y le toca a su generación elegir el camino.