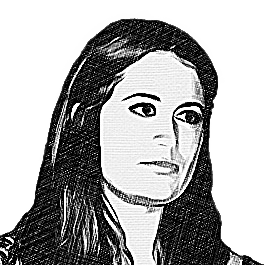Harry Potter, el niño mago, acabó sus libros como adolescente, y ya está a punto de cumplir los treinta y cuatro años. Su autora, J.K.Rowling, lo ha celebrado en su blog con un breve artículo en el que sigue dando vida a todo ese universo mágico con el que han crecido las últimas generaciones. Quizá lo más inverosímil del colegio mágico de Hogwarts no es que los coches vuelen o los sombreros hablen, sino que la comunicación a distancia está en manos de lechuzas mensajeras, porque los alumnos no tienen WhatsApp, ni siquiera sms. Además de las reflexiones que podamos extraer sobre la brujería de nuestros tiempos, es todo un hito literario -una nueva frontera en la ficción- contemplar como por primera vez la magia queda por detrás de la tecnología. En muchas de su aventuras Harry Potter habría sido más temible con un iPhone que con su varita.
Sin duda engrandece el talento de Rowling escribir hasta siete libros sin que se note demasiado esta singular anacronía mágica, y sin que llegue a resultar ridícula. En su favor hablan millones de lectores que saben todo de Harry y ni idea de quién es ese tal Merlín. En su contra -sin acritud- que esos millones se aficionaron a la vida de Potter en plena pubertad, y resulta algo más fácil extraer el conejo blanco delante de un público que acaba de enterarse de que los reyes son los padres, y que está haciendo todo lo posible por olvidarlo.
Este mes de agosto Alfred Hitchcock habría cumplido ciento quince años. Como si se hubiera graduado cum laude en ese colegio de Hogwarts, Hitchcock también tiene el título de mago. Y se le podría añadir el de hechicero, brujo o prestidigitador, cualquier forma druídica que consiga crear ilusiones difíciles de desenmascarar. Porque todavía sorprende que un público nada infantil muerda todos los anzuelos que colocaba el director inglés, sin que se pueda eludir ni una solo trampa, sin que se cuestione lo absurdo de muchas tramas, que a veces casi llegan a lo de la lechuza de Potter.
En la ventana indiscreta, por ejemplo, no puede existir personaje más inverosímil que ese vecino escayolado y fisgón que hace James Stewart, un tipo que se atreve a darle largas a la mismísima Grace Kelly. Imposible. Si con esos vestidos ella parece más una valquiria que la futura princesa de un casino. Por ese desdén incomprensible el espectador casi se alegra de que al final se rompa Jimmy la otra pierna. Una alegría parecida a la que produce Cary Grant escapándose de la avioneta asesina, con la muerte en los talones. La secuencia entera es un ejemplo socorridísimo cuando alguien pretende engrandecer el cine. No hay apenas una palabra, sólo el zumbido del aeroplano y la mímica de Grant sobrecogiéndonos. Es tan mágica la forma de contar esa historia que cuesta caer en la cuenta de que, si pretendían un asesinato efectivo, hubiese sido mucho más lógico ir a buscarle en un coche hasta a aquel cruce de caminos, luego bajarse, pegarle dos tiros en el pecho y uno en la cabeza, y a otra cosa. Tratar de atropellarle desde una avioneta resultaba muy complicado, casi como los artefactos que los villanos de James Bond utilizan para liquidar al espía pero, a diferencia de estos, en Hitchcock las torpezas de los malos nunca parecían estúpidas. Lo cierto es que ni las calabazas del fotógrafo a Grace Kelly, ni la necedad de los asesinos del avión, desdicen el genio del gordo inglés, todo un personaje valleinclanesco, feo, católico y sentimental, que definía el cine de forma mucho más sencilla, como una sala llena de butacas que hay que llenar. Nada de descrédito,al revés, con Hitchcock estás obligado a creerte cada secuencia sin pestañear, porque la pantalla te envuelve en una historia que nadie puede poner en duda, con un ritmo para el que probablemente se inventó la palabra trepidante, aunque ya no surte efecto porque está manoseadísima en la sinopsis de todas sus películas.
La familia Hitchcock pertenecía a esa institución occidental que son los tenderos londinenses, y Alfred fue educado con disciplina jesuita. Es extraño que no se bucee más en su confesión religiosa, porque hay mucho de anglocatólico en su cine y en su humor, que ni el uno ni el otro se entiende del todo sin Roma. Sin embargo sí que han hurgado hasta el tuétano en complejidades basadas casi todas en suposiciones, o peor, en supersticiones freudianas, como si fuera una desviación el gusto por las rubias. La vejez real del cineasta, tan clase media, no habría dado para tantos libros y películas que siguen floreciendo sobre él. La realidad era mucho más casera, la cuenta su única hija. Casi hasta el final degustaba la cocina de su esposa, y luego él lavaba los platos. Semanalmente recibía a un cura que en el mismo hogar celebraba misa, al final la única magia era la de la liturgia. Los obsesos con su obra se han inventado que todo aquello era la tapadera de una trama subterránea y sórdida por algo de mitomanía, y quizá porque eso era lo que pasaba casi siempre en sus películas.