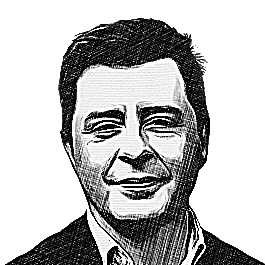En una reciente entrevista, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial demuestra en sus respuestas a las incisivas preguntas de una periodista verdaderamente profesional, hasta qué punto nuestro sistema institucional es insalvable sin una reforma que sacuda sus fundamentos. Cuando Carlos Lesmes es interrogado sobre el acuerdo entre los dos grandes partidos que desembocó en su nombramiento, niega su existencia y afirma sin rubor aparente que su encumbramiento fue fruto de dieciséis votos sobre veinte en el órgano de gobierno de los jueces, como si sus vocales no hubieran sido a su vez pactados en función de cuotas partidarias. Cuando los medios publican pictogramas del Consejo con las correspondientes siglas al lado de cada nombre, viene su actual Presidente y nos quiere hacer creer que el mecanismo de su designación es angélicamente neutral.
Al ser inquirido sobre el hecho de que su elección está recurrida ante el Tribunal que él mismo encabeza por el hecho de que varios vocales que le votaron declararon no conocerle, argumenta y se queda tan a gusto que entre la propuesta y la votación transcurrió una semana, como si siete días fuese un tiempo suficiente para formar un criterio sólido sobre alguien de quién previamente no se tenía noticia. Además, y para redondear la faena, esgrime que se presentaron candidatos alternativos que también exhibieron sus currículos. Naturalmente, pero se trataba de un paripé porque las órdenes procedentes de Génova y Ferraz habían sido ya emitidas y todo estaba atado y bien atado.
Tampoco tienen desperdicio sus apreciaciones en relación a los jueces que piden servicios especiales para dedicarse a la política y después vuelven a sus salas a dictar sentencias como si tal cosa. Esta aberración, incompatible con una auténtica separación de poderes, no se permite en aquellos países que respetan la función judicial y su independencia, pero en nuestros lares el juez de más alto rango lo encuentra de lo más normal, probablemente porque él mismo fue Director General en un Gobierno de un color determinado, casualmente el del que ahora ostenta la mayoría absoluta. Lo más peregrino de su planteamiento es la teoría de que la independencia judicial se justifica por su ejercicio, prescindiendo de cualquier contaminación anterior, por grave y ostensible que sea. Los padres fundadores de la nación americana y su luminosa advertencia sobre la desconfianza que siempre debe suscitar el poder quedarían atónitos ante los extraños razonamientos de Carlos Lesmes.
Como coronación de su brillante visión de la judicatura, nos explica que la elección del Consejo General del Poder Judicial por el Parlamento «proyecta la pluralidad que existe en las Cámaras», olvidando que en España los diputados se someten al sufragio ciudadano en listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por el jefe de filas sin que haya un vínculo real entre representantes y representados. Sus señorías son empleados del partido que actúan a toque de silbato del portavoz, que ejerce de cómitre y que, a su vez, está a las órdenes de la cúpula.
Cuando el máximo responsable de impartir justicia se dedica a defender lo indefendible sin un ápice de escrúpulos intelectuales, se confirma la convicción que han adquirido ya millones de españoles: o reconvertimos el Estado o el Estado nos convertirá en un rebaño.