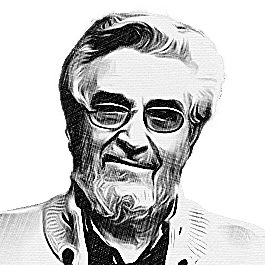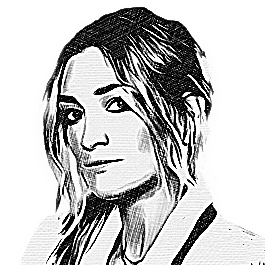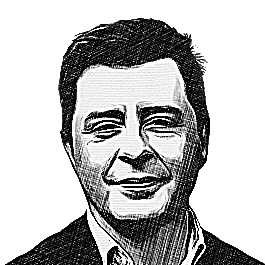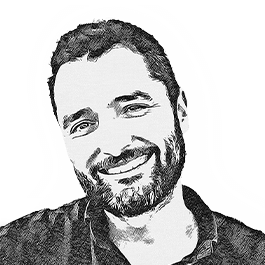Nos encontramos ante una de esas falsas dicotomías, que pueblan la política internacional, la que ahora se hace llamar «global». Es el triunfo del eufemismo diplomático, al distinguir «los países desarrollados» del resto «en vías de desarrollo». La distinción podría ser más clara si los marbetes fueran «ricos» y «pobres»; mas algunos podrían ofenderse. Al final, todas las etiquetas pueden resultar ofensivas.
La realidad es más compleja. Habrá que manejar una amplia escala temporal, pues la riqueza o la pobreza de algunos países necesita varias generaciones para decantarse. Hace un siglo, ciertos países, como Líbano, Argentina o Cuba, gozaban de una cómoda situación económica y cultural. Desde luego, superaban a la España de entonces en muchos aspectos de lo que llamamos «desarrollo» o «bienestar». Hoy, han cambiado las tornas. Esas tres naciones no están «en vías de desarrollo», sino de decadencia o miseria.
La tendencia opuesta corresponde, por ejemplo, a Irlanda, Países Bálticos y algunos asiáticos, como Corea del Norte, Malasia o Vietnam. Hace un siglo, su estatuto era de colonias explotadas y, en la actualidad, son países industrializados.
El caso más llamativo es el de Irlanda, que actualmente se encuentra a la cabeza de Europa por el valor de su producción por habitante. Hace un siglo, recién conseguida su independencia, era una de las naciones europeas más desasistidas.
Tanto hoy como hace un siglo, el conjunto de naciones africanas y latinoamericanas pertenece al bloque de las economías lánguidas o dependientes; en una palabra, pobres.
Tengo dudas respecto al conjunto de los países árabes o islámicos. Algunos de ellos gozan de un alto nivel de vida, solo que con extremas desigualdades. En cuyo caso, no se les debe atribuir un alto nivel de bienestar general.
El secreto del desarrollo de unas pocas naciones reside en la generalizada ética del esfuerzo de sus habitantes, seguramente potenciado por un buen sistema educativo. El cual es muy difícil de ser copiado. A la inversa, algunos países antaño prósperos, y hoy decadentes, se creen «revolucionarios» a su modo, con el predominio de unas costumbres simplemente vegetativas; es decir, para salir del paso. Muestran una mínima cuota de espíritu de emprendimiento y de superación.
La clave del desarrollo (no hay que añadir «sostenible» o «sostenido», (términos redundantes) está en la idea de «productividad». La cual no se deriva tanto del uso sistemático de las más eficientes tecnologías como de la capacidad de dirigentes y empleados para realizar tareas rentables. En este caso, la distinción «público/privado», tan querida por la izquierda, se antoja irrelevante.
Puede que no sean muy precisas las estadísticas de la contabilidad nacional. Sin embargo, no tenemos otras que puedan ser comparables para traducir el nivel de bienestar por todos deseado.
El ideal del éxito económico de un país no está solo, ni fundamentalmente, en el crecimiento de su PIB (el valor de su producción). La condición añadida es que tal ascenso se realice sin demasiadas desigualdades étnicas o de posición social. Por ese lado asoma una ventaja de algunos países pequeños; siempre, que se cumpla la premisa de una creciente productividad.
Últimamente, se impone otra dicotomía internacional: el G-7 (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón) y todos los demás países. En realidad, el G-7 sería el grupo de las siete democracias con una economía más compleja y desarrollada. La clasificación parece un tanto contenida. Podría haber incluido a Suecia, Holanda, Corea del Sur y otros pequeños países muy prósperos. Queda la incógnita de las naciones desarrolladas y no democráticas. El ejemplo más espectacular es China, que es la segunda potencia económica del mundo en términos absolutos, solo, que con partido único. ¿Será el modelo para muchos países pobres?