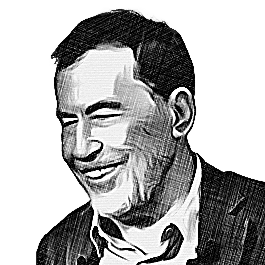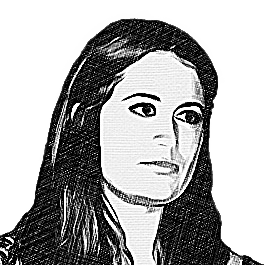Ante todo, señora, mis respetos. Los merece. Tengo muy buena opinión de usted. Se lo aseguro, no vaya a pensar el lector que, en un rapto de prematura (o no) senilidad, he decidido sumar mi pluma al lampante y sonrojante periodismo de cotilleo. Ésta es una columna más seria de lo que su título sugiere. Lo he puesto para llamar la atención.
Hace cosa de una semana vi su entrevista con Risto Mejide. Él estuvo muy comedido. Usted también.
Si dije unas cuantas líneas atrás que esta columna no es lo que a tenor de su título parece es porque en ella quiero aludir, aunque sólo sea de refilón, a un asunto de moda, más no por ello de magra importancia, pues se refiere a la guerra más antigua y pertinaz de las muchas, no todas inútiles, que han entablado los descendientes del primer mono que se irguió: la de los sexos. Miren la que se está armando a propósito de las leyes del «sí es según», de la carnicería abortista y de las mutaciones «trans».
En esa eterna pugna de nuestros antepasados y de nuestros coetáneos cobra ahora un insólito protagonismo, a impulsos de la prensa hormonal y del chismorreo de las terrazas, algo que siempre, en menor medida, había existido: la infidelidad en el seno de la pareja, sea ésta conyugal, de noviazgo o de heterodoxo amancebamiento. Tan débiles se han vuelto, al parecer, los vínculos de la libido, del amor y de las relaciones entabladas a su amparo que basta con un beso –¡con un simple beso!– dado a destiempo o en un lugar inoportuno, sobre todo si lo captura un fotógrafo o lo presencia un paparachi, para que los votos, las promesas, los compromisos, los propósitos y hasta el sex-appeal salten por los aires.
No es necesario poner nombres ni fechas ni escenarios a insignificantes episodios cuyos pormenores corren de titular en titular y de boca en boca. ¿Anda por aquí alguien que los desconozca? No seré yo quien los meta en danza. No soy un cronista de prensa rosa. No me hago eco de habladurías ad hominem ni, menos aún, ad mulierem. Fui al colegio del Pilar. Mi única excepción será la de Bárbara.
¡Pero vamos a ver! No seamos correveidiles, ni hipócritas, ni gazmoños, ni puritanos. ¿A qué viene todo esto? ¿Vamos a convertir en casus belli, rueda de molino y piedra de escándalo lo que desde el paleolítico no tiene enmienda? ¿No dicen las estadísticas que el 67% de los maridos y el 45% de las esposas reconocen, aunque en tales encuestas sean legión los que mienten, haber sido alguna vez, y a menudo muchas, infieles a sus parejas? ¿No son Madame Bovary, Anna Karenina y la Regenta Ozores arquetipos literarios de la conducta femenina que en eso no va a la zaga de la masculina? ¿Nunca, lector o lectora felizmente emparejados, han puesto ustedes los cuernos ni nunca se los han puesto? ¿No decía Oscar Wilde que el matrimonio es una carga tan pesada que más vale llevarla entre tres?
¡Oh la la! ¡El sabor de lo nuevo, el tedio conyugal, la tentación de lo prohibido! Mark Twain, en ingeniosa ocurrencia que suelo citar a menudo, opinaba que el error de Yavé fue prohibir a Eva la manzana, porque si le hubiera prohibido la serpiente, sería ésta lo que habría adentellado.
Ríndanse pues a lo inevitable los miembros de las parejas, reaccionen a las infidelidades con una larga cambiada y paguen, si acaso, con la misma moneda y con una sonrisa de recíproca tolerancia a quien con esa moneda, en un momento de no menos risueña debilidad, les han pagado. El amor, si existe, puede afrontar ese precio; y si no existe, porque se ha extinguido, a otra cosa, damas y caballeros. Las mariposillas del estómago también pueden revolotear en otro. Dicen los italianos que «una perduta (o uno, puntualizo yo), «mille trovate».
Perdónenme los responsables de La Gaceta. Soy libertino a fuer de liberal. Nunca lo he ocultado.
¿Y lo de Bárbara Rey?
Voy con ello… Estábamos en 1993. Jesús Hermida nos invitó a los dos, y a otras diez o doce personas de más o menos relumbrón, a participar en el programa de debate que a la sazón dirigía y presentaba en Antena Tres. Se emitía en directo a la hora del prime time.
De nada nos conocíamos. Ella era un bellezón y yo, que diez años antes me había quedado quinto en una encuesta de ámbito nacional orquestada por Diario 16 para elegir a los hombres más guapos de España, aún estaba de buen ver. Los otros fueron, por ese orden, el todavía Príncipe Felipe, Julio Iglesias, Bertín Osborne y Pepe Navarro. No lo cuento por presumir, sino para buscar sentido a lo que allí sucedió.
Terminó el programa, que lo era de vasta audiencia, y algunos de los intervinientes nos quedamos a tomar un whisky en el salón contiguo al plató. Bárbara se sentó a mi lado o fui yo, a saber, quien se sentó al lado de ella. Iba hecha un esplendor, guapa a rabiar, bien maquillada, vestida de luces, con zapatos de afilado tacón y una minifalda de lentejuelas cuyo borde inferior acababa muy por encima de sus suaves rodillas. Dimos un sorbo a las copas, charlamos un poco y, de repente, clavando en mí la mirada como si sus ojos fuesen banderillas de fuego, dijo:
‒¿Te vienes a casa?
Tal cual. Como sucedió, lo cuento.
Y yo, acobardado, porque mi mujer de entonces me esperaba en el dormitorio conyugal con la tele encendida y el embozo del edredón subido, me escabullí como pude. Aduje, balbuciendo, que no podía, que era ya medianoche pasada, que estábamos en San Sebastián de los Reyes, que si aceptaba el envite llegaría al redil a la del alba, que…
Da igual. Así sucedió, así lo cuento.
Sirva de coartada a lo que disculpa no tiene la certidumbre de que no me conduje con tan escasa hombría por fidelidad –¿a qué, a quién, si mi mujer y yo, tras casi una década de matrimonio, ya habíamos amortizado la pasión?-‒, sino por mansedumbre. Rehuí la embestida al capote que aquella mujer en puntas, tan gallarda, tan gitana, tan valiente, tan torera, tan sincera, esgrimía ante unos cuernos que yo no iba a llevar. Aún estoy arrepentido. Aún estoy abochornado. Aún me doy calabazadas.
Un beso, Bárbara, muy distinto a los que aquella noche no llegaron. ¿Me perdonas y, de paso, perdonas mi indiscreción?
Aunque ya no importe. Agua que no he de beber… El cartero no llama dos veces.