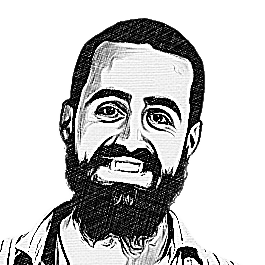Es imprescindible que Educación para la Ciudadanía supere la confusión que hay, desde sectores católicos extremistas, de que el tema de la educación es cosa de los padres” (Gregorio Peces-Barba).
En su obsesión multisecular de fabricar el Hombre Nuevo, la izquierda ha convertido la educación pública en un sistema de adoctrinamiento para crear ciudadanos acríticos, dóciles y obedientes al poder político.
Si la frase anterior suena escandalosa e intolerable a oídos del lector, es precisamente porque la educación pública funciona, al menos en el sentido deseado por el Gobierno. Pero no pedimos que crea, sin más, una declaración tan tajante ni pretendemos que toda educación pública tenga, necesariamente, que ser así.
En la conciencia popular, el derecho a la educación, como el derecho a la salud, es un logro social irrenunciable, y lo único que pretende el Estado sería garantizar que el conjunto de la ciudadanía tenga acceso a una formación científica, técnica y cultural de calidad que fomente la prosperidad económica y el desarrollo integral de la persona y construya un pueblo más libre.
En ese sentido, confirmar el fracaso de nuestra política educativa no requiere demasiado esfuerzo. El último informe PISA que elabora la OCDE sitúa a España en el vagón de cola: puesto 26 de 34. El suspenso de nuestro sistema ha animado a los sospechosos habituales a reivindicar su receta universal: más fondos para Educación. Pero, curiosamente, el mismo informe confirma que no existe una correlación entre gasto por alumno y éxito académico. Es decir, el despilfarro es una opción, hay mil maneras de usar mal el dinero y nuestro Gobierno es especialista en eso.
Pero si ese fuera el verdadero objetivo de la educación pública, el Estado sería el primero en incentivar y promover alternativas por las que se inclina una gran proporción de ciudadanos, que resultan menos gravosas para las ya insostenibles cuentas públicas y que, para colmo de bienes, arroja mejores resultados académicos año tras año, como el lector puede fácilmente comprobar.
Manipuladores siniestros
Durante años nos han obligado a aceptar el dogma de la justicia social recreada en la implantación de la enseñanza publica. Otra mentira más de los manipuladores siniestros que va a ser desmontada gracias a la crisis, la enseñanza pública debe ser subsidiaria de la iniciativa privada.
Sin embargo, esto es lo contrario de lo que sucede. Las autoridades escolares conceden a regañadientes conciertos educativos con instituciones privadas como señores feudales otorgando un raro privilegio –pese a que el coste de la plaza por alumno y año en un colegio concertado es de 2.742 euros, frente a los 4.378 en un colegio público– y condicionándolo a todo tipo de imposiciones ideológicas, y ni siquiera contempla alternativas aún más democráticas como el cheque escolar. El citado informe PISA, por lo demás, demuestra que los niños de la enseñanza privada y concertada obtienen mejores resultados que los de la pública.
Hagan las cuentas y comprobarán que el ahorro de la reconversión de una gran parte de la enseñanza pública por privada sería suficiente para no tener que modificar el sistema de pensiones. Y si es así, ¿qué oscuros motivos impiden que comience a plantearse?
El argumento falaz es que, sin una educación pública omnímoda, se rompería el principio de igualdad, dando a unos ciudadanos una ventaja injusta sobre otros. La falacia resulta risible. Precisamente, cuanto más difícil es el concierto y mayor el control que el estamento político –irresponsable, burocratizado y mediocre en medios y resultados–, mayor es también la ventaja educativa de los padres con rentas más altas, que siempre podrán enviar a sus hijos a colegios privados.
El cheque escolar, particularmente, respeta ese principio de igualdad, ya que sería de una cuantía idéntica para cada alumno. El Estado estaría garantizando la educación de los ciudadanos con independencia de su renta, pero añadiría un componente de libertad de elección que, a lo que parece, nuestros gobernantes sólo aprecian cuando se trata de niñas de 16 años que quieren abortar o cónyuges que desean romper el contrato matrimonial de hoy para mañana.
La base de la democracia es que el hombre común es dueño de su destino y, por tanto, colectivamente, responsable del gobierno de la res publica. Es, por tanto, un absurdo suponer que el ciudadano está capacitado para elegir a sus gobernantes, pero no para decidir la educación de sus propios hijos.
Ingeniería social
Lo alarmante es que nada en este esquema es casual o imprevisto. Como dejan claro las palabras del socialista Peces-Barba que encabezan este artículo, los socialistas niegan a los padres la transmisión de su propia visión del mundo y la sociedad a sus hijos y la consideran exclusivo monopolio del Estado, es decir, de la élite progresista empeñada en alterar la naturaleza humana y abolir milenios de historia a través de operaciones de ingeniería social. Y el modo más eficaz de lograrlo es mediante la educación. “Dadme los ocho primeros años de una persona y podéis quedaros con lo demás”, dice la sabia máxima de los jesuitas que el ex devoto católico pretende imponer. “Consideramos que la garantía de respeto a la pluralidad de opciones ideológicas, filosóficas y éticas que puedan ser libremente asumidas por la conciencia de los ciudadanos, sin restricciones de ningún tipo para la libre expresión de las demás, sin limitaciones para el ejercicio del derecho a la crítica o a la apostasía, y sin imposiciones por parte de ninguna comunidad cultural o familiar sobre la conciencia individual –especialmente, de los jóvenes menores de edad– y su permanente derecho a la libertad son la garantía del ejercicio real del derecho al espacio público”.
Este es el punto octavo del plan para arrebatar a los padres el derecho a decidir la educación de sus hijos. La hoja de ruta trazada desde hace tiempo, como dejó claro en julio de 2002 el Manifiesto de Barcelona, coordinado por la Fundació Ferrer i Guardia (llamada así en honor al anarquista inspirador del atentado de Mateo Morral contra Alfonso XIII), firmado por ilustres políticos como el ex presidente de la Generalitat catalana, Pasqual Maragall, los eurodiputados Josep Borrell y Raimon Obiols, o el mismo líder de ERC, José Luis Carod Rovira, responde a una inaceptable concepción totalitaria, con un tufo masónico de fondo que produce escalofríos. Léanlo bien, y no lo olviden, “sin imposiciones de ninguna comunidad social o familiar sobre la conciencia de los menores”, trazan así el camino seguro para la aniquilación del hombre. Es el ser para la nada de Sartre, la pasión inútil.
Creer en algo
Hablar de educación neutral es una contradicción en los términos. El ser humano necesita ser presentado al mundo, en esto consiste la educación. Las matemáticas, las geografía, la física no son el contenido de la educación; lo es la transmisión de unos valores, de una concepción del mundo o de la vida, la distinción de lo que está bien y lo que está mal.
Como recordaba Chesterton, lo único que no puede rehuir la educación es el dogma, y que un maestro que no es dogmático no enseña. Hay que creer en algo para transmitirlo, y la pretensión de neutralidad que afecta el Gobierno es tan transparentemente falsa que cualquiera, con una reflexión de apenas unos segundos, puede elaborar una lista con los dogmas que la élite progresista nos impone machaconamente a todas horas.
La batalla por la educación es la batalla por el alma del hombre y, como consecuencia, la batalla por la civilización. Hannah Arendt observó en una ocasión que nuestra civilización es visitada por los bárbaros en cada generación, nuestros hijos. La transmisión de lo que somos y lo que creemos es lo que permite que se mantenga esa trama de valores, conocimientos y actitudes que llamamos civilización. Pero puede borrarse de un plumazo, como han demostrado regímenes como el maoísta en China, y como está empezando a suceder en nuestro propio mundo.
John Dewey, padre de la actual educación pública norteamericana, declaraba cándidamente las mismas intenciones que están detrás del adoctrinamiento que quieren imponer nuestros gobernantes al declarar que “la gente independiente y autónoma es un anacronismo contraproductivo en la sociedad colectiva del futuro”.
En nuestras manos está que los ciudadanos, que se dicen dueños de su destino político, lo sean también de una tarea más trascendental y sagrada: la educación de sus propios hijos. Permitir a cuatro desaprensivos que nos arrebaten el alma de nuestros niños significa renunciar a lo más profundo de nuestra dignidad humana, y desde luego algunos no lo vamos a tolerar.