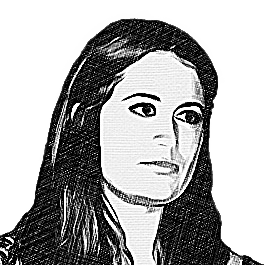Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, fue quien le disparó por la espalda mientras José Luis Geresta Múgica, Oker, le sujetaba para mantenerle de rodillas. Su compañera Irantzu Gallastegui, Amaia, esperaba al volante del coche. Eran las 16:50 del sábado, 12 de julio de 1997, cuando Miguel Ángel Blanco recibía dos disparos en la cabeza en las inmediaciones de la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria. El concejal del PP de Ermua tenía 29 años, y todavía tardaría varias horas en morir. Su defunción fue certificada a las 4:30 de la madrugada del domingo.
Le habían secuestrado dos días antes, el jueves 10 de julio de 1997, hace ahora 17 años, en la estación de tren de Éibar, a la que acudía todos los días para ir a trabajar en una consultoría. El comando Donosti le había elegido como objetivo sabiendo que era casi imposible proteger a los miles de concejales que hay en España.
En una llamada al diario Egin en nombre de ETA, los terroristas exigían al gobierno de José María Aznar el acercamiento de los presos de la banda criminal a cárceles del País Vasco como condición para su liberación. El plazo del ultimátum era de 48 horas, al cabo de las cuales sería ejecutado.
El chantaje era inaceptable. España entera alzó las Manos Blancas para mostrar a los asesinos su hartazgo ante tanta muerte y extorsión. Millones de personas salieron a las calles para gritar «ETA escucha, aquí tienes mi nuca», en una clara demostración de que matar a Miguel Ángel era matar a cualquiera de nosotros. Los terroristas ya no tenían excusas para justificar su pretendida lucha armada. Una vez más demostraban lo que eran, simples asesinos con el tiro en la nuca y la bomba lapa como únicos argumentos.
Todos compartimos las horas más amargas de una muerte anunciada. El presidente Aznar se repetía a sí mismo que un Estado de derecho no puede ceder al chantaje de los terroristas. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, lloraba a escondidas tras explicar a la familia por qué el gobierno no podía aceptar la extorsión. Todos entendimos las razones de tan difícil decisión y nos desgañitamos para exigir a los etarras que lo liberasen, que ya nadie encontraba sentido al terror de estos fanáticos disfrazados de gudaris.
Pero le mataron. Si de algo sirvió la muerte de Miguel Ángel fue para unir, por primera vez, a todos los partidos; para convencer, incluso a los más radicales, de la esterilidad del uso de la fuerza; para ratificar que los españoles, todos, estábamos hartos de esos criminales; y para prometernos, de una vez por todas, que la división respecto a un asunto tan indiscutible ya no volvería a sembrar la discordia entre nosotros.
Pero nos equivocamos. Ahora, diecisiete años después, negar el acercamiento de presos a las cárceles vascas no tiene sentido: todos los gobiernos han procedido, desde entonces hasta hoy, al reagrupamiento de reclusos. Muchos creen que, finalmente, el Estado de derecho ha cedido ante las exigencias de los etarras. Los radicales han sustituido la violencia por la política. Los abertzales administran libremente sus presupuestos en las administraciones que controlan. Asesinos confesos, que jamás han pedido perdón, campan a sus anchas argumentando problemas de salud o beneficiándose de la aritmética judicial o la abolición de doctrinas penitenciarias.
El gran beneficio es que ETA ya no mata. No podemos menospreciar ese consuelo, aunque debamos preguntarnos a qué precio lo pagamos. Nuestra sociedad vio morir a Miguel Ángel Blanco para no ceder al chantaje.
Miguel Ángel no se hubiera arrodillado de no ser porque el pistolero Oker le sujetó para mantenerle así en el momento de asesinarle. A nuestra clase política no ha hecho falta que nadie la sujetara.