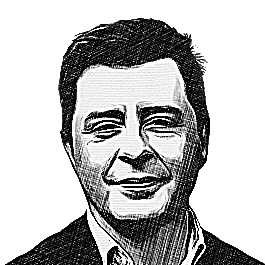La decisión del alcalde socialista de Palma de Mallorca de sustituir el nombre de una docena de calles de la ciudad atribuidas al franquismo, aunque se trate de personajes que preceden a la dictadura en mucho tiempo, ha sido motivo de indignada hilaridad en todo el comentariado facha, que ha diseccionado los interminables estratos de ignorancia y malicia de un partido que abunda en ambas.
Y, sin embargo, debo confesar que hay algo en la mayoría de estas doctas disertaciones que me dejan un mal sabor de boca, una ominosa y creciente sospecha: hemos picado. Por enésima vez, como en esos viejísimos ‘gags’ circenses en los que el payaso tonto cae una y otra vez en la misma trampa que le tiende el listo.
Entiendo que el cebo es suculento. Denunciar la abismal ignorancia de nuestra clase política es, sin duda, un placer demasiado intenso para dejarlo pasar, pero, mientras se combate y aclara lo menor, implícitamente se está aceptando lo mayor. Mientras echamos unas risas a costa del edil que, corroído por el rencor ideológico, equivoca fechas y ocasiones, estamos admitiendo tácitamente que es perfectamente lícito y razonable andar trastocando el callejero para ajustar viejas cuentas políticas.
La idea de fondo es que si los personajes que dan nombre a las calles tienen alguna relación con el régimen franquista, aunque se trate de una mera coincidencia temporal, solo un nostálgico del franquismo podría negarse a retirarlos del nomenclátor urbano. Quien tuviera el azaroso mal gusto de estar vivo durante esas cuatro décadas de nuestra historia, y sin que importe que sus méritos para figurar en las calles de nuestras ciudades sean de índole ajena a la política, merece la ‘damnatio memoriae’, con la aquiescencia turbada de la no izquierda. De igual modo, los que gozaron de la fortuna de destacar en ese periodo realmente infausto de nuestra historia que fue la Segunda República tienen privilegio regio de heredar las placas, aunque su talento fuera ramplón o incluso fueran censurables sus hechos.
Es pagano todo esto, es profundamente irracional, un esquema en el que el odiado dictador, que por definición y por milagro no hizo nada bien (iba a escribir “a derechas”, pero me he reprimido a tiempo), maldijo con su alargada sombra a todos los personajes sometidos a su insoportable yugo. Y donde la feliz república impuesta sin refrendo público, con una constitución y unos presidentes nunca votados, irradió su gloria hasta la más mediocre de las criaturas que medraban a su sombra.
Es regalarles la historia, la superioridad moral. Y es, asimismo, no permitir que un solo resquicio de la vida pública quede al margen de la lucha ideológica, que es lucha política, que es lucha electoral.
Para empezar, el nombre de las calles y de las plazas tiene una función eminentemente práctica. Cambiarlas supone siempre una retahíla de costosos trastornos, que van desde la desorientación a los cambios en un sinfín de documentos. Es un caso para aplicar el juanramoniano “no la toques más, que así es la rosa”. Si algo debería tener cierta fijeza, alguna perennidad en nuestras ciudades es el nombre de las calles, y hacer de ellas un incesante carteleo electoral y un campo de vendetta política debería considerarse malversación de fondos públicos.
Si aceptamos que las calles deben llevar nombres de personajes de nuestra historia, acojámoslos como se debe acoger siempre la propia historia: con lo bueno y con lo malo, con sus luces y sus sombras y, sobre todo, con los personajes que influyeron en ella, aunque no nos pongamos de acuerdo si fueron “de los buenos” o “de los malos”, en una división maniquea que debería quedarse para la infancia.
Tanto más cuanto, retrotrayéndonos, la razón de que mantengamos miles de nombres sin disputa es meramente el olvido histórico. Nadie piensa por un momento que pasear con la conciencia tranquila por la Calle Viriato es un mudo alegato contra la romanización de la península, o que atravesar sin íntima vergüenza por la Avenida de los Reyes Católicos es un confesión de antisemitismo.
El injustamente olvidado novelista Wenceslao Fernández Flórez propuso en sus días una solución para este baile de placas que me apresuro a hacer mía, de modo que se mantuviera un callejero estable sin dejar por ello de proporcionar una válvula de escape a la necesidad de propaganda política con los cambios de régimen. El secreto estaría, declaraba Fernández Flórez, en el adjetivo. Así, si una asonada llevaba al poder a los partidarios del General Pérez y ponían a alguna vía el nombre de Calle del Glorioso General Pérez, con la vuelta a la tortilla no debería darse a la calle el nombre de otro, sino rebautizarla Calle del Infame General Pérez. Con eso se satisfaría el ansia política de la propaganda y no se confundiría al personal que, ajeno al tira y afloja de los políticos, la llamaría Calle del General Pérez.