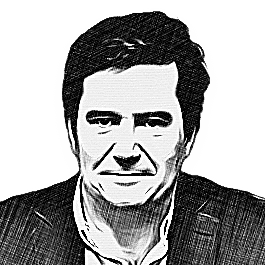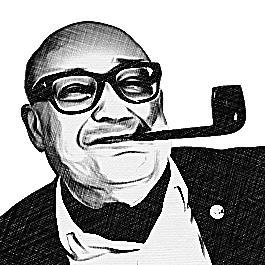Los grandes cambios que se han producido en la historia han venido siempre precedidos de una transformación de las mentalidades. Dicha transformación, a su vez, es el resultado de una variación en las condiciones económicas, sociales y culturales, y no siempre por ese orden, ni necesariamente estando presentes todas ellas.
Pero, en todo caso, que hoy asistimos a uno de esos cambios no es un secreto para nadie. Los acontecimientos de los últimos años han alterado el sistema en el que vivimos hasta mutar su naturaleza y convertirlo en otra cosa. Cualquier que se asome a la realidad política constatará dicha mutación con facilidad.
El fin de una era
Aunque era un argumento clásico, la noción de que todas las ideas son igualmente defendibles y tienen derecho a ser expresadas, hace mucho que murió; su muerte fue el primer clavo en el ataúd de la democracia, aunque en su momento no faltaron quienes quisieron ver en esto una metamorfosis hacia una democracia con valores (válgame Dios) cuando lo que estaba sucediendo era exactamente todo lo contrario.
Porque la naturaleza última de la democracia es el totalitarismo -en realidad, el totalitarismo está en la base de la edad contemporánea-, y las formas liberales que la acompañaron durante un tiempo han perecido; su esencial carácter de religión política la hace, a corto o medio plazo, imposible de conjugar con toda idea permanente.
Pues el totalitarismo democrático que surge desde hace ya unas décadas, no se impone gracias a un Estado policial, ni tampoco mediante una inflación del aparato burocrático-administrativo; el totalitarismo, hoy, triunfa gracias a las series de televisión, los guiones de Hollywood, las oenegés, los agentes lgtbi, la prensa, las fundaciones privadas y las editoriales, las universidades y los planes de estudio.
Pero no es solo la licitud de todas las ideas y el derecho a ser expresadas lo que ha perecido, con ser esto suficientemente alarmante. Es también la presunción de inocencia, vía protección de los derechos de las minorías y combate contra la violencia doméstica, de género, o machista. En el mundo occidental son multitud los Estados en los que basta la acusación de una mujer para llevar al hombre al calabozo sin mayores explicaciones. En lo sucesivo, difícilmente podrá argüirse -en esta sociedad de cuotas y de denuncias a la carta en la que el varón debe justificar su inocencia-, la injusticia que suponía en el pasado el distinto tratamiento legal entre hombres y mujeres.
Precisamente ha sido a través de la discriminación positiva como se ha destruido la igualdad, concepto que consiste, exactamente, en la ausencia de toda diferenciación, distinción o separación. Una discriminación positiva, además, que se efectúa en perjuicio inevitable de la otra parte conformante del todo social. Hace tiempo que la
igualdad ante la ley es un lejano recuerdo del pasado, triturada a manos del legislador plegado a los intereses de los lobbys homosexualistas, feministas y de género.
En consecuencia, la libertad de expresión ha sufrido una enorme merma. Y no solo –y casi, ni principalmente- en el terreno político sino, lo que es mucho más grave, en el intelectual. Casi cualquier expresión que se refiera a las mujeres, a los negros, a los homosexuales y las distintas variantes de la heterosexualidad habidas y por haber, a los inmigrantes, a los musulmanes, a los judíos…que rebase el canon de la corrección política más estricta, se convierte en peligrosa.
¿Defensa de los derechos de las minorías? Según y cómo. Hay minorías, algunas muy amplias, a las que se les niega cada vez más derechos, como a los fumadores o a los católicos (y en tono menor, a los taurinos y a los cazadores). La ya casi abierta persecución de estos grupos ha sido un experimento de la capacidad del poder para suprimir derechos con el aplauso social. Y se ha saldado con éxito.
¿Es democrático un sistema en el que no todas las ideas son respetables, en el que no todas las ideas pueden expresarse, en el que no existe la presunción de inocencia, en el que la igualdad ante la ley es solo un vago recuerdo que no todos añoran, en el que la mayoría impone su ley frente a unas minorías a las que se está muy cerca de privar de todo derecho, en el que el poder judicial que ha de fiscalizar al poder político depende de este, en el que se impone una visión de la historia a conveniencia y una peculiar filosofía toda la sociedad por razones ideológicas, en el que los poderes públicos suplantan a los padres en la tarea de transmitir los valores a los hijos? ¿Realmente alguien puede sostener que esto democrático? ¿Con qué argumentos?
Un sistema así no es democrático. Podrá tenerse de la democracia la idea que se quiera, pero lo que se ha descrito más arriba no es democrático en ninguno de los casos. Es otra cosa que, en ciertos aspectos, puede coincidir con la democracia. Pero no lo es.
Una guerra contra el pueblo
Lo que estamos viviendo es una auténtica guerra de las élites contra su propia población. En esa guerra, el desprecio por el pueblo se está haciendo crecientemente patente por parte de la casta, que no es solo política, sino también financiera y mediática. Resulta inevitable que el divorcio entre la población y la casta supranacional que nos gobierna sea cada día mayor.
Un ejemplo resplandeciente ha sido el trato que la Unión Europea ha dado al rechazo a la Constitución europea en 2005, que había de ser aprobada por todos los Estados de la unión antes de entrar en vigor. Nada menos que Francia y Holanda la rechazaron, con lo que todo el proyecto abortó.
¿Cuál fue la respuesta de la eurocracia bruselense? Una burla apenas disimulada en forma de Tratado de Lisboa, un mal remedo de la Constitución europea, concebido para ser aprobado sin engorrosos referéndums de por medio. De este modo, la UE pudo aprobar un texto muy semejante a la Constitución europea, que los europeos habían rechazado, a espaldas de estos.
Procedimiento muy semejante al utilizado por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, tras el revés experimentado en el referéndum convocado en octubre de 2016 al respecto del acuerdo con las FARC. Después de una campaña nacional e internacional que quizá admita el cotejo por su uniformidad con la que se orquestó contra Trump –y en la que Santos afirmó que el “NO” suponía la guerra (sic)-, la casi increíble derrota del oficialismo se saldó con la decisión de aprobar los acuerdos con las FARC, apenas modificados, por otra vía que no incluía referéndum alguno. Según Santos, ya no convenía convocar a los colombianos a las urnas porque la gente votaba por causas muy complejas y muchas veces contra lo que realmente pensaba, así que las consultas debían estar muy justificadas; esa era “una lección que había aprendido”.
Pinochet perdió un referéndum y dejó el poder; los eurócratas de Bruselas y el señor Santos han perdido los suyos y se han burlado de la opinión pública, aprobando por la puerta de atrás y con nocturnidad lo que sus propios pueblos habían rechazado. ¿Se puede imaginar algo más antidemocrático? El viejo general chileno resultó ser más respetuoso de la opinión popular que los eurócratas o que el premio Nobel de la Paz.
Con el Brexit las cosas no van mucho mejor. La decisión del pueblo británico ha sido tan contraria a la conveniencia de la oligarquía mundialista, que la elite británica lleva meses dándole vueltas a cómo burlar la expresión mayoritaria de la población, pasándose la pelota del poder judicial al parlamento. El que el Supremo británico obligue a que un parlamento contrario al Brexit lo apruebe, evidencia que para este sistema la democracia es una coartada.
Particularmente llamativo es el caso de los Estado Unidos. Todo lo concerniente a las últimas elecciones en el imperio norteamericano ha sido tan escandaloso, que imposibilita siquiera un somero recuento. Como corolario del inmenso escándalo, las manifestaciones tras la jornada electoral de noviembre, con la llamada a la insumisión contra los resultados electorales por parte de la izquierda representan nada menos que la llamada a ignorar la voluntad del pueblo norteamericano. En este caso, la movilización ha tomado un aspecto popular que trasciende la anécdota y que nos devuelve al comienzo del artículo.
Quizá sea pronto para afirmarlo, pero a lo que seguramente asistimos es a la sustitución de la fase liberal de la edad democrática por la fase totalitaria. Una parte sustancial de la población hace mucho que no cree en la democracia tal y como la conocen, y ese fenómeno es universal.
Eso no significa que crea en otra cosa. Las opciones que apoya son, no puede resultar sorpresivo, muy variadas, particularmente entre las más recientes generaciones. Las últimas prospecciones demoscópicas sobre las inclinaciones de la población arrojan una inequívoca desafección entre las generaciones más jóvenes al sistema, a cuyo formalismo consideran más una traba que otra cosa.
Todos los grandes cambios –decíamos al principio- venían precedidos de transformaciones en las mentalidades.
En nuestro caso, eso YA ha sucedido.