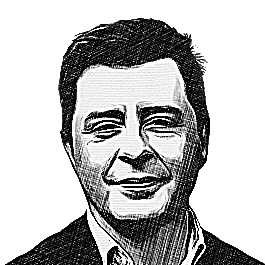En España, seguimos con la asignatura pendiente de determinar en qué momento debe un político dimitir, o ser apartado de su cargo, en caso de ser acusado de un presunto delito de corrupción. En virtud del acuerdo suscrito entre Ciudadanos y el Partido Popular, que permitió la investidura de Mariano Rajoy, la formación de Albert Rivera exige el cese inmediato del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, al ser citado como investigado por el Tribunal Superior de Justicia por el llamado “Caso Auditorio”. Sin embargo, la modificación posterior de la ley que llevó el martes al Congreso, pidiendo el cese en caso de abrirse juicio oral y no en el momento de la imputación, le aboca ahora a una contradicción, que deberá zanjar apoyando o no una moción de censura.
Por su parte, Mariano Rajoy ha destacado que esa acusación no es sinónimo de culpabilidad, ya que el propio Sánchez se ha enfrentado ya a dieciséis causas contra él en los últimos años, y que todas ellas fueron finalmente archivadas.
En estos tiempos convulsos, en los que una acusación se ha convertido en la principal arma política para acabar con un cargo público antes de que la Justicia determine su auténtica responsabilidad, no le falta razón a Rajoy al reclamar respeto a la presunción de inocencia del presidente murciano.
Ya son demasiados los casos en los que hemos asistido a “penas de Telediario”, a acusaciones sin pruebas, a especulaciones en los medios de comunicación, y a condena social ante la opinión pública para, al cabo del tiempo, ver como esas causas son archivadas por falta de fundamento o los acusados son exonerados de toda culpabilidad.
El ministro Soria tuvo que dimitir de su cargo a causa de los “Papeles de Panamá”, sin que, hasta la fecha, exista el menor indicio de ilegalidad, más allá de su torpeza a la hora de dar explicaciones. También Francisco Camps tuvo que abandonar la presidencia de la Generalitat valenciana a cuenta de haber aceptado presuntamente el regalo de unos trajes, para ser posteriormente absuelto por la Justicia. Rita Barberá no podrá ver nunca rehabilitado su nombre. Murió entre furibundos ataques de sus adversarios y el abandono de los suyos sin tener posibilidad de sobrevivir para ver si los tribunales determinaban su inocencia. Lo mismo les ocurrió a Loyola de Palacio y a Carlos Moro, que fallecieron antes de saber que el llamado “Caso del Lino” no había sido más que una maniobra del PSOE para perjudicar al PP.
Que los servidores públicos salpicados por la corrupción sean obligados a abandonar sus cargos es algo bueno. No podemos tolerar que quienes nos gobiernan metan la mano en la caja de los dineros que son de los ciudadanos. Pero ¿en qué momento deben ser apartados: cuando se sospecha de ellos, cuando se les investiga, cuando lo publican los medios, cuando son citados ante un juez, cuando se abre juicio oral, o cuando son condenados en firme? La verdad es que, hasta que se produce ese último supuesto, toda persona tiene derecho a que se respete su presunción de inocencia. El problema es que, con la lentitud de los procesos judiciales y las filtraciones a los medios de sumarios que son secretos y cuyos datos se publican a pesar de que deberían permanecer reservados, la salvaguarda de la honorabilidad de las personas acusadas se hace muy difícil.
Quizás ha llegado el momento en que la sociedad española deba abrir un debate a este respecto y propiciar una catarsis de los tres factores que intervienen en el proceso: el político, el judicial y el periodístico.
Los políticos no deberían utilizar como recurso partidario las acusaciones judiciales a sus adversarios; la judicatura debería impedir la filtración de sumarios, tipificada como delito
en el artículo 466 del Código Penal, pero, hasta la fecha, nunca perseguida; y los medios deberían asumir que, al acogerse al artículo 20.1 de la Constitución, que les garantiza la libertad de expresión y el secreto profesional para no tener que revelar sus fuentes, pueden poner en peligro esa presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho hasta que se demuestre que hay culpabilidad.
El deseo puede parecer ingenuo, pero de algún modo hemos de proteger, no solo las garantías jurídicas de las personas, sino su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen que, también según el artículo 18.1 de la Carta Magna, forma parte de los derechos fundamentales, y en aplicación del propio artículo 20.4, marcan el límite a la libertad de expresión. Porque sabemos que, una vez cuestionada la honradez de una persona, es muy difícil rehabilitar su imagen aunque así lo determinen los tribunales.
Tal como escribió Víctor Hugo en Los Miserables: “Lo que de los hombres se dice, verdadero o falso, ocupa tanto lugar en su destino, y sobre todo en su vida, como lo que hacen”.