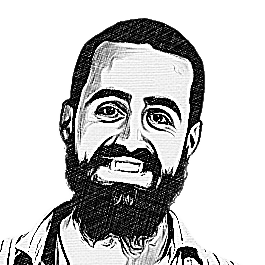«Sucedió en 1979. Aquella noche, como dijo Colón en su diario, oí pasar pájaros ultramarinos que piaban en español. Quédese ese clamor de alas para mi próxima columna».
Así terminaba, hace siete días, mi columna anterior a ésta. La reanudo.
La primera mirada, escribió Savater en La infancia recuperada, es la que vale. Cierto. Por eso nos gusta comer en la edad adulta, y más aún en la ancianidad, lo que comíamos de niños. Pero no menos cierto es que mi primera mirada a lo que hoy llamamos Iberosfera, heterónimo de lo que en otros tiempos llamábamos Hispanidad, no fue geográfica, visual, tangible, concreta, sino literaria. Como casi todo en mi vida.
Llegué por primera vez a América leyendo la saga dedicada por Mark Twain a Tom Sawyer y a Huckleberry Finn. Lo recuerdo muy bien. Fue en el otoño de 1942. Me quedé deslumbrado y deslumbrado sigo. Mi puerto de arribada al Nuevo Mundo no fue al que se expresaba en español, sino al que lo hacía en inglés, comenzaba al norte del Río Bravo y ocupaba la cuenca hidrográfica del Mississippi, pero tanto monta. Cabeza de Vaca, cuyos libros y crónicas de Indias, y de indios, también me deslumbrarían diez o doce años después, recorrió a pie ese mismo territorio mucho antes de que lo colonizasen quienes hoy son sus propietarios. Así, incesantemente, paso a paso, uno hacia delante y otro hacia atrás, pase misí, pase misá, va bordándose ese encaje de bolillos que es la historia.
Cabeza de Vaca, cuyos libros y crónicas de Indias, y de indios, también me deslumbrarían diez o doce años después, recorrió a pie ese mismo territorio mucho antes de que lo colonizasen quienes hoy son sus propietarios
Pero lo que yo quería evocar en mi columna anterior, aprovechando que el Pisuerga también pasa por La Gaceta de la Iberosfera, era mi primer aterrizaje real, no literario (por más que siempre haya visto yo en la literatura la verdadera realidad), en la hispanidad ultramarina. Tarde mucho, como ya dije, en llegar a ella. Lo hice en 1978, quizá en el 79, cuando llevaba ya sobre mis hombros quince años de viajes casi a pie, como los de Cabeza de Vaca, por Europa, Asia y el Magreb.
Iba a celebrarse un congreso de escritores en el Distrito Federal con motivo de su Feria del Libro, me invitaron y allá que me fui en compañía de otras gentes de tan infame turba y salvaje grupo. Recuerdo a Pepe Esteban, Juancho Armas Marcelo, Vaz de Soto, Ángel González, Carlos Barral, Ana María Matute, Bryce Echenique, Abel Posse y tantos otros. Discúlpenme los que se quedan retenidos en los meandros de la memoria.
El viaje en un avión de Iberia fue demoledor. Llegamos hechos puré de almortas a la capital de Méjico, corrimos todos hacia el hermoso hotel de estilo colonial que iba a acogernos en la mismísima plaza del Zócalo y yo me derrumbé en la cama de la habitación que me correspondía. A eso de las ocho de la mañana me espabilé. Alguien había metido por la rendija inferior de la puerta que daba al pasillo un periódico del día. Lo recogí, con hambre de lectura y de novedad, y mis ojos se dieron de narices, en difícil postura de anatomía picassiana, con un enorme titular que decía: «Hombreriega asesina a su amante».
¡Caramba!, me dije. En el español de España existe la palabra mujeriego, que, en tantas ocasiones, no por señalar ni presumir, se me había adjudicado, pero lo de hombreriega no lo dice nadie. Aquello ilustraba algo, más que evidente, en lo que, sin embargo, pese a mis lecturas, nunca había reparado: la capacidad de mutación, flexibilidad y fertilidad que tiene en América nuestro idioma, superior en eso al que se habla en lo que fuese metrópoli, por mucho que la constatación nos escueza a sus habitantes. Entendí de repente por qué la mejor literatura que a la sazón se escribía en castellano era la de Borges, la de García Márquez, la de Vargas Llosa, la de Alejo Carpentier, la de Rulfo (que ya había dejado de escribir), la de Cortázar, la de Sábato, la de Múgica Laínez, la de Carlos Fuentes y la de todos esos escritores que el afán de taxonomía había agrupado bajo la etiqueta y onomatopeya de boom. Por cierto: mejor zambombazo, ¿no?
Aquello ilustraba algo, más que evidente, en lo que, sin embargo, pese a mis lecturas, nunca había reparado: la capacidad de mutación, flexibilidad y fertilidad que tiene en América nuestro idioma
Fue la primera lección de mi primera singladura iberoamericana.
Salí alrededor de una o dos horas después, ya debidamente duchado y bien desayunado, a dar una vuelta por los alrededores del hotel en compañía de Pepe Esteban y Armas Marcelo, y treinta metros más allá nos dimos de frente con una taberna en cuyo escaparate, sobre el vidrio que lo protegía, alguien había escrito con tiza blanca: «Hay cerveza de barril embotellada».
Segundo bofetón en las entendederas. Nueva antinomia. Casi un koan, una aporía, un concepto imposible. Pepe, Juancho y yo nos miramos perplejos, convinimos en que aquella charada no podía pasarse por alto, entramos en el establecimiento y preguntamos a su responsable el cómo y porqué de tan singular acertijo semántico. El hombre no se inmutó, siguió fregando la cristalería y con deje, flema y aplomo cantinflescos exclamó:
‒Pos es lo mismito, sólo que diferente.
El razonamiento era impecable e implacable. Pepe, Juancho y yo guardamos silencio, salimos del local y nos perdimos por el laberinto de aquel barrio que era un hervidero de dos culturas no sólo hermanadas, sino fundidas. Los tres habíamos entendido que la España americana y la América española era justamente eso: lo mismito, sólo que diferente.
Así fue la segunda lección recibida por mí nada más pisar tierra en el ámbito de la Iberoesfera, no muy lejos del lugar donde también la había pisado, casi cinco siglos atrás, Hernán Cortés.
Seguiré contando…