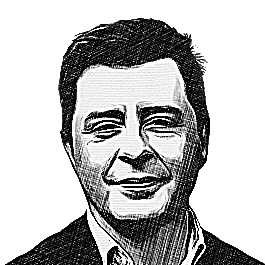La inquietante regularidad con la que en los meses pasados determinados procesos judiciales han sido centro de la atención mediática (los casos Bárcenas, Nóos, los ERES de Andalucía, etc…) constituye una invitación a reflexionar no sólo sobre la salud de nuestro Estado de derecho, sino sobre los fundamentos morales de la justicia.
“El delincuente tiene derecho a su castigo”. Expresándose en estos términos, Hegel consigue transmitir dos ideas importantes: ni el derecho es cuestión de caprichos, ni el castigo es cuestión de venganza. En realidad, hablar del castigo como un derecho del delincuente es un modo de reconocerle la libertad necesaria para la comisión del delito. Desde esta perspectiva, el castigo representa la vía que se le ofrece para restituirle, como persona, la dignidad moral de la que él mismo se ha privado con su acto. Ciertamente, el castigo por sí solo no devuelve la dignidad moral a quien la ha perdido, si no va precedido del arrepentimiento, por el cual el delincuente se distancia personalmente del delito cometido, reprobando su acción pasada y disponiéndose a la reparación necesaria, haciendo patente la diferencia entre la persona y su acto.
Esta visión del castigo, sin ser incompatible con la que lo contempla en clave pedagógica o preventiva, pone el acento en otro aspecto, desfigurado en nuestra cultura estratégico-emocional: la noción de dignidad moral; la idea de que nuestro comportamiento puede no estar a la altura de lo que pide nuestra condición de seres racionales; la idea de que ser racional es algo más que ser animales singularmente complejos, y comportarnos racionalmente algo más que ser capaces de satisfacer estratégicamente intereses y deseos no muy distintos de los que en definitiva podrían mover a cualquier otro animal. Pues, más radicalmente, ser racional es título de una dignidad peculiar, definida por la posibilidad de abrirse a un universo distinto de razones, específicamente éticas, que cierran el paso a cualquier consideración puramente instrumental del ser humano.
En este universo de razones se movía Platón cuando, cinco siglos antes de Cristo, en el diálogo Gorgias, hacía decir a Sócrates la celebrada frase: “Más vale padecer la injusticia que cometerla”. La carcajada con la que el interlocutor de Sócrates recibe estas palabras puede compararse a la sonrisa condescendiente de quienes, en este punto, se inclinan a pensar que la vida real discurre según categorías bien distintas.
Pero precisamente en esto reside la audacia filosófica de Platón: en cuestionar las tesis consagradas por la mediocridad moral dominante, y afirmar rotundamente, en contra de engañosas apariencias, “que es necesario precaverse más de cometer injusticia que de sufrirla y que se debe cuidar, sobre todo, no de parecer bueno, sino de serlo, en privado y en público. Que si alguno se hace malo en alguna cosa, debe ser castigado, y éste es el segundo bien después del de ser justo, el de volver a serlo y satisfacer la culpa por medio del castigo”.
Leer a Platón en nuestro contexto social y cultural resulta subversivo. Da ocasión para lamentar que la filosofía casi haya desaparecido de los planes de estudios del Bachillerato, remplazada por conocimientos aparentemente más útiles y productivos. Sería erróneo pensar que las clases de religión pueden suplir esta carencia. La identidad europea, hoy reducida a cuestiones económicas, se ha forjado al calor de un diálogo, encuentros y desencuentros, entre razón y fe. Prescindir de cualquiera de estos extremos debilita el núcleo del que durante siglos se han alimentado nuestras convicciones, porque cercena la raíz que las alimenta. En rigor, lo más peligroso para la vitalidad presente y futura de Europa es la carencia de convicciones. Y es la percepción sorda de esa carencia lo que explica el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones políticas y jurídicas, cuya credibilidad urge reforzar.
Es posible que, al seguir la información sobre los procesos judiciales abiertos en nuestro país, más de un alma filosófica haya pensado en la lección que Sócrates extrae del mito con el que Platón cierra el Gorgias, donde se refiere la existencia de una ley vigente desde los tiempos de Crono, según la cual, en un primer momento, los procesos judiciales que decidían el destino final de los hombres –la Isla de los Bienaventurados, o la cárcel de la expiación y del castigo, llamada Tártaro– tenían lugar en vida de los acusados, y esto daba lugar a muchas imperfecciones en los juicios, porque los hombres acudían a ser juzgados “recubiertos con cuerpos hermosos, con nobleza y con riquezas, y… presentando numerosos testigos para asegurar que han vivido justamente”. Por ello, dice, Zeus dispuso que el juicio tuviera lugar después de muertos, para observar las almas desnudas, sin adornos, únicamente con las heridas de sus delitos a la vista, y de este modo no ser seducidos por las apariencias.
*Ana Marta González es profesora de Filosofía Moral de la Universidad de Navarra.