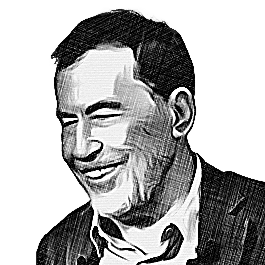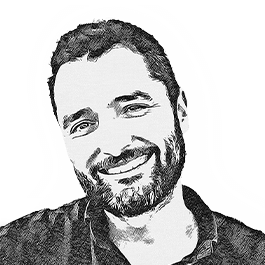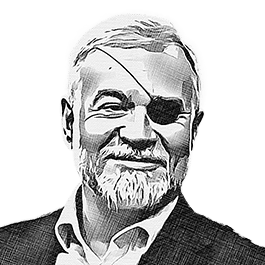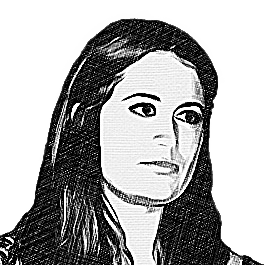Sorprende la conservación del toreo, no como un espectáculo meramente folclórico, sino como algo vivo. En cierto sentido, se trata del mayor anacronismo de la historia del mundo. En este momento se mantienen numerosas festividades arqueológicas, como lo puede ser el Palio de Siena, pero son fiestas donde la gente se disfraza. Algo muy distinto sucede con los toros, letra viva de la sociedad.
Jung decía que cuando un ser humano está delante de un símbolo arquetípico, aunque éste proceda de una tradición religiosa, espiritual o cultural distinta, experimenta una emoción a veces inexplicable. Un ejemplo de las reacciones promovidas por el arquetipo taurino lo hallamos en un medio tan frío como la televisión, donde es muy difícil exaltarse, pues no lo consienten el presentador del programa, ni los focos, ni el minutaje. Pues bien, cuando sale a colación el tema de los toros, se desatan las pasiones. Y esto sucede porque nos encontramos, indudablemente, ante un arquetipo.
Vaya por delante que el toro lo es de los pueblos ibéricos o, todo lo más, de los pueblos mediterráneos y, si nos vamos muy lejos, de los pueblos atlantes. La primera descripción de una corrida de toros esta en el Critias y en el Timeo, esos diálogos de Platón donde se nos dice que los diez reyes de la confederación atlante se reunían una vez al año para dirimir los problemas de su alianza. Y el filósofo ateniense, que había recibido estas informaciones, procedentes, vía Solón, de los conductos herméticos del Antiguo Egipto, nos cuenta que para celebrar ese acontecimiento organizaban los atlantes una ceremonia durante la cual el matador, trapo en mano, degollaba a una res con la ayuda de un instrumento de hierro después de capturarla al hilo de un ritual minuciosamente programado. Huelga añadir que Platón, al detallar esa liturgia, está describiendo una corrida.
Cuando el diestro sale a la plaza es yin, mujer. El toro, por el contrario, es yang, la fuerza viril, el macho por antonomasia
Téngase en cuenta, además, que la fiesta de los toros es una opera aperta en la cual confluyen numerosos motivos esotéricos y no esotéricos del inconsciente colectivo. Por ejemplo: la fiesta reproduce el esquema del laberinto. No en balde Teseo se adentra en el de Knossos para enfrentarse al Minotauro, un ser que simboliza las pesadillas del subconsciente y, en definitiva, el espíritu del mal. Laberíntica es también la estructura de las plazas de toros, divididas entre la andanada, la grada, los tendidos, la barrera, la contrabarrera, el callejón, los burladeros y los anillos del coso propiamente dicho.
Otro motivo recurrente en la lidia es el sexo. No soy el único en sostener esa interpretación. Ángel Álvarez de Miranda señala que la capa era inicialmente blanca y se fue tiñendo de rojo como reflejo de la costumbre de exponer en el balcón del palacio las sábanas nupciales de la reina o la princesa recién casadas para demostrar al pueblo que su matrimonio se había consumado, con lo cual habría descendencia y, por lo tanto, la dinastía tenía asegurada su continuidad.
Cuando el diestro sale a la plaza es yin, mujer. Lleva cinturita estrecha, luce lentejuelas en su atavío, usa zapatos femeninos y además se contonea, se pavonea, despliega la capa como quien mueve una falda. El toro, por el contrario, es yang, la fuerza viril, el macho por antonomasia. Luego, a lo largo de la corrida, en esa especie de bodas entre el cielo y el infierno, se va consumando una metamorfosis. El torero, al entrar en contacto con la bestia, va convirtiéndose en macho, al tiempo que el toro pierde su maculinidad y se vuelve hembra. Cuando llega la hora de la verdad, el diestro ha de introducir un remedo de falo ‒el estoque, cuyo extremo es curvo‒ en el hoyo de las agujas, que tiene forma de triángulo isósceles, símbolo del sexo femenino desde la noche de los tiempos. Al final, si la suerte se ejecuta como los cánones mandan, el toro cuadra y se entrega. Estamos de nuevo ante un arquetipo universal al alcance de cualquier persona.
Es muy curioso comprobar cómo en América la fiesta de los toros ha sobrevivido únicamente en aquellos países con fuerte carga indígena
Es muy curioso comprobar cómo en América la fiesta de los toros ha sobrevivido únicamente en aquellos países con fuerte carga indígena, caso de Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela. En cambio, en el Cono Sur, en países donde el sustrato aborigen se ha extinguido, no hay festejos taurinos. La explicación hay que buscarla en el hecho de que el inconsciente colectivo de las civilizaciones precolombinas estaba unido, a través del Atlántico y de la Atlántida, leyenda genesíaca a más no poder, con el de los pueblos ibéricos. Tras la llegada de los españoles ‒los mayas creyeron que Hernán Cortés era Quetzalcoátl‒ quedó en evidencia el maridaje entre ambas mitologías.
Como ilustración de ese proceso cabe a mencionar una fiesta asombrosa, sangrienta, durísima, celebrada todos los años, en coincidencia con la del Corpus Christi, en Perú. No sé si aún se mantiene, Ese día, en una localidad andina, a las doce del mediodía, la gente acude o acudía al lugar de autos para presenciar un singular espectáculo durante el cual se enfrentan o enfrenaban un cóndor, animal totémico de los conquistados, y un toro, animal totémico de los conquistadores. Al toro se le ha desgarrado el lomo hasta dejárselo en carne viva, y al cóndor se le ha cegado y atado al bóvido. El espectáculo consiste en ver cómo el burel intenta desembarazarse del ave rapaz, mientras ésta, excitada por la sangre, va escarbando con el pico y con las garras hasta alcanzar el corazón o cualquier otro órgano vital. Tras el combate, el toro muere y los espectadores, ataviados como los antiguos incas, emprenden una peregrinación llevando en andas al cóndor hasta un precipicio sagrado. Allí, contra el sol del mediodía, el animal es liberado, pero cuando echa a volar descubre su ceguera, cobra conciencia de que no podrá sobrevivir y se deja caer hasta estrellarse contra las rocas del fondo. La muerte de ambas criaturas totémicas expresa, en clave simbólica, el nacimiento de esa nueva realidad histórica, política y cultural a la que llamamos Iberoamérica. ¡Fantástica explicación iconográfica del mestizaje en la que cobra sentido la evidencia de que cosas de tal jaez están enraizadas en nuestra estructura psicológica y no desaparecerán por mucho que abusen de su locura culturicida ignorantes tan abyectos como el déspota que ha cerrado en el Distrito Federal el mayor templo taurino que hasta hace un par de días existía en el mundo! ¡El Dios ibero maldiga su memoria y caiga sobre él la cólera del karma!