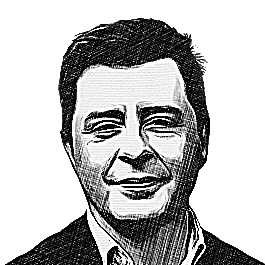No ha habido tarta con velas, ni globos, ni cánticos de «cumpleaños feliz», ni pirotecnia o celebraciones. Al cumplirse esta semana el veinticinco aniversario de la firma del Tratado de Maastricht -que supuso un gran paso en el proceso de construcción europea- nadie ha organizado festejos, quizás ante la constatación de que la pretendida Unión es un barco a la deriva que hace aguas por todos sus costados.
Cuando en febrero de 1992 pusimos en el mapa una ciudad holandesa de nombre impronunciable, entusiastas personajes como Jacques Delors, François Miterrand, Felipe González, Helmut Kohl, Ruud Lubbers, o un más discreto John Major, nos auguraban un gran avance hacia un futuro común que sería próspero y fuerte.
Nos prometieron una federación de estados que sería capaz de plantar cara a los Estados Unidos y defender nuestra hegemonía ante potencias emergentes como China y Brasil, o futuras amenazas económicas de la India o el sudeste asiático.
El nuevo documento venía a superar el Tratado de París de 1951 que supuso el nacimiento de la CECA; a los Tratados de Roma de 1957 que crearon la CEE y el EUROTOM; y al Acta Única Europea de 1986, que pretendía eliminar las fronteras para garantizar la libre circulación en un mercado interior. Por primera vez, se sobrepasaba el objetivo inicial de la Comunidad de crear un espacio económico común para apostar por una vocación de unidad política. Nacía la voluntad de crear una ciudadanía europea, crear una moneda única común, liberalizar la circulación de capitales, unificar criterios de convergencia y coordinar política exterior y de defensa, así como la de justicia e interior. Toda una declaración de principios que permitiría definir unos Estados Unidos de Europa.
Hoy, veinticinco años después, nos aferramos a una ilusoria construcción europea que no hace más que evidenciar las dificultades de un proyecto común: una inflación disparada a causa de la convergencia necesaria para compartir moneda, discusiones acerca del cupo de refugiados que debemos acoger para ser solidarios con los que huyen de la guerra o la pobreza, discrepancias a la hora de financiar la incorporación de nuevos socios o sensación palmaria de que perdemos soberanía nacional, justamente cuando más necesitamos reafirmar nuestros valores. Y todo ello, mientras constatamos que no hemos sido capaces de ofrecer un frente común sólido y valiente frente a la nueva amenaza contra nuestro modelo de vida occidental: el crecimiento del terrorismo yihadista que ahora nos golpea en nuestro propio territorio.
El Brexit no es más que una gran vía de agua que desvía nuestra atención de otras fisuras en el casco del barco y que se van agrandando con el crecimiento de las derechas identitarias que ganan fuerza en Hungría con Víctor Orbán, en Polonia con Beata Szydlo, en Finlandia con Timo Soini, en Noruega con Siv Jensen, en Dinamarca con Kristian Thulesen Dahl, en Francia con Marine Le Pen, en Alemania con Frauke Petry, en Austria con Norbert Hofer, en Holanda con Geert Wilders, o en Italia con Beppe Grillo o Matteo Salvini, tras el tropiezo de Matteo Renzi con su referéndum sobre la reforma constitucional. Ya, hasta los euroescépticos británicos de Nigel Farage se han quedado pequeños ante la nueva frontera que Theresa May va a construir en el Canal de La Mancha.
Nuestro pasado reciente está jalonado de momentos históricos que han cambiado el mundo: el derribo del muro de Berlín -empujado por personajes como Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Lech Walesa y Juan Pablo II-, la reunificación alemana, la caída de la Unión Soviética o el fin de la Guerra Fría. La construcción de una Unión Europea estaba llamada a ser uno de esos episodios.
Pero Europa no está para celebraciones. Veinticinco años después del Tratado de Maastricht carecemos de grandes líderes capaces de pilotar un proyecto de tal envergadura, nos vemos atrapados en una burocracia endiablada que viene a sumarse a la que sufrimos en cada uno de los estados miembros y sentimos que nuestra identidad nacional se diluye en un proyecto que, a día de hoy, no parece capaz de superar nuestros problemas.
Si la historia es cíclica, y la mitología forma parte de ella, quizá ha llegado el momento de que, otra vez Zeus transformado en toro, venga a secuestrar a la vieja Europa. Y algunos temen que ese toro pueda llamarse Donald Trump.