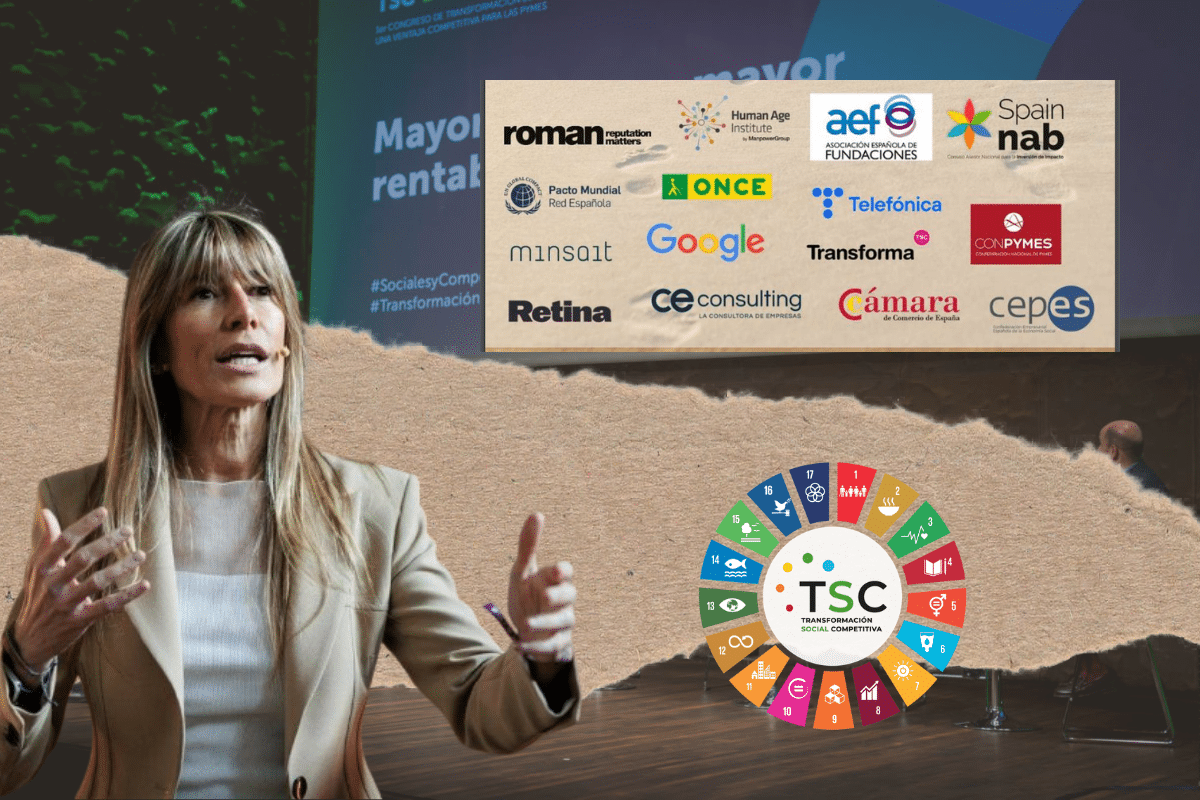La mera voluntad del legislador, es decir, la mayoría de votos en las dos Cámaras, ha decidido que algo tan extraordinariamente complejo como es la despenalización del delito de ayuda al suicidio (eutanasia) y su conversión en derecho subjetivo que merece incluso entrar en el catálogo de prestaciones ‘sanitarias’, sea aprobado sin necesidad, ni demanda social, ni debate, ni información suficiente sobre las consecuencias futuras de esta ley, ni informe favorable del Comité de Bioética, ni audiencia a expertos.
Expertos de los de verdad, se entiende. De los que lo son, existen y caminan entre nosotros.
Con nada más que ideología supuestamente progresista y hurtando una vez más el debate, el legislador ha abierto de par en par una puerta peligrosa como es la del homicidio institucionalizado que sólo justifica en una pretendida compasión ante el sufrimiento provocado por enfermedades inevitables que anteceden a la muerte.
Legislar sobre una base sentimental es un error de consecuencias dramáticas para el futuro de una sociedad porque esquiva la prudencia necesaria, el primero y más elemental de los deberes a los que está obligado a atender el legislador. Máxime cuando la institucionalización del homicidio asistido podría devaluar el valor de la vida humana y la confianza de los ciudadanos en un sistema sanitario que ya no estará dirigido solo a prevenir, curar y, ante la inevitabilidad de la muerte, aliviar el sufrimiento en la agonía con cuidados paliativos. Que el Estado convierta a los médicos en herramientas de muerte, con señalamiento incluido de objetores, es de una extraordinaria gravedad para el futuro de la profesión médica y nos devuelve a páginas negras de la historia europea no tan lejana.
Y todo este desastre ético llega cuando estamos a las puertas de tener una población envejecida producto del invierno demográfico que padecemos y al que los gobiernos que hemos soportado no han dado la más mínima importancia. No pasarán más de 30 años, al ritmo actual, hasta que la cultura del descarte por motivos económicos que trae esta ley no debatida ejerza una presión insostenible sobre la parte más vulnerable de la población y que constituirá casi la mitad de ella: los ancianos.
Nada de todo esto ha sido valorado por los partidos que sostienen el Gobierno y que aplauden y se dan golpes en el pecho para celebrar haber aprobado «de una maldita vez» (Pablo Iglesias dixit et mentitus est) esta ley. Sus motivos ocultos para justificar esta ley son electoralistas y sólo se sostienen en el infantilismo sentimental al que condenan, una vez más, a la sociedad española.
Por desgracia, el futuro de esta ley es sólido. A la experiencia nos remitimos para saber qué es lo que hace el Partido Popular con las leyes ideológicas que aprueba la izquierda sin debate, diálogo, ni consenso. Las recurre como pose, las incluye en su catálogo de promesas electorales y luego las olvida con la excusa peregrina de que «hay un amplio consenso». Estos son los hechos objetivos y no son rebatibles. Ojalá. Pero no.
VOX, por su parte, ha prometido derogar esta ley injusta. A esa promesa fiable de una revolución ética tan necesaria como desconocida en la sociedad española debemos agarramos todos los que creemos que la vida está por encima de cualquier ley y el Estado solo tiene derecho a legislar para protegerla, nunca para terminarla. Y, por supuesto, todos aquellos que dentro de 30 años seremos ancianos y queramos protegernos de las presiones homicidas de una izquierda sin ética y de la crisis de valores de un centrismo infantilizado y pusilánime.
Si es que llegamos a ser ancianos, claro.