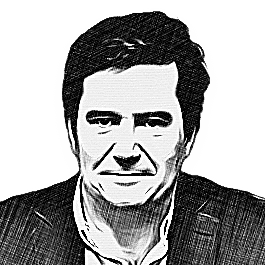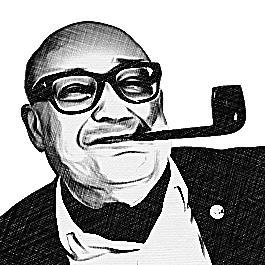Desde hace unos meses -algo que asume un rostro visible desde las últimas elecciones municipales y autonómicas- asistimos a un interesante proceso sociológico: las instituciones políticas de determinados consistorios rehúsan participar de los actos religiosos importantes de la vida de los pueblos. Vivimos sumergidos, queramos o no reconocerlo, en un ambiente de puro ateísmo político, en un estado de desnuda ideología que se puede reconocer en comportamientos y declaraciones encaminadas al confinamiento de lo religioso al ámbito privado. En todos los casos confluye la misma tesis: el Estado es aconfesional y los representantes políticos declinan su participación como tales en cualquier tradición de naturaleza religiosa.
Todo comenzó con los alcaldes de La Coruña y Santiago de Compostela, que se negaron a participar en la Ofrenda al Santísimo Sacramento del Antiguo Reino de Galicia. El desfile ideológico continuaría después con la ausencia de Martiño Noriega en la ofrenda al Apóstol Santiago, y los anuncios sucesivos de Ada Colau, dispuesta a retirar la misa de la Mercè del programa de actos, o de Joan Ribó, que, recibiendo en mangas de camisa al Cardenal Cañizares, le manifestó su intención de no participar el ayuntamiento en el tradicional Te Deum ni entrar la Senyera en la catedral.
Por su parte, la resistencia de la Iglesia católica a ese desplazamiento deliberado del carácter público de la religión que vienen realizando ciertos alcaldes está siendo débil, como si a los cambios políticos correspondiese una “nueva” Iglesia, más asimilada al devenir del mundo y, sobre todo, afectada por un cierto alborozo complaciente al comprobar que el templo no se vea al fin representado por quien desde su libertad rechaza la fe. El mismo Tocqueville aconsejaba a las instituciones religiosas discreción, moverse en el ámbito de los límites propios y no traspasar esa frontera; recomendaba centrarse en el núcleo de la fe y dejar libertad para los cambios políticos; alejarse como del Diablo del poder político y separarse del Estado; un modo nuevo de ser y de estar en la sociedad democrática, libre, republicana.
Hay algo que a la Iglesia le podría pasar inadvertido y que debe cuidar antes de que sea tarde: la causa principal de la actual irreligiosidad general se encuentra en una acción sistemática y perfectamente organizada por políticos en su esfuerzo de privar de contenido religioso la vida pública. No se trata de que en un proceso de evidente secularización la religión exija funciones políticas (alguna Carta Pastoral reciente habla del peligro de neoconfesionalismo político frente al cual hay que exigir el derecho de la laicidad del Estado), sino de recordar que la religión posee una notable relevancia pública e importancia dentro de la sociedad.
El hecho no deja de ser conmovedor: existe un vaciamiento de la referencia a Dios, una afirmación de la supremacía de lo humano, que se quiere contribuir desde las instituciones políticas a enraizar y que será un factor desencadenante de una mayor descristianización. ¿Alguien piensa que es deseable este ateísmo como forma de convivencia política? ¿No es más bien una degradación de la vida personal y social? ¿No se rechaza la Constitución cuando en su art. 16.3 acentúa la dimensión de cooperación con la Iglesia católica y la necesidad de tener en cuenta las creencias religiosas de los españoles? ¿Qué sentido tiene privatizar desde el Estado las tradiciones religiosas? ¿Es legítimo hacerlo en un Estado democrático liberal? ¿No estamos ante una manera sectaria de gobernar? ¿Por qué no es compatible el pluralismo de las sociedades democráticas con la cooperación con las instituciones religiosas o entre personas que mantienen posiciones diversas en los ámbitos políticos, morales y religiosos?
Neutralidad religiosa no es neutralización de la religión católica. Imponer una hegemonía ideológica constituye un peligro en el que se encuentran hoy muchos políticos de España, obstinados en ir por delante de la sociedad sin respetar sus tradiciones religiosas. No puede vivir un pueblo religiosamente en un ambiente que se quiere absolutamente secularizado desde las instituciones políticas. Amputar la propia identidad de un pueblo o de sus tradiciones religiosas, desasistirlo en un vacío social religioso, es una siembra hostil de confrontación que nada tiene que ver con la legítima separación entre Iglesia y Estado. Que el Estado sea aconfesional, que no se fundamente en la doctrina católica o en cualquier otra, no significa desplazar la religión de la mayoría del pueblo. Que no nos vincule la Verdad no significa atacarla desde una razón pública desvinculada de ella. La autonomía política no significa arrinconar la fe del pueblo, repudiarlo desde el rechazo manifiesto de los representantes políticos, dejar fuera del ámbito público la religión para llenar ese vacío religioso de ideología y dogmatismo: ¿o qué significa excluir de un programa de fiestas la misa sino manifestación de irreligiosidad o ateísmo institucional?
La ideología sólo nos llevará a la confrontación cultural, a la irresponsabilidad histórica, al rechazo excluyente de las comunidades religiosas como culturas públicas, a la vuelta a la España a garrotazos donde “vuelve el español por donde solía” en su atávico cainismo. La España laica no se construye, como muchos pretenden desde la invasión deconstructora del poder político, contra la España católica.