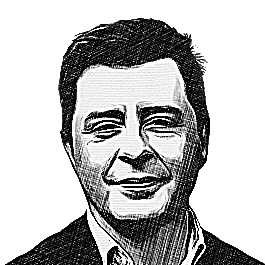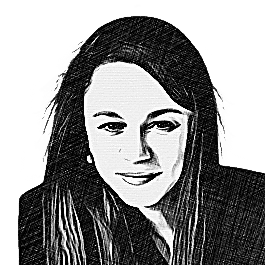Me ocurrió este verano, en una clase de posgrado (media de edad: veintiocho años). La asignatura era, ay, «Pensamiento crítico»: en medio de una sosegada conversación que manteníamo,s un alumno me aseguró que se estaba poniendo «demasiado nervioso» y a reglón seguido abandonó la clase. Habíamos estado hablando de la importancia de no cancelar ningún diálogo; él enseguida sostuvo que «sí, pero» —es decir, «no»— en el caso de «los fascistas»; él prefería insultarlos y desde luego jamás participar en un intercambio de opiniones. Entonces le pregunté por qué y a quiénes se refería y él contestó «a la homofobia y a VOX», y a mí se me ocurrió preguntarle si había escuchado alguna vez a ese partido hacer declaraciones homófobas en el Congreso. Ahí sobrevino la crisis de ansiedad y la salida airada.
Cada vez hay más gente joven y no tan joven asustada ante según qué ideas, y más gente diciendo que hay asuntos «cerrados» que ya no deben discutirse. ¿Por qué y con qué provecho? ¿Qué hemos ganado en estos cinco años de matraca «antifascista», sino la banalización de lo totalitario, más malestar y más ruido? La inaudita actitud de quienes se niegan a intercambiar razones ante cuestiones de enorme calado moral, como la sexualidad de los menores, el aborto o la eutanasia, ¿ha mejorado siquiera un gramo la salud mental de todos o la calidad democrática de nuestras sociedades? Diría que ha sucedido lo contrario: que estas crisis de ansiedad por doquier tienen un efecto llamada para los sátrapas y los guardianes del pensamiento único, y que, como escribe Tzevan Todorov en El miedo a los bárbaros, «quienes viven con miedo son temibles».
Escribía el otro día Julio Llorente un fino artículo (“Desventurados los moderados”) en el que argumentaba que la moderación, no en las formas sino en el fondo, nada tiene de virtuoso. Los motivos que aportó son todos de peso: la falacia del justo medio, según la cual la mejor postura moral es siempre la que se encuentra «entre los dos extremos», y ante todo la supuesta superioridad moral de la tibieza, que no es tal, porque la mayoría de las ideas que nos han hecho progresar, del amor cristiano al prójimo a la lucha por los derechos civiles, pasando por la descolonización, han sido sin duda radicales. Lo cierto es que solo hay una moderación lúcida, la de las formas, el recurso a la palabra y la renuncia a la violencia (salvo para contrarrestar otra violencia, por supuesto). Fuera de eso, descartar algo por «radical» solo es etiquetar y jugar a las cancelaciones. ¿Y qué fueron Jesucristo, Martin Luther King y Gandhi, sino unos redomados radicales?
La bondad de las ideas no se mide ni por su situación en el continuo político del momento ni mucho menos por la cantidad de personas que las apoyen. La moderación en el fondo, en cuanto a la verdad, carece de valor de suyo. La vida es conflicto y disenso; y si «radical» es un adjetivo que sirve igual para calificar a Joseph Goebbels que a Nelson Mandela, entonces no significa nada. Lo único que importa, para la convivencia, son las formas y las leyes; en ese marco todo es aceptable. Argumentando adecuadamente jamás hago un mal, por muy «extremas» (¿quién lo determina, sino la propaganda política y la agenda mediática?) que sean mis ideas; y quien expone lo que piensa se expone, que no es poco.
Esta alergia de ahora a «lo radical» —que más que alergia a ciertas ideas lo es a ciertas personas— tiene poco que ver con la democracia y mucho con que pensar cansa y cuesta. El mismo alumno que terminó saliendo abruptamente de mi clase se había quejado una vez anterior que lo saqué a que expusiese sobre la pizarra su argumento («me da pereza»). No tenemos un problema de radicalidad, sino de falta de arrestos y de incapacidad argumentativa. La triste verdad es que hace mucho que dejamos de entrenar a la gente para que pueda avanzar y salir de las posturas que asumen acríticamente, porque hay mucho que vender a quien pensar le resulta penoso, tanto en el mercado de los productos como en el de las ideas.
El fungicida del totalitarismo no es la cancelación, sino la conversación y los argumentos. No hay debates superados, y es ínfima la proporción de veces que alguien acierta cuando apela a «la ciencia» o «la lógica» para zanjar un asunto. Cada vez que alguien da por cerrado un debate nos roba a todos; cuanto más en temas como el aborto, que está sin duda en el «Top-3» de los asuntos morales en cuanto a su complejidad, dificultad y hondura. Tener miedo a debatir es propio de pusilánimes. De hecho, quien cree que una idea es errónea debe ser el primer interesado en debatirla. No ha habido ni habrá fascismo alguno sin violencia; solo violentar a los demás para que piensen o hagan X es fascista. «Pero el fascismo empezó con un tipo dando arengas en una cervecería muniquesa», dirá alguno; eso no es así ni de broma, pero tomémoslo por cierto: también el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos empezó de similar manera.
A finales de los ochenta, los psicólogos Paul Rozin y Carol Nemroff realizaron un curioso experimento: preguntaron a una serie de personas si estarían dispuestas a probarse un jersey, a lo que la inmensa mayoría, obviamente, accedió. Seguidamente añadieron que el jersey había pertenecido en su día a Adolf Hitler. El dato adicional hizo que casi todos se echasen atrás con una mueca de disgusto, alejándose de la prenda y negándose a ponérsela. Este asco irracional y ancestral se está trasladando ahora a las ideas, que para asquear a algunos ni siquiera tienen que ser «hitlerianas» (a fin de cuentas, el veganismo era una de las ideas más queridas por Adolf), sino sencillamente propuestas por quienes se identifican como ideológicamente opuestos. Esa repugnancia proviene de la debilidad, el miedo y la holgazanería, y no se llega a ciudadano crítico sin ponerse ese jersey para entender que no existen las ideas fascistas, sino los métodos totalitarios. No hay cuestión humana alguna sobre la que no aproveche seguir hablando, y lo que corresponde a una persona valiente y justa es asumir con gozo el deber de pensar hasta las últimas consecuencias.