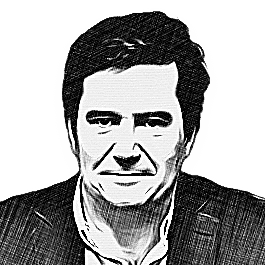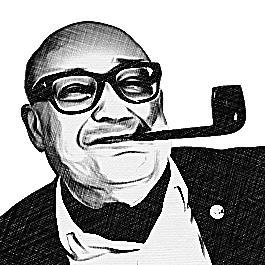El odio es un sentimiento profundo de abominación, aversión o rechazo hacia ciertas personas o cosas. Es algo inseparable de la condición humana, que, acaso, constituya un ardid de la evolución. Puede llevar a una conducta violenta, dañina, pero esa será una consecuencia, entre otras. O podría ser, también, su causa. Escribe Tácito que “lo propio del espíritu humano es odiar a quien se ha herido”. Mientras se mantenga en el estadio del sentimiento, el odio traduce algo íntimo, que, incluso, a veces, como en las otras pasiones, se esconde o se disimula por vergüenza. Es muy injusto penalizar esa expresión de la mente, parecida a su contrario, el amor. En casos extremos, ambas pasiones pueden llegar a ser invencibles. Es la violencia ilegítima y desproporcionada la que se debe castigar, aunque tantas veces quede impune. Hay un gran trecho entre “odiar a muerte” a alguien y asesinarlo.
El actual Código Penal español ha incluido el nuevo delito de odio, quizá, como signo de modernidad, por mimetismo de lo que se estila en las democracias avanzadas. El nuevo tipo penal se construyó a raíz de la repulsa del genocidio contra los judíos y otras minorías marginadas, en la Alemania nazi. Se extendió a los sentimientos de xenofobia y racismo, a las actitudes de intolerancia contra los homosexuales, las mujeres, los varones, los inmigrantes, los pobres, los discapacitados. Aun así, no se castigan todos los posibles odios; por ejemplo, los rencores y desprecios contra ciertos parientes o contraparientes, los rivales en la vida competitiva.
Se trata de una figura jurídica involutiva […] que nos retrotrae a los ominosos tiempos de la Inquisición o de la quema de brujas
En España, a nadie se le ha ocurrido tipificar los odios contra los españoles o los castellanos, el clero católico o la derecha política. Lo cierto es que son harto frecuentes.
Tal como se halla establecido, el delito de odio es, cuidadosamente, selectivo. Por ello mismo, se trata de una figura jurídica involutiva, profundamente, reaccionaria, que nos retrotrae a los ominosos tiempos de la Inquisición o de la quema de brujas. Si bien se mira, nos encontramos frente a una monstruosidad jurídica, al ser un tipo penal difuso, proclive a muchas injusticias. Cavilo que la aceptación social del delito de odio ha dado lugar a que proliferen las intolerancias ancestrales y surjan otras nuevas.
En buena lógica jurídica y moral, se deben castigar las acciones que signifiquen un daño grave contra las personas, las propiedades o las instituciones. Pero no parece de recibo penalizar los sentimientos, las actitudes, las convicciones, los modos de pensar, las creencias de cualquier tipo. De lo contrario, entraríamos en una peligrosa espiral de juicios de intenciones, de conciencias. Debe ser sagrada la libertad de pensamiento y aun de su expresión por cualquier medio. La aceptación del delito de odio ha venido a recortar nuestras libertades.
No sería difícil demostrar que los odios van unidos a las envidias, los resentimientos y las inseguridades
El asunto del odio es metajurídico, más moral que otra cosa. No parece acertado dejarlo, exclusivamente, en manos de los juristas o los políticos. No sería difícil demostrar que los odios van unidos a las envidias, los resentimientos y las inseguridades, artículos bien comunes en el panorama anímico de los humanos. Por eso observó Hermann Hesse que “cuando odiamos a alguien, lo que odiamos es algo que, ya antes, está en nosotros. No suele molestarnos lo que no es parte de nosotros mismos”.
Los delitos de odio (pues son diversos) son las ínfulas autoritarias que cuelgan sobre los hombros de las actuales democracias.