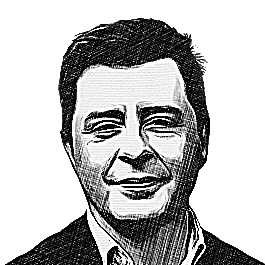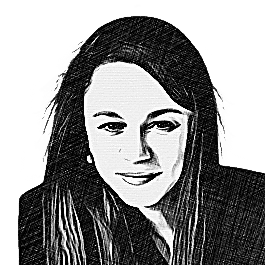«Llamamos utopía a lo que está en contradicción con la realidad», decía Camus. Hasta el nombre lo aclara: del griego u–topos, literalmente un «no lugar». Pues ni por esas; algunos siguen emperrados en atraer con ese trapo rojo almas incautas, sabedores de lo rentable que es la estrategia. Ahora se han hermanado además con ciertos movimientos («Hola, tu futuro parece una mierda», te saluda la página de Extinction Rebellion) y con las mil y una distopías con las que Netflix, Amazon Prime y las demás plataformas alegran nuestros días. Resulta que todas las utopías son distópicas, «malos lugares». La historia es testigo de ello; quien la lea descubrirá con cuánta facilidad, caídos los trapitos de la revolución, aparece el cuerpo desnudo y bestial del totalitarismo.
Los políticos infames le han cogido el gusto a airear distopías y andan jorobando al personal, mayores y grandes. El miedo, gracias a internet, ha vuelto a recuperar su protagonismo como mazo del ilegítimo poder legítimo. Porque además el político sinvergonzón lo último que quiere hacer es gestionar, ocuparse de la cosa pública; aspira a salvar el mundo, para lo cual, obviamente, primero ha de condenarlo. Lo de endilgar distopías a los mayores tiene un pase, porque somos precisamente mayorcitos para desbaratar engañifas y no comprar mercancía averiada utilizando, quien lo haya desarrollado, el pensamiento crítico. Bastante menos gracia tiene que les estemos colocando esta bazofia a los jóvenes. Adivine qué efecto produce en la juventud que se la encierre entre distopías, que se la convenza de que atrás todo es basura y el futuro un jueguecito llamado «elige tu apocalipsis» (viral, nuclear, climático…). Primero, una desafección civil sin precedentes, un pasmoso desinterés por cambiar de verdad el mundo, con pico y pala. Segundo, un cinismo letal por temprano, demasiada gente que está de vuelta de todo sin haber estado de ida. Y tercero, un relativismo moral que galopa al grito de «¡sálvese quien pueda!», consecuencia directa —quién lo habría imaginado— de haber instalado la desesperanza en sus vidas.
Se nos están suicidando jóvenes por encima de lo soportable. Hay mucho caradura gritando «¡salud mental!» y «¡seguridad social!», es decir, diciendo, de un lado, obviedades, y de otro pidiendo, como siempre, que papá Estado acuda al rescate, y sobre todo volviendo a señalar errónea y lucrativamente los síntomas, cuando la cuestión es atacar las causas. Claro que una depresión profunda o una ansiedad aguda requieren intervenciones clínicas que pueden salvar vidas. Pero eso no es aumentar la salud, sino gestionar las urgencias. ¿Cuáles son las motivos de que haya cada vez más jóvenes sin esperanza, es decir, sin sentido? Esta es la pregunta que los demagogos nos hurtan, para nuestra debacle.
Si alguien se tomó en serio lo del suicidio fue Camus, que lo colocó en el centro de su filosofía. Escribe en la obra que se vuelca en el tema, El mito de Sísifo: «Vivir es dar vida al absurdo». En esto deberíamos estar: en desmentir a los nihilistas, recordando lo que hace que vivir valga la pena. «El hombre absurdo intuye así un universo ardiente y helado, transparente y limitado, donde nada es posible pero todo está dado y después del cual solo existe el hundimiento y la nada»: esto es lo que estamos construyendo con nuestros emparedados de apocalipsis en cuyo centro la carne humana se pulveriza. «¿Qué significa la vida en un universo de ese género?», sigue Camus, y se responde: «Nada más, por ahora, que indiferencia por el porvenir y pasión por agotar todo aquello que nos está dado». Consumidores soñados, acríticos y compulsivos, y súbditos pastoreables; ese es el resultado querido y conseguido de los pasados y los futuros distópicos.
Mostrándoles una distopía tras otra, confinamos espiritualmente a nuestros jóvenes. Lo honesto sería hacer justo lo contrario: frente a la utopía, el lugar que no existe, debemos defender la eutopía, el buen (eu) lugar al que hemos de dirigirnos. Frente a la insistencia en nuestras miserias (¿ha visto en qué disparate se han convertido los telediarios?), hagamos el recordatorio de nuestras magnanimidades. Podemos y debemos crear muchas eutopías que apelen a lo mejor que tenemos, que es nuestra tenacidad, nuestra generosidad y nuestra valentía. Si descubrimos en el ser humano lo que hay de despreciable es solo porque también sabemos con qué frecuencia es magnífico.
Decía el sociólogo Lewis Mumford que las utopías descansan en esta falacia: que la perfección es un objetivo legítimo de la existencia humana. Estas perfecciones son el insano plan que estamos ofreciendo a los más jóvenes. El premio que se les promete es retrasar la extinción creando un mundo sin niños pero hasta arriba de mascotas, y que puedan darse el gusto de etiquetar como «fachas» todos sus pasados. Yo propongo lo contrario: que les ofrezcamos esperanzadoras eutopías. No tenemos que dejar de hablarles de salud mental, pero tenemos que poner por delante el carácter. Recordémosles que el riesgo no es un mal, sino un cúmulo de oportunidades. Hagamos que cuiden su planeta, pero sin que se consideren a sí mismos la hez de la Tierra; consigamos que la quieran sin dejar de honrar esta maravilla que hemos creado, la antroposfera. Y logremos que celebren su pasado, en el que duermen quienes lucharon porque todos podamos disfrutar de lo que hoy disfrutamos.
Nos quejamos con acritud del egoísmo de los jóvenes, de su ensimismamiento consumista; no necesitan amonestaciones, sino alternativas valiosas al egocentrismo que los asfixia. Tenemos que volver a calentar sus corazones con lo supremo: el bien, la verdad, el amor y la belleza. Hay que dejar de agitar el sonajero de la felicidad frente a sus narices; lo que anhelan, en lo más hondo de su ser y como todos, son vínculos e ideales. No merecen esta histeria triste en la que los hemos instalado, redes sociales mediante; merecen buenos lugares. Merecen la esperanza y el coraje, un sentido que los avive y causas valiosas que los enardezcan. Y si resulta, lectora o lector, que usted misma o mismo es joven y está pasando por ese árido desierto que le han plantado ante los ojos, no lo dude: quien le propone esa utopía distópica es el canalla que trata de estafarle. Apártese del estafador a toda prisa y diríjase al mundo por desentrañar y al prójimo; allí le espera la vida lúcida, aventurada y grande.