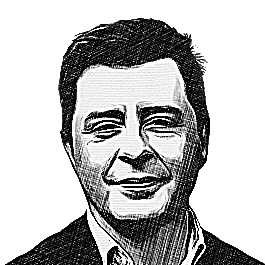Hubo un tiempo, que sólo nuestra culposa desmemoria hace lejano, en que cultivarse era para privilegiados. Como explica el catedrático de Teoría e Historia de la Educación Antonio Viñao, en 1850 el 75% de la población española era analfabeta, en 1900 el 50%, en 1930 un 30%. Entre 1950 y 1970 funcionó una Junta Nacional contra el Analfabetismo, que logró reducir la cifra de un 17% a un 9%. En comparación a la mayoría de los países occidentales, España ha sufrido más el mal de la ignorancia, a veces terriblemente, lo cual explica, siquiera de forma parcial, fenómenos tan cruentos y dramáticos como la Guerra civil española en pleno siglo XX.
Quien más quien menos, todos tenemos algún abuelo que ha bordeado o se ha sumergido en la incultura involuntaria. Es gente que ha tenido que sufrir lo suyo por ello, y trabajar a niveles inimaginables de dureza para quienes hoy vivimos en las comodidades y bellezas que nos legaron ellos. En este sentido, girarse y ver lo que queda tras nosotros debería conducirnos a un extraordinario respeto y agradecimiento. Hoy la población analfabeta está por debajo de un 2%, de modo que también hay que congratularse por lo que es un logro colectivo.
Sirva lo anterior para encuadrar en lo que ahora estamos, que es en un retroceso. No pasa el año, ni casi el mes —llámese informe PISA, descenso inaudito del Coeficiente Intelectual o lo que se quiera— en el que un sobresalto no nos recuerde en lo que estamos: desandando el camino. Con la fundamental diferencia de que esta ola de ignorancia que empieza a encresparse es voluntaria. Allá donde muchos de nuestros mayores la tuvieron por ineludible destino, nosotros nos hemos apuntado a la ignorancia alegremente. El nivel general está bajando, y es solamente un indicio que nuestras élites políticas se descuelguen con que les gusta la fruta, con que hay que «descolonizar nuestros museos» (sic) o metiendo a sus rivales y con ellos a la mitad de la población en la cuñadez de la fachosfera.
Que en el primer mundo en general y en nuestro país en particular haya tanta ignorancia escogida es lamentable; debería darnos vergüenza y deberíamos combatirla sin descanso. Para ello, seguramente lo primero sería darnos cuenta de en qué nos hemos equivocado, qué hemos descuidado y, en última instancia, malvendido. Diría que hay dos focos principales del desastre: la cuesta debajo de la educación y los dispositivos desatencionales. La desvergüenza política y de algunos capitanes de la industria, junto a la dejadez ciudadana, están detrás de ambas causas.
Pero esta no es ocasión para señalar a esos culpables, sino para que demos un paso más y nos miremos al espejo. Porque el mercado político y el tecnológico constituyen explicaciones, pero no disculpas. Una disculpa es ser pobre como una rata, vivir en un país derruido por la guerra o estragado por el caciquismo y el fanatismo, etcétera. Nosotros no tenemos perdón de Dios. Lo teníamos todo. Un mundo en paz, una prosperidad creciente, una ciencia pujante, innumerables oportunidades de formarnos, internet, que es una fuente de información formidable, el fértil suelo de nuestra cultura milenaria y de la occidental en su conjunto: todo lo hemos despreciado con el displicente gesto del nuevo rico.
Produce una honda lástima ver u oír a los ignorantes por elección propia. Sea bajo la forma de una chica o un chico de veinte años que sestea abúlico la formación que se le brinda —que cuesta muchos miles de euros—, o la de un perfil anónimo de Twitter/X que va por ahí troleando como un memo, espanta comprobar hasta qué punto se puede llegar a presumir de opinar sin tener ni idea. Ocurre, además, que nada le sienta peor al ignorante que leer un poco; enseguida supura fanatismo por los poros. «La ignorancia profunda —dice La Bruyère— inspira el tono dogmático»; todo el mundo sabe que quien menos alardea suele ser el más sabio.
Cultivarse, cuando las circunstancias no te aplastan, es una responsabilidad personal indeclinable. La cultura —me refiero a la de verdad, no a la industria y menos al nicho ideologizado que aspira a ser «la» cultura, a secas— no es una mera opción de ocio, y es mucho más que un derecho. Tenemos el deber de ser las personas más cultivadas posibles, esto es, de labrarnos un corazón y un intelecto afinados. Se lo debemos a nuestros padres y nuestros conciudadanos, pero sobre todo se lo debemos a quienes no pudieron gozar de nuestras oportunidades.
Hay una escena estupenda, en la película El indomable Will Hunting, que sintetiza a lo que me refiero. Will es un prodigio intelectual y un huérfano de veintipico años que malvive entre trabajos de bajo nivel porque así lo quisieron sus circunstancias. Un día su don se descubre y entonces le llueven las oportunidades. Pero él no se decide e incluso está dispuesto a despreciarlas: en el descanso de una peonada con su mejor amigo, Chuckie Sullivan, le dice que probablemente decidirá seguir con él trabajando de albañil y viviendo en el barrio y desechar todos esos ofrecimientos de grandes puestos y universidades; que quiere seguir levantándose a las seis cada mañana a poner ladrillos con él dentro de diez años. Entonces su amigo le dice: si te veo aparecer por aquí dentro de diez años, te mato. Con mis propias manos. Will se revuelve y le pregunta si es que acaso se lo debe a sí mismo y todo ese rollo de la autosuperación. Una mierda a ti mismo, responde Chuckie. Me lo debes a mí, que nunca tuve ni tendré ese boleto ganador que a ti te ha tocado.
Somos enormemente afortunados. Pero las posibilidades que se abren ante nosotros no son algo que sin más «merezcamos»: comportan una responsabilidad de elevarnos, pues esa es la respuesta que exigen quienes nos precedieron. Will lo entiende gracias a su amigo Chuckie; escucha por fin alguna de esas ofertas y va a cobrar su boleto ganador. Para eso están los amigos, y no para halagarnos: para recordarnos nuestros deberes, entre cerveza y cerveza, abrazo y abrazo. Si el más alto grado de ciudadanía, como creía Aristóteles, es un tipo de amistad, corresponde que entre conciudadanos «nos hagamos un Sullivan» y en vez de seguir con la inane retahíla de los derechos culturales recordemos nuestro deber de cultivarnos.