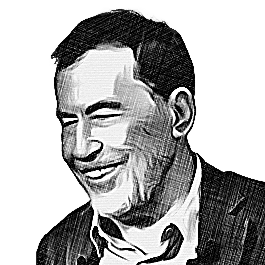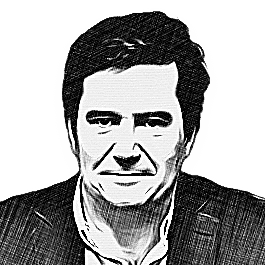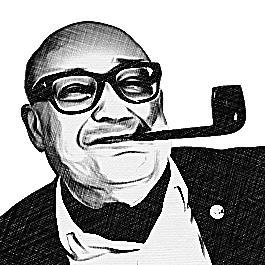Ortega y Gasset publicó La rebelión de las masas, el libro más conocido y traducido de los suyos, en 1929. Era el perfecto retrato de un fenómeno social que había comenzado, grosso modo, en 1789 y que de revolución en revolución, y transformado en incontenible marejada histórica, puso en marcha un proceso evolutivo del zoon politikon aristotélico que culmina ahora.
Hablar de masas en el sentido que dio Ortega a esa palabra es una pretensión anacrónica que más vale arrinconar en el desván de los trastos viejos. La segunda ley de la termodinámica demográfica, política, económica e ideológica nos ha llevado a la pavorosa situación actual. Era inevitable. Rebelión popular sí que hay, contra las vacunas, por ejemplo, que siguen dando repelús (no es mi caso) o a favor de los botellones que tan gratos son al homo festivus et stupidus característico de nuestra época, pero las masas han derivado a chusma. La larga marcha de la ilustración ética y estética que el primer homínido inició cuando emitió en la sabana de Kenia un fonema articulado se ha detenido. Peor aún: retrocede, vuelve al gruñido, al parloteo, al manoteo, al gimoteo, a la gesticulación idiota del primate que aúlla y se golpea el pecho. El burdo y primario asomo de racionalidad que aún, balbuceante, subsistía en las masas, ha desaparecido por completo. Para comprobarlo basta con salir un rato a la calle, con poner la tele, con hojear un periódico, con darse un paseíto por cualquier playita, con acomodar el trasero en una de esas terrazas que se han apoderado de las aceras, con olisquear las vituallas que sirven en los restaurantes… El espectáculo ofrecido es atroz, indigno, indecoroso, antiestético, antiético (e inmoral, por supuesto) y hiere mi sensibilidad de alienígena nacido hace ya ochenta y cinco años menos veintiséis días en un mundo en el que aún imperaban el buen gusto (no siempre) y la buena educación (casi siempre).
La metamorfosis o salto retroevolutivo al que aludo no es una cuestión baladí…
Trasladado, por ejemplo, al terreno de la política, desencadena la necrosis de la democracia, cuyo ciclo llega de ese modo a su fin ‒en él estamos… Lo de Afganistán ha sido la puntilla‒, y el advenimiento de la oclocracia, o sea, del gobierno de lo dicho, de la chusma, del populacho, de la morralla, de la turba, de la gentuza, de la canaille... Dicho en francés queda más fino. Pero todos esos sinónimos se encierran en uno: plebe.
¿Cuál es la diferencia que corre entre ésta y el pueblo? Sólo una: la educación, esto es, la ilustración… Una vez dijo alguien que Japón era pueblo sin plebe y España plebe sin pueblo. Quizá sea ése el motivo por el que la democracia tiene difícil encaje y feble arraigo entre nosotros.
Desgrano estas consideraciones en una conocida localidad playera de la costa levantina. Llevo varios días en ella y estoy quemado por las llamas del infierno en el que se ha trocado lo que otrora fuese paraíso. No diré cuál es porque, en primer lugar, le guardo cariño ‒pasé aquí todos los veranos de mi niñez, mi adolescencia y mi primera juventud‒ y, en segundo, porque lo que en ella he visto es idéntico a lo que puede verse en cualquier parte, sobre todo allí donde hayan llegado las hordas bárbaras del turismo chabacano, vulgar, zapatillero, playero, piscinero, paellero, pizzero, burgerkingsero, cocacolero, reguetonero, bachatero, smartfonero, velocipédico, balompédico, allanador, igualitarizador y aculturalizador.
¡Qué chusma, Dios mío! ¡Qué falta, ya dije, de decoro y de dignidad! Adultos peludos en pantalones cortos o en bermudas, tatuajes, piercings, sandalias de plataforma, franquicias de todo tipo, tacos, fajitas, kebabs, precocinados, congelados, procesados y ultraprocesados, golosinas elaboradas con ese potingue repugnante al que llaman oreo, centros comerciales, polígonos y poligoneras, canis, pijopelados, mujeres obesas, hombres obesos, jovencitas obesas, maromazos obesos, variopinta fauna de esperpentos modelo First dates, hileras de automóviles, decibelios, colas, y más colas, y más colas, y más colas, en todas partes, en los chiringuitos, en las playas, en las farmacias, en los supermercados, en los museos, en las iglesias, en los aparcamientos, en los restaurantes, en los centros de salud…
Bueno, bueno. Mejor me paro, no vaya a ser que el sofoco derive a patatús. Me he pasado la vida diciendo, como recalcitrante viajero, que lejos de casa es donde mejor se está. No, no… Eso era antes de que la chusma se hiciera con el poder. Lo que ahora digo es que más vale no salir de casa para no ver lo que fuera de ella sucede, incluso en Japón, que ya sólo es la sombra de lo que fue. ¿Soy elitista? ¡Por supuesto! Y cada vez más. Plebécrata, no; meritócrata, sí…
Y aristócrata, también.
Nota etimológica: aristoi, en griego, significa ‘los mejores’. No es cuestión de sangre azul, sino de neuronas y buen gusto. O sea: ilustración.