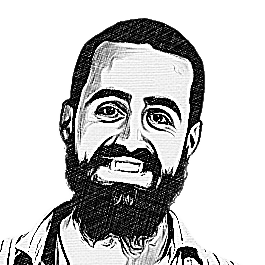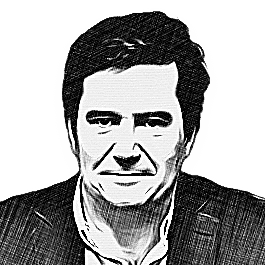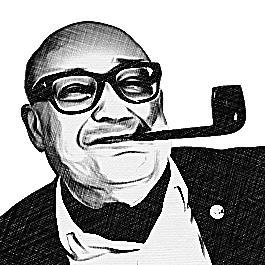El otro día oí a Mons. Munilla en una entrevista hablar, entre otras cosas, de la crisis de muchas órdenes religiosas y del daño que habían hecho contraponiendo lo social a lo litúrgico, la verdad a la caridad… porque lo que hay que hacer es integrar más y compartimentar menos.
Y claro, llegados a este punto, en el que el castillo está en ruinas porque se ha abandonado durante décadas, lo que toca ahora es salvar lo esencial para reconstruirlo si es posible, y si no, por lo menos, recuperar lo que tenía valor antes de la destrucción final.
Pero todavía existe una generación incapaz de ver que el castillo está lleno de humedad, con las paredes agrietadas y el tejado lleno de goteras. Siguen empeñados en los viejos errores que nos han llevado hasta aquí: que si hay que esconder a Cristo porque así acercamos a los alejados –¿los acercamos a quién? ¿a nosotros mismos?–; que si lo importante es que la Iglesia dé de comer al hambriento porque eso la convierte en útil; que si hay que diluir la moral para que la gente no se asuste y hablar de valores, etc.
En resumen, hay que hablar de Cristo sin mencionarlo, es decir, esconderlo. ¿Qué podría fallar? Pues, teniendo en cuenta que se nos han quedado grandes absolutamente todos los seminarios, parece que ha fallado todo.
Así que esos que ya han fracasado con sus estrategias –Dios no entiende de estrategias– pueden quedarse en un discreto segundo plano mientras otros intentan reconstruir el castillo que ellos destruyeron por abandono y por negligencia. Lo que hay que hacer es recuperar lo esencial de cada movimiento, como decía Munilla, que no es otra cosa que Cristo, la cruz, la muerte que da vida, el amor a María y anunciar todo eso al mundo entero.
Desconozco quién fue el genio que pensó que para un joven sería más convincente un sacerdote con vestimenta y vida de solterón que un sacerdote vestido como Dios manda, y con una vida de radical entrega al Señor. Desconozco quién fue el genio que pensó que había que arrumbar a Cristo para que su lugar lo ocupara el amor en minúsculas. Desconozco quién fue el genio que pensó que hablar de los mandamientos era algo anticuado y que el truco era hablar de valores.
Pero eso ya da igual, no se trata de buscar culpables, aunque sí sería cosa buena saber qué pasó por la cabeza de esos genios para que, habiendo dejado el castillo hecho una ruina, encima piensen que hicieron lo correcto.
Como bien me decía el otro día un amigo, tal y como van de rápido las cosas con la eutanasia y el aborto, en unos años a la gente, también a los no católicos, lo que le tranquilizará cuando vaya a un hospital será ver una cruz… y cuanto más grande mejor.
De igual modo, el corazón del hombre anhela y necesita conocer al Señor. Es una tremenda injusticia ofrecerle tristes sucedáneos que, en el mejor de los casos, le dejan desamparado y a la intemperie.
Grabémonos a fuego que las estrategias las carga el diablo y que hay que ser honestos. Que no hay otro modo que no sea ir de cara, sin esconder nada, porque eso que estamos escondiendo habrá que sacarlo a la luz más tarde en un momento de despiste o dejarlo oculto para siempre. Y cualquiera de las dos opciones es fea, para Dios y para el que tenemos delante.
Los grandes santos, los que de verdad han acercado los hombres al Señor, algunos incluso fundando congregaciones que han llevado la fe a los lugares más inhóspitos y remotos del planeta, nunca pusieron sus terribles ocurrencias en el lugar que le correspondía a Dios, ni calcularon tiempos y estrategias para que su evangelización fuera más eficaz. Lo que hicieron fue poner en el centro de sus vidas lo esencial y entregar eso –y no otra cosa– al prójimo.