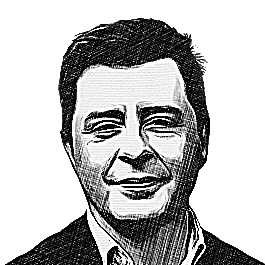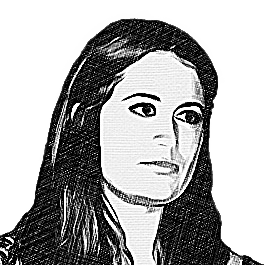Cuatro de cada diez españoles aseguran que no gozan de buena salud mental, según un reciente estudio de la Fundación Mutua Madrileña y la Confederación de Salud Mental. La cifra es espectacular, sobre todo porque hablamos de un país en el que sus habitantes suelen afirmar que es en el que mejor se vive del mundo, y además dado que España cuenta con características sociales, ambientales y de otros tipos objetivamente ventajosas en términos planetarios. ¿Qué está pasando?
Creo que en este asunto concurren dos aspectos muy distintos. En primer lugar, hay en verdad patologías mentales que han de ser tratadas. Que se retire el estigma al trabajo de psicólogos y psiquiatras no puede ser sino bueno, pues hay gente que realmente está enferma y no es probable que lo supere sin tratamiento. Pero es seguro que es mucha menos la gente mentalmente enferma de lo que parece. Carece de sentido igualar una enfermedad mental a la rotura de un dedo, quitarle tanto hierro que lo físico y lo mental, bajo la rúbrica «enfermedad», sin más se igualen. La OMS define trastorno mental como «una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo», lo cual tampoco ayuda demasiado, salvo en este sentido: como una depresión no puede rastrearse con la misma objetividad que un húmero roto, más nos vale ser restrictivos a la hora de calificar como «enfermedad» lo que en muchos casos no es más que el dolor psíquico normal que entraña la vida.
Si empezamos a llamar «enfermedad mental» a cuadros de ansiedad y periodos de tristeza que nos dañen pero no sean tan graves que nos impidan seguir adelante, patologizaremos la vida. Es lo que estamos haciendo, cada vez con más empeño. Dejando un lado los casos graves, que sin duda existen, cada día estamos más cerca de llamar enfermedad mental a nuestras frustraciones, inseguridades, ansiedades y sufrimientos habituales. Tenerle miedo al dolor y hasta miedo al miedo empeora nuestras vidas, porque aparca letalmente la necesidad de lo arduo para la construcción del carácter. Forjar entereza, coraje, tenacidad y el resto de los recursos personales que caen bajo nuestra responsabilidad es indispensable para lograr que nuestra vida sea buena y nosotros medianamente libres.
Los políticos sin escrúpulos, señaladamente quienes se encaraman como garrapatas al Estado para gigantizarlo y prometernos que resolverán todos nuestros problemas mientras se llevan lo suyo, están especialmente interesados en decirnos que somos todos enfermos mentales. En un país en el que ni quienes tienen un familiar con esquizofrenia o demencia reciben las ayudas que necesitan, vienen ahora estos pastores de almas a decirnos que van a trabajar en sanarnos mentalmente. Espero que haya pocos ilusos que muerdan ese anzuelo.
El mencionado estudio —“La situación de la salud mental en España”— arroja además que el 42% de los encuestados ha sufrido alguna depresión durante su vida, casi el 48% ataques de ansiedad o pánico, y que una de cada cinco personas consume habitualmente psicofármacos (España ya es el primer país del mundo en consumo per cápita en benzodiazepinas). Aquí tenemos a los otros grandes beneficiarios, las grandes compañías farmacéuticas, obviamente interesadas en que al menor malestar nos echemos al coleto una pastilla.
Ni unos ni otros atacan las causas, solo los síntomas, porque es escaso o nulo el interés que tienen en nosotros, y mucho el interés propio que aconseja seguir en esta senda. Como diría Michael Corleone, no es nada personal, son solo negocios. Los intereses comerciales y los políticos confluyen en desear una ciudadanía aislada, amedrentada, consumista y obediente. Ni unos ni otros quieren hablar de cómo la educación del carácter —de la capacidad de pensar, la educación del corazón y el afán de sentido— ha desaparecido de las escuelas, institutos y universidades. Ni unos ni otros quieren hablar de la continua promoción del miedo, el acoso generalizado a la población a golpe de distopías ni el resto de las irresponsabilidades que promocionan, subvencionados, ciertos medios. Y ninguno va a meterle mano al problema de las redes sociales y su efecto en los jóvenes, por más que cada vez sepamos más cómo su abuso incide en cuadros de depresión, trastornos de la imagen e intentos de suicidio.
Los jóvenes pertenecientes al grupo de edad de entre 18 a 34 años son los que valoran más negativamente su salud mental, dice el estudio: menos de uno de cada tres considera que es buena o muy buena. Por lógica, son los adolescentes quienes más están sufriendo esto que contamos, porque en el ser humanos en construcción los recursos del carácter son menores. Y no es difícil entender qué impacto va a tener en sus vidas que se les cuente que cada una de sus frustraciones, miedos y ansiedades forma parte de un cuadro de enfermedad mental que ha de tratarse. Una de cada tres mujeres de esa edad declaran haber tenido ideas suicidas; es una constatación brutal del fracaso de un modelo de sociedad en el que el aislamiento hiperconectado, la debilidad percibida y la confusión existencial abocan a las peores cosas.
Toca ahora volver al principio: a cómo de buena es la idea de preguntar, a quien no es psicólogo ni psiquiatra, por su salud mental. A los profesionales les cuesta, de modo que imagínese cómo hay que tomarse que la gente se autodiagnostique mentalmente. Pero esto forma parte de la trama, por supuesto. En vez de hacer las preguntas buenas —¿cómo podrías ganar en libertad, fortaleza y ser mejor persona, cuánto esfuerzo dedicas a llenar de sentido tu vida, a conversar y tener relaciones profundas, etcétera?—, hacemos continuamente las secundarias y complejas —¿crees que estás sano mentalmente?—, porque no hay dinero ni poder a administrar en que la gente se saque las castañas del fuego, en propiciar que su vida sea cultivada y honorable, sino en que perciban su invalidez para que busquen un camello, sea este químico o ideológico.
La psicología y la psiquiatría son saberes serios y enormemente valiosos, pero la vida no es de suyo malsana. Tenemos que contraatacar y ofrecer perspectivas de valor que ataquen las causas de nuestros males. Tal vez quiebren algunos negocios espurios —ojalá—, pero ha llegado la hora de labrar a gran escala seres humanos responsables, capaces, valerosos y buenos.