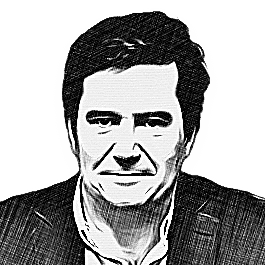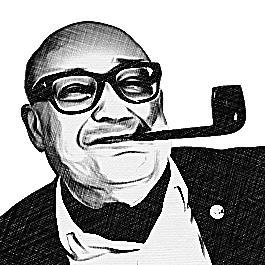Llevo ya algunos meses, por no decir varios años, posponiendo lo que ahora voy a decir. Es una confesión casi íntima, y por ello estrictamente personal, lo que no obsta a que su etiología, su contexto y sus implicaciones sean de carácter general.
Vamos con ella…
Estoy a punto de dejar de escribir columnas. Libros, en principio, no. Eso significa renunciar a mi profesión, aunque no a mi vocación. La segunda es un sacramento que imprime carácter y no admite jubilación. El escritor es como un cura, y los curas, en la ortodoxia católica, lo siguen siendo hasta el día de su muerte, aunque sean sacrílegos, como el Papa Francisco, o hayan ahorcado los hábitos.
Ser periodista, en cambio, es sólo una profesión que a veces, como es mi caso, corre en paralelo a la vocación literaria, pero sin fundirse en ella. Y las profesiones pueden abandonarse por saturación, por sobreactuación, por hastío, por edad, por enfermedad, por bajo rendimiento, por agotamiento, por finanzas o, simplemente, porque han cambiado las reglas del juego que las permitían.
Y éste es el caso, sin perjuicio de que pesen también en mi dilema de asno de Buridan todos o algunos de los restantes condicionamientos citados.
¡Ay del pobre columnista que, con razón o desvariando, […] se disponga a desenfundar la pluma y luego, en el último momento, acojonado […] le ponga otra vez la capucha!
¿A qué regla del juego aludo? A la del libre flujo ‒streaming, lo llamarían ahora‒ de información, opinión y expresión: tres vectores que el columnista necesita, pues sin ellos su columna se queda sin riego sanguíneo, pero el escritor, por extraña que tal afirmación puesta en mi boca resulte, no.
Para el escritor lo categórico es escribir y lo anecdótico publicar. Flaubert escribió su Bovary, Lawrence su Lady Chatterley y Henry Miller sus Trópicos sin atender a la previsible evidencia de que el puritanismo entonces imperante, y hoy más vigente que nunca, e incluso las instancias judiciales harían todo lo posible para impedir que esas obras llegaran a las manos del lector. Lo hicieron, pero nada pudo la censura, ni a priori ni a posteriori, contra ellas.
Muy distinto es el caso del columnista. Éste puede, a veces, divagar un poco, ponerse sentimental, metafísico o estupendo, pero noventa y nueve veces de cada cien tiene que ceñirse en sus columnas a los grilletes de la jodida actualidad.
La de estos días, a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones, es monotemática y constriñe al columnista a hablar de la guerra de Ucrania, de sus protagonistas, de su desarrollo y de su fatídico efecto dominó.
Esta misma mañana, hace unas horas, me he autocensurado en mi cuenta de Twitter […] ¿A dónde ha ido ahora mi libertad de opinión? ¿Será ésta mi última columna?
¡Pero ay del pobre columnista que, con razón o desvariando, sin dar por fiable la información que abrumadoramente recibe, decidido a buscar el revés de la trama por entre los resquicios de la unanimidad que lo rodea y sintiéndose deontológicamente obligado a decir lo que piensa por más que lo que piensa no coincida con el discurso dominante, se disponga a desenfundar la pluma y luego, en el último momento, acojonado por las consecuencias que su disidencia bona fide pueda acarrearle y harto, por ejemplo, de convertirse en trending topic o en víctima de las penas de telediario, le ponga otra vez la capucha!
A la pluma, digo… Si lo hace, si acepta esa metástasis terminal del liberticidio que es la autocensura, más vale que por decoro deje de escribir columnas y busque refugio en los libros.
De ahí mi dilema existencial… Esta misma mañana, hace unas horas, me he autocensurado en mi cuenta de Twitter. Era una bobada, pero es la primera vez que algo así me sucede. ¿Reductio ad Putinum? No es la única. También cunde la reductio ad Francum. Un cuello de botella, una mordaza, un imperativo vagamente kantiano que no acepté ni siquiera cuando nosotros, los de entonces, seguíamos siendo los mismos. ¿A dónde ha ido ahora mi libertad de opinión? ¿Será ésta mi última columna?
¡Ea! Lo digo… Esto es lo que Sertorio ha publicado hoy en El Manifiesto: «(…) de un plumazo, sin comerlo ni beberlo, Rusia se ha liberado de Netflix, Disney, Spotify, KFC, McDonald’s, Pizza Hut, Ikea, Amazon, la CNN, la BBC, Bloomberg y toda una serie de parásitos, virus y treponemas que han causado la muerte cultural de Europa».
¿Mérito de Putin? No. Demencia de lo Woke.