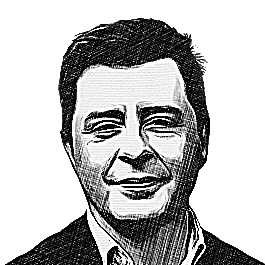El mal como un estilo de vida. El poder de hacer sucumbir a los demás, establecer como norma la voluntad propia. Basar la longeva vida en los deseos, y hacerlos cumplir por métodos oscuros. Atemorizar. Saberse dueña de los miedos y las pesadillas del común de los mortales.
No sé que sería de mí con tanto poder. Sería una villana, reconozco que me seduce más que un par de zapatos de Manolo Blahnik o un diamante, que es para siempre. Supongo que podría pensar en poner todo el poder de la magia al servicio del bien, sería lo correcto, pero es innegable que no sería igual de divertido.
Había excepciones a la maléfica bruja. Y si yo fuera una de ellas, lo consideraría una deshonra para la profesión o para la especie, que no tengo muy claro si bruja nace o se hace. Se hereda o se aprende, como en el caso de Angela Lansbury en «La bruja novata». De igual forma, es un despropósito de magnitud incalculable, el hecho de que una bruja no cumpla los estereotipos.
El mejor ejemplo fue el almibarado caso de Elizabeth Montgomery en Betwiched (Embrujada, en España). Fue la oveja negra, -o quizás debería calificarla como la oveja rosa chicle-, dentro del mundo de la brujería. Ella era aquella especie de bruja cupcake al estilo de Doris Day. Llena de buenos sentimientos y amor mortal, de lacitos y laca en el cardado. El ama de casa ideal, el sueño americano con toques de bondad infinita a base de desaprovechar súper poderes. Samantha Stephens, con su nariz todopoderosa y su marido simplón. Nunca pensé que un publicista fuera un ser tan anodino hasta que conocí al bueno de Dick. Incluso, su progenitora, Pandora, ejerciendo la brujería sin tapujos ni glaseado, también era digna de estudio, una bruja hippie que ejerce de suegra inoportuna. Rompiendo moldes.
Quizás yo sea una sentimental, una clásica, pero prefiero una bruja enlutada, malvada y hasta de risa estentórea, antes que un algodón de azúcar con poderes, aunque reconozco que me tienta, y mucho, planchar las camisas con un movimiento de nariz.