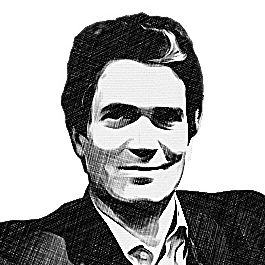Así se llamaba una de las mejores películas de Hitchcock, el cineasta de las rubias peligrosas. Seguro que hay quienes la recuerdan. Era, como todas las de ese autor, un mecanismo de relojería, una implacable obra maestra.
Hoy es la fiesta de Todos los Santos y mañana la del Día de Difuntos. Celébrenlas yendo a misa, aunque no sean creyentes, o visitando, con flores o sin ellas, los cementerios. Y si no, como es mi caso, porque no suelo ir donde va la gente, en el interior de ese tabernáculo que es la memoria, el recuerdo, el respeto, la añoranza…
O sea: para su coleto, que es el único nicho del que sabemos a ciencia cierta que en él aún viven los muertos.
Olvídense de las patochadas de Halloween, por favor, y déjenlas para los niños. Yo también, cuando lo era, abría boca, nariz y ojos en una calabaza, previamente eviscerada, y metía en ella un cirio con el pábilo llameante… Pero luego crecí.
Morir no consiste en que caiga el telón, sino en que se levante y veamos los bastidores, el alma del mundo o la nada
¿Halloween? Todo lo que no es tradición, es plagio. Convendría enseñar el sagrado dictum de don Eugenio D’Ors en esas escuelas de hoy en las que nada importante se enseña. Sólo progrepolleces, que son a la docencia lo mismo que las bullipolleces a la gastronomía: tontunas que deforman el criterio estético y moral, las primeras, y devastan el paladar, las segundas. Y todas ellas atentan a la sensatez.
Lo de la muerte en los talones viene a cuento en tal día como hoy y, sobre todo, en tiempos como los actuales, en los que parece de mala educación hablar de lo que es, sin duda, junto al parto, el momento más importante de la vida. Hay que ser necio para hurtar la mirada al único destino cierto que el futuro nos propone. Sólo quien no se ha atrevido a vivir tiene miedo de morir. Petrarca escribió lo que muchos consideran el más hermoso endecasílabo del dolce stil nuovo y de toda la literatura italiana: «Un bel morir tutta una vita onora».
Cabría invertir los polos del verso y su magnetismo seguiría funcionando.
«Hermano, morir habemus», se limitaban a decir los cartujos cuando se cruzaban con otro monje en los jardines o en el claustro del convento; y el así interpelado respondía: «Hermano, ya lo sabemos».
Y en cuanto todo eso esté a punto, lo que será muy pronto, daré una fiesta y asistiré, muerto de risa, a mi propio entierro. No hablo en broma
Yo también lo sé. Lo supe desde que en mi infancia, poco después de nacer, tuve una difteria ‒a veces pienso que esa vicisitud me inmunizó frente al coronavirus que sacaría los colmillos ochenta y tres años más tarde‒ y, aunque estábamos en guerra y sin recursos, sobreviví. A partir de entonces he estado a punto de morir en numerosas ocasiones. Naufragios, estepas, inundaciones, conflagraciones, terremotos, maremotos, corresponsalías, reyertas de burdeles y barrios chinos, caídas, enfermedades, epidemias, perros rabiosos, tauromaquias… O sea: la vida, y siempre, como decía mi madre, corriendo delante de sus toros sin que los cuernos me alcanzasen.
Algún día lo harán y no hay instante en que no lo piense. Tampoco los hubo cuando era joven. No es cuestión de edad, sino de lucidez y de valor. También de curiosidad. Morir no consiste en que caiga el telón, sino en que se levante y veamos los bastidores, el alma del mundo o la nada. Vivir es navegar, decían los clásicos; y quien navega se expone a naufragar.
Ars lunga, vita brevis… Los míos se desesperan cuando me oyen hablar de mi muerte, lo que hago, de excelente humor, siempre que estamos juntos, pero yo me echo a reír y digo que me voy a ir a cruzar otra vez el Sáhara o a escribir sobre lo que pasa en Kabul. Tengo ya una humilde tumba comprada en el cementerio de Castilfrío. He encargado que la calafateen, puesto que vivir es navegar y morir también, y que preparen mi lápida, y que esculpan en ella mi epitafio, a falta sólo de la fecha de mi muerte, y que lo tengan todo preparado, porque si omnia vulnerant, ultima necat. Y en cuanto todo eso esté a punto, lo que será muy pronto, daré una fiesta y asistiré, muerto de risa, a mi propio entierro. No hablo en broma. No es un proyecto. Es una decisión.
¡Música, maestro! La de otra película: La balada de Cable Hogue. El cura dirá: «Éste fue un hombre». Y mi última novia, con minifalda, carmín en los labios y zapatos de tacón, coreará: «¡Vaya si lo fue», mientras cada uno de mis hijos deposita una flor amarilla sobre la losa.
Y entonces sonará el estribillo: «Butterfly morning… Afternoon».