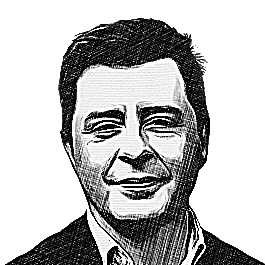Al hilo de José Manuel Soto y su comentario «cagándose» en el presidente y llamando «hijos de puta» a sus votantes, o de Carlos Bardem llamando «sociópata» a Isabel Díaz Ayuso y mostrando su «superioridad moral» sobre los «fascistas» de Vox, hay mucha gente, tal vez la mayoría, que afirma que es un comportamiento perfectamente correcto dejar de escuchar a Soto, de ir a sus conciertos y de comprar su música si te sientes ofendido por lo que dijo, e igualmente no ver las películas ni comprar los libros de Carlos Bardem por el mismo motivo. «Es mi libertad y estoy en mi derecho», dicen esos consumidores ofendidos. Yo creo que no es ético hacerlo: deme unos párrafos y se lo explico.
Para empezar, no está de más recordar qué es la moral, o, lo que es lo mismo, la ética: la respuesta a la pregunta «¿qué hace que la vida sea justa, digna, buena?». El humano es el único ser que, por tener conciencia, se la plantea; y esa pregunta jamás lo abandona, porque la conciencia no es un órgano de quita y pon, nos acompaña en cada una de nuestras decisiones y comportamientos. Consumir no es más que otra de esas decisiones, otro de esos comportamientos, y lo honesto es consumir aquello que nos satisface en su género, la música, el cine y los libros que nos gustan, sin que se anteponga a ese otro criterio ninguna otra razón de corte ideológico. Pondré otro ejemplo para que se vea más claro: voy al mismo peluquero desde hace unos doce años, un profesional honrado y amable, bueno en lo suyo, que tiene un pequeño negocio que emplea a cuatro personas. Pongamos que un día, dando una vuelta por X (Twitter), encuentro una astracanada como las de Soto o Bardem referidas a mi voto, y decido, en la misma línea, dejar de pelarme allí. ¿He mejorado el mundo? Al contrario, lo he empeorado, perjudicando a un buen profesional porque me disgusta su postura política.
«¿Por qué no va a estar bien que decida no comprar música o ir a ver películas o comprar libros o que no me pele gente que me ha ofendido, gente cuyas ideas me desagradan?». Pues porque estará usted dañando, con sus decisiones, la convivencia. Piénselo por un instante: en el momento en que deje que cuestiones ajenas al servicio que recibe entren en consideración estará alejando el mercado del fin que mejora el mundo, que es competir en calidad para que haya cada vez mejores pelados, música, cine y libros, y orientándolo a evaluar qué piensan, en vez de qué hacen, los profesionales. Si seguimos por esa senda —y a ello nos empujan las redes sociales—, cada vez habrá menos incentivos para hacer un gran trabajo, y más para, uno, no dar opiniones abiertas, y dos, para que la gente se oculte tras cibernéticos pasamontañas. Y esto es claro: a más anonimato, más insultos y más cobardes.
Pero estará haciendo algo peor: destruyendo, cucharita a cucharita, la libertad de expresión. La base de esta es que un individuo o un colectivo puedan opinar sin temor a represalias. Si queremos una sociedad abierta, verdaderamente libre, todos debemos tener el derecho a expresarnos en un ámbito civil y separado con un alto muro del privado. Si mis opiniones tomando una cerveza, en la cola del pan o en internet pueden costarme el trabajo, el mundo empeora. Y si resulta que hay una tecnología llamada redes sociales cuya importancia parece que seguirá creciendo, represaliar a alguien por lo que opina en esa esfera pública separada nos aboca a un totalitarismo de baja intensidad, a algo parecido al control social de China, que, si bien no tiene esa escala y no lo organiza el gobierno, es tanto más inquietante en cuanto que funciona solo, y con los ciudadanos controlándose entre sí las conciencias. Confirmará además que la convivencia era mejor cuando no había internet y la gente podía decir estupideces sin que trascendieran. Soto y Bardem, como sus equivalentes de hace 40 años, seguirán pensando lo mismo; sólo conseguiremos una sociedad más bronca e hipócrita haciendo estas limpiezas ideológicas vía billetera.
«No tengo por qué aguantar que me insulten», insistirá, tal vez, el consumidor ofendido. Aquí se juntan varias confusiones. Para empezar, los exabruptos referidos a grupos no son insultos personales. Un votante puede sentirse justamente ofendido por las palabras de Soto; pero, si es razonable, tendrá que reconocer dos cosas: que poco o nada tiene que ver llamar hijo de puta a cierto sentido del voto con que se lo llamen a él como individuo, y que las palabras en cuestión son solo un exabrupto, una opinión política expresada de una manera extremadamente torpe y maleducada. Si todavía reflexiona un poco más, las atribuirá a un calentón como puede tener cualquiera. Bardem es más premeditado, porque se repite y no sólo no se disculpa —como Soto—, sino que se enorgullece en llamar fascistas a más de tres millones de sus compatriotas; pero sigue en el terreno de las opiniones políticas, y eso son los insultos genéricos, tan distintos de y con consecuencias tan diversas a los insultos personales.
Volvamos, además, a este matiz esencial: a usted nadie le ha insultado en el lugar en el que se le presta al servicio. Claro que un comentario así hecho por un cajero en su caja justifica que se marche del supermercado; y si Soto dijese tal cosa en un concierto, estaría más que justificado abandonarlo y hasta pedir que nos reembolsen el dinero. Pero, de nuevo, no es el caso: son opiniones vertidas en un ámbito civil y así pues separado. Porque, además, hay otra cuestión que hace injusto, y así pues inmoral, dejar de comprar libros de Bardem por sus insultantes juicios: los actores tienen el mismo derecho que, digamos, los funcionarios, a expresarse como ciudadanos. Puesto que un funcionario no puede ser represaliado por el mismo motivo, contribuir a que haya ciudadanos de primera (funcionarios) y de segunda (actores) atenta directamente contra la ética.
Uno tiene que decidir qué es, antes que nada: un consumidor o un ciudadano. Al consumir, el criterio decisor debe ser lo que más nos guste en cuanto a la satisfacción que en sí nos produce. Pero, en tanto ciudadanos, tenemos deberes, uno de los cuales es que nuestras decisiones de compra contribuyan a que la polis sea más sana, más libre y en consecuencia más próspera. Quien apela a su soberanía como consumidor descuidando sus deberes con su comunidad no es un ciudadano, sino un súbdito, y a la larga no puede esperar que se tomen en serio sus lágrimas de cocodrilo respecto a la deriva de la democracia.
¿Y usted, lectora o lector, qué piensa?