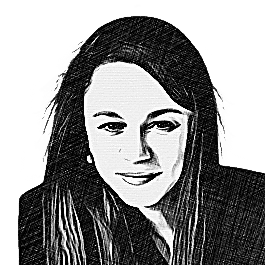Justo en el filo de la Nochevieja, me llegó el mensaje de un amigo que me hizo reflexionar. Quizá porque, para determinadas sensibilidades, las celebraciones propias del fin de año acentúan la percepción de la inercia gregaria en la que con tanta frecuencia nos dejamos envolver, mi amigo quiso, justo en ese momento, proponerme un recuerdo al margen de la efervescencia festiva. Su recuerdo fue para nuestros antepasados, y aludía al contraste que se hace patente cuando comparamos nuestra generación con la de nuestros mayores. Dejando a un lado la facilidad con que se puede incurrir en eventuales idealizaciones y admitiendo aquí todos los matices derivados de la experiencia privada de cada cual, es cierto que, en general, ese contraste existe. «No tenemos la densidad de nuestros antepasados —apuntaba mi amigo—. No estamos hechos de hierro ni tú ni yo. Estamos hechos de palabras».
¿Qué significaba ese estar hechos de palabras? Confieso que, en un primer momento, la afirmación me produjo una cierta incomodidad. A fin de cuentas, sigo dedicando una porción significativa de mi vida a las palabras. He encontrado en ellas una forma de refugio y veneración. Ellas han configurado una parte sustancial de mi identidad y me han deparado una vía de apertura al mundo en la que, con más frecuencia de la que seguramente merezco, hallo reconocimiento y compañía. Así pues, no estar hecho de hierro, como mis ancestros, y estarlo en cambio de esa otra materia evanescente y mudable que son las palabras implicaba asumir que en la contraposición entre el pasado y el presente era el primero el que a todas luces se imponía. La sólida rotundidad de los temperamentos de antaño, forjados en la verdad manifiesta de sus actos, representaba, desde la perspectiva de mi amigo, el polo opuesto a la inconsistencia verborreica que caracteriza nuestro mundo, a la demencial inflación de palabras con las que nos enzarzamos en nuestros simulacros de escaramuzas cotidianas y tras las que a menudo tratamos de ocultar la evidencia de unas vidas carentes de brillo, de heroísmo y, en ocasiones, hasta de autenticidad.
Lo cierto es que, siendo las palabras importantes, no sólo estamos hechos de ellas. A todos nos consta que, ante determinadas situaciones, ni siquiera resultan relevantes. Ahora bien, tras el mensaje que recibí en Nochevieja yo no llegué a esa conclusión de inmediato. Tuvo que intervenir el azar para que empezara a entrever el sentido profundo de las palabras de mi amigo. Fue un par de noches más tarde, mientras veía una serie documental sobre la legendaria rivalidad que mantuvieron a mitad de la década de los ochenta dos equipos de la NBA, los Celtics y los Lakers. En uno de los episodios, durante la narración de una de aquellas finales agónicas donde se enfrentaron, la historia se recrea en el calamitoso partido que Kareem Abdul-Jabbar, el veterano pivot de los Lakers, jugó en el Boston Garden, y que resultó a la postre una de las claves de la derrota de su equipo. Al día siguiente, la prensa lo masacró. Tenía por aquel entonces 38 años y los titulares lo tacharon de «viejo» y «acabado». No hace falta que me detenga demasiado en anticipar que se trata de una historia de redención. Hubo un siguiente partido donde la estrella que ya parecía declinar irremediablemente resurgió de lo más profundo de su abismo a través de una actuación deslumbrante. Todo muy cinematográfico y aleccionador, desde luego. Pero lo que me interesa desvelar aquí —si han tenido ustedes la paciencia de llegar hasta estas alturas del artículo— es de dónde obtuvo Abdul-Jabar la inspiración necesaria para recuperarse del abatimiento y de la pérdida de fe en sí mismo en que sin duda se encontraba. Porque ahí estriba la conexión que enlaza con el mensaje de mi amigo.
Sucedió esto: el partido siguiente a la derrota apabullante de los Lakers se jugaba de nuevo en Boston. Los jugadores del equipo angelino estaban en el autobús, a punto de salir hacia el vetusto pabellón de su rival, pero faltaba un jugador. Pat Riley, el entrenador de los Lakers, vio entonces cómo Abdul-Jabbar se acercaba en dirección al autobús, corriendo por la acera seguido de otro hombre. Ese hombre era el padre del jugador. En el documental, Magic Johnson, compañero de equipo de Jabbar, toma en ese instante la palabra para informar a los espectadores de que el entrenador tenía una regla estricta: nunca, bajo ninguna circunstancia, ningún familiar podía acompañar a los jugadores en el autobús que les llevaba a los partidos. Al abrirse la puerta del vehículo, Jabbar asomó la cabeza y le preguntó al entrenador si su padre podía viajar con ellos. Riley no tardó un segundo en responderle que sí. Entonces es él, el Pat Riley de hoy, encanecido pero siempre pulcro y engominado, el que explica qué fue lo que le llevó a quebrantar sin dudarlo la norma que él mismo había impuesto al equipo. Fue porque comprendió que todo lo que necesitaba su jugador para salir del pozo en el que se hallaba era la presencia inspiradora de su padre. Era de él, de ese hombre que en la fotografía que se nos muestra en el documental trasluce un carácter sencillo y afable, de quien iba a absorber la energía y el temple necesarios para sobreponerse a su caída.
Éste, creo, es el momento de mayor hondura humana de todo el documental. Porque se trata de una anécdota que nos habla de la fragilidad de nuestra condición, incluso en el caso de aquellos en los que estamos habituados a reconocer el carismático fulgor de los triunfadores; y también de la necesidad que tenemos del apoyo de los otros, en especial de los seres que nos han servido de ejemplo cercano en nuestras vidas y a los que hemos visto sacrificarse a diario por el bienestar de los suyos. Una obviedad que se pasa por alto en estos tiempos de narcisismos autosuficientes y egos hiperinflamados.
Así pues, y aunque más tarde, justo antes del partido, la inesperada aparición del padre de Abdul-Jabbar le diera pie a Pat Riley para impartir a sus jugadores una charla motivadora acerca del afán de superación y de la exigencia de mantener intacto el orgullo propio, tanto en la victoria como en la derrota, por medio de la tranquilidad de ánimo que produce la conciencia de haberse esforzado hasta el límite de la resistencia, la enseñanza fundamental ya estaba asimilada. Todos en la plantilla de los Lakers habían entendido el significado de la presencia de aquel anciano en el autobús que les conducía de camino al Boston Garden. Había sido una lección sin palabras. El testimonio mudo, profundo y confortador de un hombre que pertenecía a esa generación de hierro cuya ausencia nos deja, tantas veces, en un vacío inconsolable.