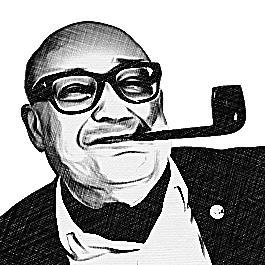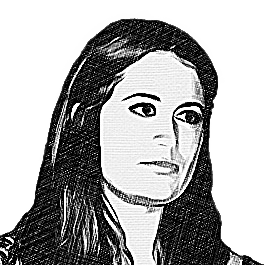Si no hay mayor satisfacción que el deber cumplido no puede extrañar que la nuestra sea una sociedad insatisfecha. Nadie quiere oír hablar de obligaciones, al contrario, a todo el mundo se le llena la boca con sus derechos. Añadamos a eso que la reivindicación de lo que sea siempre lleva antepuesto un “yo” escrito en mayúsculas. Yo tengo derecho a una vivienda, a tener dinero, a hacer lo que me dé la gana, siempre yo. Ahora que quieren una educación que dé como resultado seres acéfalos y manipulables a fuer de ignorantes, podrían suprimir todas las personas que no sean la primera. Ni tú, ni él, ni ellos, ni nosotros, ni vosotros. El último grito que escuchará Occidente antes de ahogarse en su decadencia será un rotundo yo, coreado por millones que jamás entendieron lo que es formar parte del todo sin renunciar a ser tú mismo.
Nadie quiere sacrificarse y el que lo hace es mirado de forma burlona por el común de los mortales
El ser humano, gregario por biología, ha retrocedido miles de años por culpa de un individualismo suicida y egoísta. Ahora la humanidad se divide en millones de celdas en las que cada uno cree ser único, sin parangón, un ser que no tiene nada que ver con el resto. Y, por supuesto, un ser que tiene derecho a obtenerlo todo con rapidez, otra condición paradigmática de nuestra época. Lo quiero todo y ahora. Mucho nos tememos que ese pensamiento tan propio de las culturas que están a punto de desaparecer, ese hedonismo egoísta e improductivo intelectual y socialmente hablando, sea poco menos que irreversible. Nadie quiere sacrificarse y el que lo hace es mirado de forma burlona por el común de los mortales. Cuando hace pocos días se celebraba el Domund, haciendo exaltación de aquellos que asumen el durísimo papel de misioneros por el mundo, hablaban precisamente de esa vocación de servicio y de testimonio de la fe en Trece Televisión. Escuché a un grupo de personas que en un bar comentaban dicha noticia. Añado que era un grupo heterogéneo, probablemente una familia, poque había gente de todas las edades. El desprecio acerca de esos hombres y mujeres que dejan atrás suyo la comodidad y se juegan la vida por acudir a los lugares más pobres y turbulentos para llevar la fe de Cristo y el auxilio material era blasfemo, más que eso, irracional, estúpido.
Era lógico, pues, que el espíritu de sacrificio de los misioneros les pareciese ridículo y se burlasen
Comprendí que se reían de algo que desconocían por completo. Sentados en la mesa que estaba a mi lado, tras algunas bromas de mal gusto sobre los misioneros y la Iglesia, cada uno se enfrascó con su teléfono móvil y solo se les escuchaba masticar las patatas fritas y trasegar cervezas y refrescos. No les importaba más estar juntos que estar solos. Podrían haber dicho lo mismo en un tuit que en Facebook, que hacerlo desde aquella mesa o desde la cima del Kilimanjaro. Porque ya no importa el quién ni el cómo ni el dónde. Ni siquiera el qué. Solo importa el yo, mi yo, mi ombligo. Era lógico, pues, que el espíritu de sacrificio de los misioneros les pareciese ridículo y se burlasen. A mí, su actitud, no me pareció ridícula, sino abominable. Es el veneno del yo.