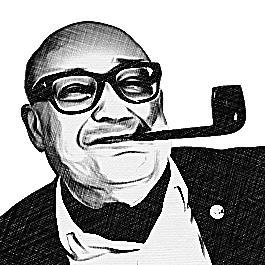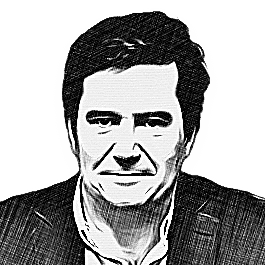El papa Francisco ha efectuado, no hace muchas semanas, unas declaraciones en las que relacionaba comunismo y cristianismo, asegurando que existe una relación entre ambos y que los comunistas piensan como cristianos.
En realidad, la pretensión de que los comunistas y los cristianos persiguen fines semejantes se remonta a los confusos tiempos del último concilio. Es, pues, una anticuada historia que, si hace unas décadas retornaba –cansina- una y otra vez, en los últimos años parecía periclitada y que ahora, de nuevo, cobra una cierta actualidad.
Aquella idea fue la consecuencia del planteamiento conocido como “diálogo con el marxismo,” del que poco provecho obtuvo la Cristiandad, aunque otra cosa sucediera con los partidos comunistas. Comenzaron entonces a popularizarse algunas absurdas ideas referentes a las primeras comunidades cristianas, argumento que resulta muy socorrido porque, en ausencia de documentación concluyente, se les puede atribuir a estas todo tipo de intenciones o creencias.
La creencia de que los primeros cristianos representaban la quintaesencia del mensaje evangélico –algo que, obviamente, tiene mucho de verdad- siempre estuvo presente en la Iglesia. Sin embargo, a partir del siglo XVI, los luteranos insistieron particularmente en este punto para oponerlo al cristianismo medieval con el objetivo de producir una disociación entre la Iglesia y Jesús, algo que ha prendido en el imaginario popular, que es de lo que se trataba.
No deja de ser curioso que ese pretendido carácter comunista del cristianismo primitivo sea una de las especies que más se ha propagado en las últimas décadas. Tal idea tendría su fundamento en la comunidad de bienes de los primeros seguidores de Cristo a la que se refiere los Hechos de los Apóstoles. Al ser sostenida por quienes más cercanos estuvieron del Señor, es de suponer que el propio Cristo había de ser partidario de tal organización.
Aunque pueden rastrearse en el pasado las controversias a este respecto fue, sobre todo, a raíz del Concilio Vaticano II cuando ciertos sectores de la Iglesia creyeron ver en dicha comunidad de bienes una oportunidad para que la Iglesia se pusiera a la altura de los tiempos -unos tiempos en los que el marxismo parecía pronto a heredar la Tierra-, sosteniendo la idea de que, bien mirado, el comunismo podía resultar hasta deseable, por más que pareciese irrealizable por utópico.
Las pretendidas semejanzas tan copiosamente halladas entre el comunismo y el cristianismo, quizá habrían sido interpretadas de modo más adecuado a la luz de la encíclica Quod Apostolici Muneris, en la que León XIII había escrito:
“Los socialistas, abusando del mismo Evangelio para engañar más fácilmente a incautos, acostumbran a forzarlo adaptándolo a sus intenciones. Empero, hay tan gran diferencia entre sus perversos dogmas y la purísima doctrina de Cristo, que no puede ser mayor. Porque ¿qué participación puede haber de la justicia con la iniquidad, o qué consorcio de la luz con las tinieblas?”
A la luz de la historia
La realidad histórica se aviene mal con la interpretación posconciliar de la relación comunismo-cristianismo.
En primer lugar, y reposando en la mencionada comunidad de bienes la tesis de ese comunitarismo, lo primero que hay que señalar es su limitación espacio-temporal. A la luz de lo que hoy sabemos, podemos afirmar que los apóstoles tenían una bolsa en común, y que Judas era el encargado de administrar esos bienes (Jn. 13, 29, Mt. 19,29, Lc 8,1 et al.).
De acuerdo a los Evangelios, hay algunas alusiones de Jesús, pocas, a este tipo de asuntos. Encontramos en Lc. 20,25 la célebre sentencia sobre César y Dios, en la que Jesús deslinda los campos sagrado y profano. Y al joven le dice que venda “todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres…” (Lc. 18,22), en lugar de instarle a que aporte sus posesiones para reforzar una comunidad de bienes y ayudar a que ésta crezca. Con toda probabilidad, porque no existía tal cosa. Así que la bolsa común no representaba ningún proyecto comunalista, sino un mero fondo de supervivencia.
La presencia de personajes como Nicodemo y José de Arimatea, aunque no tenemos la constancia fehaciente de su patrocinio del grupo de Jesús de Nazaret, sugiere que existían relaciones fluidas entre algunos sectores de poder del judaísmo y los seguidores de Jesús (e incluso el propio Jesús). Ambos eran judíos ricos e influyentes, y el papel de José de Arimatea en el entierro de Jesús insinúa su importancia en el entorno del Galileo.
Parece que durante los años inmediatamente posteriores a la crucifixión de Jesús se mantuvo la costumbre de poseer en común. Lo reducido del número de “nazarenos” facilitaría dicho hábito. Hay que precisar, sin embargo, que este tipo de propiedad no era extraño entre los movimientos religiosos de la época, como muestra la comunidad esenia de Qumrán, de modo que el comunitarismo cristiano no representaría innovación alguna en ese sentido.
También hemos de precisar que dicha comunidad de bienes fue extensiva solo a los cristianos jerosilimitanos y durante un breve periodo de años. Fuera de Jerusalén y más allá de un lustro, a lo más, no se tienen noticias de que tal estado de cosas se mantuviese. En modo alguno se puede interpretar que la comunidad de bienes se constituyese como el ideal de un modo de vida sino, más bien, como una solución de compromiso para salvar una época difícil que reclamaba una cohesión imprescindible. Pues, en efecto, las cosas se habían precipitado desde Pentecostés…
Más aún: como sugieren los Hechos de los Apóstoles, ni todos los cristianos compartían sus bienes, ni siquiera todos los que lo hacían ponían la totalidad de sus bienes en común, pues había las naturales reservas de propiedad privada de acuerdo a los deseos de cada cual (Hch. 5,3). Una de las características de dicha comunidad era que cada uno aportaba lo que creía conveniente.
A despecho de ciertas interpretaciones interesadas, lo que quizá caracteriza verdaderamente al régimen establecido entre los cristianos jerosilimitanos era la disposición a que cada cual usufructuase los bienes de otros sin encontrar impedimento.
Así, “ninguno decía ser propio nada de lo que poseía…” (Hch. 4, 32). Lo que cabe entender es que no se producían transferencias de propiedad, sino que ésta se compartía.
Resulta inevitable, además, la sensación de que aquél modo de vida era provisional. No se habían arbitrado mecanismos para el mantenimiento de tal estado de cosas, ni había previsión alguna para sostener el régimen comunal. Por tanto, es evidente, se trataba de una solución de urgencia a la que muchos contribuían, y no de la instauración de un régimen de propiedad novedoso. De hecho, fuera de los versículos de los Hechos en los que se hace alusión a tales prácticas, éstas no vuelven a ser nombradas en ningún documento cristiano.
La imagen que se ha venido proyectando acerca de los primeros cristianos en las últimas décadas es rotundamente falsa. Pero conviene a los intereses de una determinada concepción ideológica, que gusta de contraponer las prístinas y puras intenciones de Jesús de Nazaret con la pretendida corrupción de una Iglesia que usurpó la legitimidad del mensaje originario.