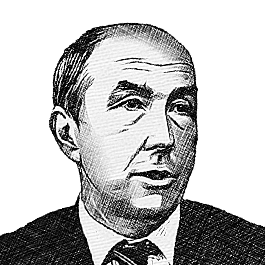Resulta desconcertante que una parte de la admirable movilización popular contra la ley de amnistía haya derivado en gritos contra la Constitución («¡el 78 es culpable!»). Detestamos la amnistía porque destruye valores constitucionales. Por ejemplo, el borrado de las decisiones judiciales relativas al procés supone un avasallamiento legislativo de la independencia del poder judicial, consagrada por su artículo 117. Que se dejen retroactivamente sin efecto las leyes penales aplicadas a los golpistas catalanes supone, además, un atentado contra la prohibición de indultos generales (y sí, una amnistía es más que un indulto; pero quien prohíbe lo menos, prohíbe lo más) consagrada por su artículo 62. Además, la amnistía es una rendición moral al separatismo, presentado ahora como víctima inocente de jueces prevaricadores, y legitimar el separatismo es atentar contra «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», como proclama el artículo 2.
Con las banderas agujereadas y los gritos anti-Constitución, estamos girando la artillería contra nuestro propio baluarte, precisamente en el momento en que más lo necesitamos.
Se acusa injustamente a la Constitución de males que en realidad se deben a la incesante maquinación destructiva de la izquierda y los nacionalismos, así como a la cobardía de un PP que no aprovechó sus dos mayorías absolutas para revertirla. Que en España haya 100.000 abortos al año no es culpa de la Constitución (el «todos tienen derecho a la vida» de su art. 15 puede interpretarse en el sentido de «todos los concebidos», como se hizo sin problema hasta 1985), sino de un PSOE y un PP abortistas (el uno legislando, el otro no derogando).
Que tengamos un Consejo General del Poder Judicial controlado por los partidos no es culpa de una Constitución que en su art. 122 dispuso que doce de sus veinte miembros fuesen elegidos «entre jueces y magistrados» (por ellos), sino del Gobierno del PSOE que incumplió esa previsión en su ley de 1985, y de los de Aznar y Rajoy, que no restablecieron la independencia judicial.
Que en un tercio del territorio nacional casi no se pueda estudiar en castellano no es culpa de la Constitución, que en su artículo 3 habla del derecho de todos los españoles a usar la lengua oficial del Estado, y que en su artículo 148 no incluye la educación entre las materias sobre las que las comunidades autónomas podrán asumir competencias; además, el Estado tenía margen constitucional para frenar ese desafuero amparándose en el art. 149.1 (que le atribuye «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos») y el art. 150.3 («el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general»).
Que el único tipo de unión que puede generar nuevas vidas (un detalle de cierta importancia en un país que va hacia el hundimiento por falta de niños) no tenga ya un reconocimiento institucional específico no es culpa de la Constitución —que en su art. 32 dejó bien claro que el matrimonio es para «el hombre y la mujer»— sino del Gobierno del PSOE que redefinió el matrimonio y el del PP que consolidó esa redefinición.
Se ha convertido también en un lugar común achacar a la Constitución un sistema electoral que, supuestamente, prima a los partidos separatistas. Ambas cosas son falsas: los elementos básicos del sistema electoral son anteriores a la Constitución (Ley de Reforma Política, 1976); ella se limita a exigir (art. 68) que la circunscripción electoral sea la provincia y que el sistema de asignación de diputados sea «proporcional». La ley D’Hondt es un sistema proporcional corregido que tiende a primar a los partidos que quedan en primera o segunda posición en su circunscripción: desgraciadamente, los partidos nacionalistas vencen o quedan segundos en sus provincias. El sistema beneficia también a los dos grandes partidos nacionales, mientras que penaliza a los partidos de ámbito nacional que queden en tercera o cuarta posición, si no alcanzan el umbral de aproximadamente un 15% de los votos. En las elecciones de julio pasado, el PP consiguió un 39% de los escaños del Congreso (137) con un 33% de los votos; Esquerra y Junts consiguieron cada uno un 2% de los escaños (7) con, respectivamente, un 1,9% y un 1,6% de los votos; Bildu, un 1,7% de los escaños (6) con un 1,36% de los votos; el PNV, el 1,42% de los escaños (5) con el 1,12% de los votos. La ligera sobrerrepresentación disfrutada por el PP es similar a la de Junts, Bildu y PNV, y superior a la de Esquerra. El intolerable protagonismo que han llegado a tener los separatistas en la política española no se debe a un sistema electoral que les beneficie —no está nada claro cuál podría ser la alternativa, por lo demás— sino a la incapacidad de PP y PSOE para formar “grosse Koalitionen” o firmar pactos de Estado, y a su disposición a comprar el apoyo separatista al precio político que sea. En esto ha incurrido sobre todo el PSOE, pero también lo hizo en 1996 el Aznar que hablaba catalán en la intimidad.
Claro que la Constitución tiene ambigüedades e imperfecciones: las tienen todas, en la medida en que proceden de una transacción entre ideologías diversas. Ocurre que media sociedad es de izquierdas o nacionalista: en 1978 hubo que concederles algunas cosas para asegurar que se sumaran al consenso. Es muy fácil condenar a toro pasado a los Suárez y compañía; poniéndose en su contexto, puede entenderse que esperaran resolver de una vez por todas el problema vasco-catalán mediante el sistema autonómico. No entendieron que el nacionalismo es insaciable por naturaleza y no se contentará con nada menos que la independencia. El otro gran lunar de nuestra carta magna es un Tribunal Constitucional colonizable por los partidos y capaz de horadar la Constitución desde dentro interpretándola como un «documento vivo» al que se hace decir lo que desee el Gobierno de turno: hubiera sido mejor confiar el control de constitucionalidad a una sala especial del Tribunal Supremo libre de manejos políticos. Pero la ocurrencia del Tribunal Constitucional se copió de la muy admirada Ley Fundamental de Bonn (1949), la estrella del neoconstitucionalismo humanista de posguerra. Nadie es perfecto. Y, con todas sus carencias, la España o la Alemania de 2023 son muy preferibles a las alternativas geopolíticas realmente existentes, que no son otras que las autocracias rusa o china, la Venezuela bolivariana y el Irán de los ayatolás.
Nuestra Constitución es una foto del paisaje ideológico medio de 1978. La foto de 2023 sería mucho peor: la sociedad está hoy devastada por el wokismo y el separatismo. Piénsese en el resultado de julio pasado. De un nuevo proceso constituyente no saldría una consagración más nítida del derecho a la vida, sino el blindaje eterno del aborto como «derecho de la mujer». No saldría la eliminación de las autonomías, sino la confederalidad y la «autodeterminación». Saldría una Constitución woke, resiliente, trans-furiosa y ecofeminista.
Ese paisaje ideológico es el resultado de 45 años de incomparecencia de la derecha en la guerra cultural, algo que sólo empezó a cambiar un poco desde la aparición de Vox hace diez años. No debemos tomar una nueva foto mientras no hayamos librado y ganado la batalla de las ideas. Mientras tanto, virgencita, que nos quedemos como estamos. Como estábamos en 1978.