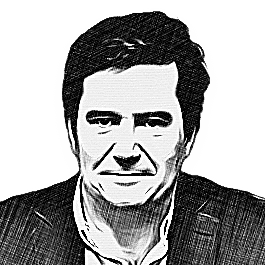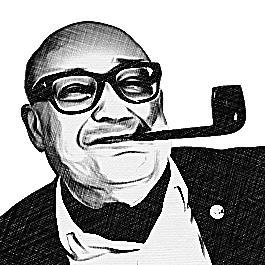Y para qué se metería Quevedo en esos líos, arriba y abajo con sus intrigas políticas, y luego terminar en la cárcel, cercado por odios eternos. Lo mismo Unamuno, que querían matarlo los hunos y los hotros, y que sólo se salvó del paseíllo porque lo hizo muy cogido del brazo de doña Carmen. Pedro Antonio de Alarcón –entre cuento y cuento– hacía política con toda la mala sangre de la que era capaz: primero ultra-progre, y luego un batallador reaccionario, dicen que se convirtió en un duelo a pistola, cuando un periodista conservador le perdonó la vida, disparando al aire. Galdós acabó en el PSOE; Foxá en la Falange; Alberti con una pistola ametralladora en la cintura, marinero en tierra pregonando la marejada del odio marxista. Los hermanos Bécquer igual, metidos hasta el cuello en propaganda e ideologías, bastante canallas, por cierto; y los Machado, divididos para siempre por culpa de la misma cochina política.
Claro que hay casos distintos, los menos, donde el politizarse no le sienta tan mal al escritor, como a Vargas Llosa, que navega en una especie de liberalismo progre y que aunque pierde elecciones acabó ganando el premio Nobel. La lista es interminable, porque no es un fenómeno aislado la vinculación del escritor con la cosa pública. Todos –es una apreciación propia, pero muy probable– en más de un momento pensaron que perdían el tiempo al hablar de tal o cual ministro, y se sentían culpables por robarle atención a su última novela mientras dedicaban su inteligencia a valorar la reforma educativa, o la necesidad de volver al patrón oro. También existe el sentido contrario del fenómeno, es decir, el político devenido en escritor, con resultados bastante pavorosos –exceptuando a Leguina– y hasta crueles como le sucedió a Churchill, que también le dieron el Nobel, quizá porque nadie como el inglés sacó tanto partido a la dinamita. Pregunten en Dresde. Era Séneca o Petronio, no me acuerdo, el que al suicidarse le pedía a Nerón que siguiera incendiando si le venía en gana, pero por favor, que no escribiese más versos, que era insoportable.
Tiene algo de concupiscencia este maridaje inevitable entre la literatura –que es algo hermoso– y la lucha de poder, el fango de las ideologías, intereses, canalladas y mentiras que conforma la política. Quizá el vicio reside en lo fácil que resulta intercambiar piezas, porque la literatura consiste en fabricar relatos, y la política cuentos. O tal vez es que literatura y política, las dos, son disciplinas perfectamente inútiles y absolutamente inevitables.