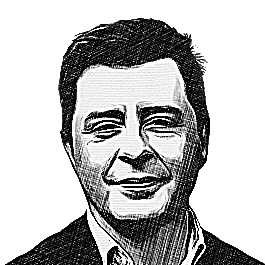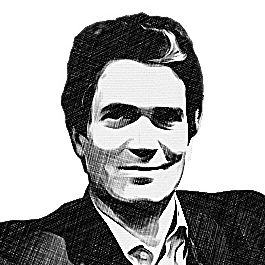A quienes denunciamos lo que se le está haciendo a la juventud, principalmente a través de una estafa educativa y tecnológica a gran escala, se nos suele encasquetar el «síndrome de Casandra», que es el que padecen «aquellas personas que hacen advertencias futuristas, generalmente catastrofistas y sombrías, que nadie cree» (web Buencoco). Esta es la nueva y ancestral idea: despachar toda argumentación incómoda con un «son catastrofistas y por tanto se equivocan». Quienes oponen esta paupérrima falacia a modo de refutación de la que está cayendo suelen encuadrarse en cinco grupos distintos, según mi experiencia.
En el primero están quienes pretenden sepultar su cargo de conciencia. Aquí entran sobre todo algunos profesores y padres, muchos de los cuales, por cierto, ni siquiera serán más culpables de lo que lo somos todos; pero la responsabilidad a veces se revuelve en zarpazos que protegen la autoestima. Luego están quienes tienen motivos para avergonzarse: quienes abandonan a sus hijos a los dispositivos móviles para «tener tiempo para ellos mismos» y quienes los dejan a las puertas de la escuela y se desentienden «porque la educación es cosa de los profesionales». En la arena docente tenemos a quienes enseñan desde el «a mí que me registren» y quienes creen que se les imputa en solitario este desaguisado, cuando solo son una mínima parte.
Dos, los progesólatras. La gente que ve cuanto ocurre desde las ridículas gafas de «si es nuevo, es bueno» encuentra Casandras en cada esquina. Para ellos, un Dickens que denuncia lo que la pobreza y el «progreso» hace a los niños no es más que un histérico. Hay que reconocer que es una manera muy cómoda de vivir, la progesolatría, pues te ahorra todo pensamiento crítico; como además va a favor de corriente, también viste. No falta quien niega que el emperador va desnudo; quien con todo el cuajo te dice que decidió hacer nudismo, que esa es la nueva moda, la ropa transparente.
En tercer lugar están quienes se lucran con este delirio. Suelen ser muy beligerantes, los mercaderes del templo; cuando desenmascaramos la enésima magufada e invitamos a un uso de la tecnología que sea crítico —cuando se les explica que una cosa es la innovación y otra la novelería—, esta gente cree que basta con llamarnos «neoluditas», a nosotros, que crecimos con un ordenador en las manos, programando y relacionándonos con todo tipo de gadgets, a nosotros, que trabajamos en la vanguardia de muchas cosas y por supuesto manejamos profesionalmente las últimas tecnologías. En este sentido, mis favoritos son quienes, tras afirmar que estamos ante una revolución «sin precedentes», nos dicen a los críticos que somos como quienes impugnaron la Segunda Revolución Industrial, y que todo será para bien, como entonces; así aúnan su incoherencia con una sonrojante ignorancia histórica.
Cuatro, los políticos irresponsables. Estuve a apunto de escribir «valga la redundancia»; pero sería injusto con las excepciones. Lo que si escribiré es que hay demasiados, como los hechos demuestran. Vamos casi a ley educativa por legislatura: esta gente ha concluido que la escuela no es un templo, sino su cortijo, y que la juventud no es sagrada, sino necesaria para sus fines; la necesitan obediente y ordeñable. En cuanto a la medida en que van a enfrentarse a los Zuckerberg, Musk y Zhang Yiming de este mundo, baste decir que están más cerca de pedirles un autógrafo. Si hay alguien interesado en una juventud analfabetizada, despistada y sumisa, es un político sin escrúpulos.
El último grupo es el que más duele. Son pocos los jóvenes que niegan la mayor, pero produce mucha tristeza que sea el esclavo el que defienda a su amo, creyendo que las voces de alarma son otra versión de «los viejos quejándose de los jóvenes», en vez de entender que se está denunciando un crimen que se comete contra ellos. Los tontainas del «OK Boomer» —quienes quieren exponer a los críticos en las RRSS mediante un «mirad bros, otro que vive en la Edad Media»— son los juguetes más rotos de esta particular pandemia. Suelen ser personas a las que sentó especialmente mal la otra pandemia, la del coronavirus, que cavó algunos metros más en el agujero en el que muchos navegan, personas que acaban pasándolo muy mal cuando aflora la soledad que se esconde tras sus múltiples conectividades.
Y ahora viene lo mejor: el origen de la expresión. Porque el citado síndrome toma su nombre de una mujer, Casandra, que avisó a los troyanos que los aqueos tramaban algo… cosa que era absolutamente cierta. Casandra fue sacerdotisa de Apolo, que le concedió, a cambio de sus favores, el don de la profecía. Timeo Danao et dona ferentes: así imaginó su advertencia Virgilio, señalando a quienes traen regalos que esconden conquistas a sangre y fuego. De la panza del caballo de Troya salieron sanguinarios soldados; de la panza de la destrucción de la escuela y la atención salen votantes estabulados, acríticos y mal preparados, y proveedores de atención cuyo exterminio hace ricos a unos pocos empresarios infames y a su cohorte de tecnólogos a sueldo. «¡No confiéis en el caballo, troyanos!», pidió a sus conciudadanos Casandra; fue porque no la oyeron que Príamo se quedó sin reino y su pueblo sin sus libertades.
Y es que hasta en esto es boba la concepción del «síndrome de Casandra»: no fue una «advertencia futurista» la que hizo Casandra y ahora hacemos algunos; estamos hablando del presente y describiendo lo que está sucediendo. El pesimismo, como el optimismo, entraña una mirada errónea, y quienes aspiramos a algo mejor no somos pesimistas; nos limitamos a describir lo que vemos. Gaston Bachelard identificó hace décadas que quien sufría este síndrome padecía baja autoestima y sucumbía al miedo; miren ustedes, nada de eso: nosotros hemos venido a dar batalla por lo bueno —porque no somos esclavos de lo nuevo—. Lo único que nos diferencia de quienes nos llaman «Casandras» o «neoluditas» es que a nosotros, padres y profesores ante todo, los jóvenes nos importan, porque resulta que los queremos. Y pretendemos lo mismo que pretendía Casandra: luchar por el bien de la polis y de los nuestros.
Troya ya está ardiendo.