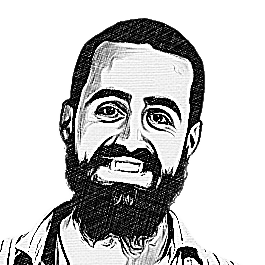Juan Antonio Samaranch, español de Barcelona, hombre no listo, sino muy listo, vio con toda claridad lo que pasaba con los Juegos Olímpicos cuando presidió su Comité Internacional: resultaba que la exigencia del amateurismo, que pudo estar justificada antes de la generalización de la televisión, convertía a los Juegos en una competición de segunda, porque los mejores deportistas del mundo en los deportes más populares del mundo (que son los deportes que producen grandes beneficios a los profesionales) tenían vetada su participación. Cuando el común de los mortales sólo se enteraba de las hazañas de los mejores por los periódicos, la cosa tenía un pase; pero cuando el negocio colosal del espectáculo deportivo se puso al alcance de cualquiera gracias a la televisión –porque el negocio descansa no sobre la asistencia física del público, sino sobre los derechos de imagen y la publicidad–, el futuro del olimpismo amateur como iniciativa del máximo prestigio (el presidente del COI tiene tratamiento de jefe de Estado) era más bien negro. Así que inició en los Juegos la Era Open. Este cambio significó una revolución total. Fin de eso que se llama el espíritu olímpico. Fin de aquello de que lo importante es participar. Fin del amor al arte. Sólo negocio. Negocio del espectáculo deportivo. Igual que el tenis, el fútbol, el baloncesto, el golf, el automovilismo… Pero con una condición necesaria para que funcione: la pasión del público. Es indispensable excitar las emociones de las masas, el amor a los colores, la inscripción de los recién nacidos en el club (que ya es una sociedad anónima). Toda esta liturgia es absolutamente básica para que el olimpismo de la Era Open pueda funcionar. Si hubiéramos entendido todo esto, que está a la vista, comprenderíamos por qué el COI es totalmente opaco, por qué a los políticos les importa mucho mantener la pseudo-liturgia olímpica, aunque corran el riesgo de optar a unos Juegos y que no se los den: porque el panem et circenses es antiguo como la tos, y porque el vestir una camiseta que imita la de un famoso otorga a las masas cierto sentido de pertenencia a algo que ha de ser importante si llena los estadios y sale en televisión; y porque el ser humano necesita alguna clase de rituales en su vida. Y entonces, el negocio del espectáculo deportivo se aprovecha de todo eso. No tiene mucho sentido la pasión nacionalista (catalana, croata, vasca, americana, la que sea) por un equipo formado por gentes de todas partes, que andan de un sitio a otro en función de un contrato económico, que un día son semidioses porque besan el escudo de un club y la temporada siguiente son villanos porque besan el escudo del eterno rival. Pero así es como funcionan estas cosas.