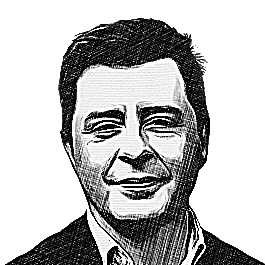El exhibicionismo humano es de siempre; pero su historia en tanto entretenimiento empezó a cambiar en los noventa, para agudizarse en nuestro siglo, que amaneció con la telerrealidad de Supervivientes, Gran Hermano, la MTV, Paris Hilton y las Kardashian. Las redes sociales han supuesto un antes y un después en esta tendencia, porque ahora no hay un puñado de empaquetadores de intimidades y cosas propias y triviales, sino que todos somos tentados a ser consumidores y productores en esta feria de las vanidades globalizada.
Que hay una pulsión de voyeur en el género humano nadie lo niega; pero uno percibe que en cuanto a esto hemos perdido la cabeza. De los talent shows al salseo de siempre, pasando por las islas con muchachitos/as en celo, First Dates, Los Gipsy Kings o Quién quiere casarse con mi hijo; hay en este día y a esta hora mucha gente creando «vida propia compartible». En las aplicaciones móviles, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok: el mundo es un descomunal parque de atracciones de las cosas ajenas. Uno se pregunta cuántas más formas de «interesarnos» por la vida de quien ni nos viene ni nos va necesitamos; en qué momento se saturará la parrilla, precipitando el detritus en algo que podamos recoger a paletadas y verter, como corresponde, en contenedores. Aunque la pregunta esencial es esta: qué nos ha ocurrido, más allá de las facilidades tecnológicas, para que este aspecto voyeur de nuestra naturaleza se haya desbocado hasta convertirse en un negocio tan lucrativo como cansino.
La clave cultural del asunto se llama individualismo expresivo. Es el punto en el que el proyecto de individuación humano, uno de nuestros grandes hitos morales —todo es peor cuando no somos individuos de valor incalculable, sino meros apéndices de este o aquel colectivo—, descarrila en yoísmo. En ese yoísmo hay: la identidad (sexual, de marca o del tipo que sea) sustituyendo al carácter; la boba idea de que hay que autoinventarse; una libertad que se ciñe a atajar todas las «opresiones», sin asumir obligaciones; emotividad vulgar y antirracional; los propios deseos y sueños como medida de todas las cosas; subjetivismo en cuanto a la verdad y lo bueno; exaltación del propio juicio; etcétera. El individualismo expresivo empuja consecuentemente a acabar con toda autoridad externa y proclamar la soberanía individualista, propiciando innumerables seres autocontenidos y aislados que conforman el humus ideal para el consumo compulsivo y las democracias de pega. Ésta es la marca posmoderna de la bestia.
En un mundo donde todo el mundo tiene una agenda particular y deseos que satisfacer, la comunidad se resquebraja. Nos quejábamos, con razón, del comunitario modo de vida de los antiguos pueblos, donde no había intimidad por exceso de metomentodos: la mayoría sabía y opinaba y hasta ejercía presión sobre la vida de los demás para que se cumpliesen ciertos cánones. De ahí, pendularmente, hemos pasado a que no nos importe nadie, salvo como producto que pueda entretenernos. Lo de ahora es paradójico, porque llama «máxima libertad» a que millones se expongan por compartir sus cosas a esas presiones y opiniones; sólo que, como diría Shakira, facturando. Por supuesto, la inmensa mayoría de los protagonistas facturan más bien poco: por cada millonario que hay topamos con un millón de ciberproletarios. Y así es como, por cuatro perras, la exposición de nuestras vidas se ha vuelto, a golpe de vídeo y selfi, consustancial a nuestro tiempo.
El pudor ha sido uno de los grandes damnificados del individualismo expresivo, y algo que la gente cabal cada vez echa más en falta. ¿Por qué tiene que enseñarme la gente lo que come, adónde viaja o con quién se acuesta? «Si no le gusta, no lo mire»; cierto, pero es muy llamativo que no pare de crecer el número de interesados. Y es de lamentar que no nos conformemos con la ficción para entretenernos. Si existe lo ficticio es porque entendemos que una medida de «honestidad, modestia, recato» es necesaria para que nuestra vida interior esté protegida y la vida comunitaria sea buena. Para eso se inventaron el teatro y el balé o la ópera, y después el cine, para dramatizar situaciones con una belleza que nos conmoviese. Dejando a un lado los documentales de calidad, el mero mostrar es otra cosa, que si antes de ayer nos pareció obsceno (de ob scenus, lo que debe quedar fuera de la escena) es por muy buenas razones.
La posmodernidad ha dejado el pudor tocado y casi hundido; a fuerza de combatir contra el recato opresivo hemos terminado por convalidar todas las impudicias como liberadoras. Aunque lo crean los simplones, el recato no es siempre una expresión forzada de obediencia. En Sobre el pudor y el sentimiento de vergüenza, Max Scheler afirma que es función del pudor corporal proteger al individuo vivo y, por así decirlo, envolverlo; y añade que la vergüenza es un sentimiento protector del individuo; de ahí el gesto, natural y espontáneo, de cubrirse los genitales, que no se debe a un resabio timorato, sino a que se trata de una zona muy vulnerable. La desvergüenza es negación de la intimidad; el pudor, en cambio, individualiza, por eso los colectivismos suelen ser impúdicos. El pudor libre no es ridículo excesivo ni mojigatería, sino una forma de orgullo, un abrigo escogido para poner a salvo lo valioso y propio y una forma elemental de respetarse a sí mismo.
A veces, al conversar sobre esto en las redes sociales, recibo una reprimenda: por qué quiere usted acabar con esto, deje que cada cual se divierta a su manera; no oprima. Suele ser gente muy afecta a la libertad de expresión, que, por lo visto, a mí no me asiste. Resulta que yo encuentro divertido intentar aportar algo de luz a la cuestión de qué hace que la vida merezca la pena. Me parece un proyecto provechoso, a la par que entretenido; y además creo que esa ausencia de pudor nos está intoxicando en muchos otros ámbitos. Por eso afirmo que el mundo es peor con este mercado 24/7 de las intimidades. Y por eso termino, querido lector, con una petición que no es para usted, sino para los obscenos: dejad de enseñarme vuestras cosas.