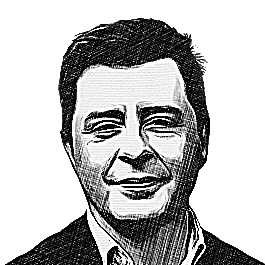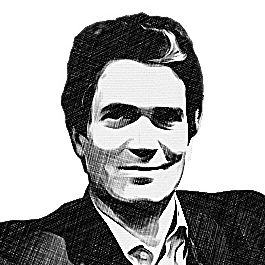Querido súbdito:
Ha llegado el momento de visibilizarte. Así lo han decidido los dirigentes de tu partido, que te han servido una rueda de molino de proporciones cósmicas y te han dado cuchillo, tenedor y babero para que procedas; y vaya si has procedido. Llevas años dándote golpes en el pecho de la ciudadanía, pero no, tú no eres un ciudadano, porque no te importa la polis, sino la futbolera victoria de tus colores y más que nada la derrota de tus adversarios. «Venceréis, pero no convenceréis», clamó Unamuno; tras citarlo tantas veces entre gin-tonics, hoy le das la razón a sus enemigos.
No eres un súbdito por votar al PSOE. Pudiera ser que, a pesar de los innumerables avisos, no vinieses venir esta última deriva de Sánchez, y la ingenuidad es el más leve de los vicios. Eres un súbdito por ahora acompañarle, qué digo acompañarle, por vitorear su enésima «audacia». Tal vez la definición más apretada de un súbdito sea esta: quien sigue a su líder pisando, como si fueran cascotes, los restos del Estado de derecho. Porque la ciudadanía es esto, de lo que tú reniegas: la orgullosa defensa de la libertad que hacen posible las leyes para todos y la división de poderes.
Has comprado todos los mantras: el de «acabar de una vez con el conflicto» (violento no hay ninguno; y el de las ideas va a continuar, como el propio pacto reconoce), el de «avanzar» (aunque sea a un precipicio), el de la «agenda social» (mientras se sanciona la desigualdad acrecentada entre territorios), el de «en interés de los españoles» (cuando la medida es rechazada por la mayoría de ellos), etcétera. Ahora te va a tocar comerte las consecuencias: la sumisión de la ley a la arbitrariedad despótica de turno, que cuando el déspota cambie de signo lamentarás con lágrimas de cocodrilo.
En el colmo de la incoherencia, rabiarás los próximos meses cuando la oposición utilice sus recursos legales para obstaculizar esta infamia. Dirás que se aprovechan con malas artes del sistema. ¿Qué sistema, criatura? ¿El que tu amado líder ha hackeado? Tú no defiendes los pactos de gobierno y el congreso porque creas en las instituciones —el senado no merecerá tu defensa en cuanto te contradiga—; tan solo crees en el juego de tronos. No eres demócrata, sino cratólatra: un idólatra del poder. Hoy sonríes porque los tuyos ganan; mañana te rasgarás las vestiduras, cuando el lawfare deje de ser un palabro con el que te mofas de otros, sino algo que te recuerda que eres un habitante de segunda.
La ciudadanía es una cosa muy seria. Comporta ciertos deberes. Hay que ser ciudadano, antes que votante. Persona honesta, antes que votante. Consecuente y crítico, antes que votante. Cualquier indocumentado puede ser votante. Y por encima de todo, hay que respetarse. Como todo esto, en el fondo, te consta, combates tu disonancia cognitiva con una huida hacia delante. Gritas a quienes se oponen al atropello por «no aceptar los resultados de las elecciones», a sabiendas de que esa victoria se basa en graves mentiras que ilegitiman los resultados (ilegítimo, DRAE, segunda acepción: inmoral, injusto). Pides que calle la gente, pero cuando Aznar nos llevó a una guerra injusta bien que no te callaste, ni consideraste que el mandato de las urnas fuese un cheque en blanco; entonces tal vez fuiste tú quien se alzó e hizo todo lo posible por impedir «lo votado». Porque para un súbdito nunca es el qué, siempre es el quién.
Si jaleas a un presidente y su cohorte de ministros que han obtenido tu apoyo mintiéndote a la cara, no eres un ciudadano. La ciudadanía no es una adscripción administrativa, sino un privilegio que costó mucho conquistar y hay que honrar con los propios actos; puesto que renuncias a él, serás tutorizado, como quienes, por falta de conciencia, consideramos discapacitados. Ya está sucediendo: los políticos que jaleas toman puntualmente nota de que no vas a exigirles nada, salvo que ganen, y por tanto usarán tu dinero y conculcarán cuantos «principios» —es un decir— precisen para seguir pastoreándote. «Los marxistas exigen que sus seguidores les sigan sin comprender», escribe Gustave Thibon en Los hombres de lo eterno. «“Obedece primero, comprende después”. El sacrificio de Abraham palidece en comparación con los sacrificios que se exigen hoy a ciertas personas, especialmente el sacrificio de lo más íntimo que tienen: su conciencia». Esto es lo que has decidido hacer, querido súbdito, sacrificar lo más preciado que tienes en el altar del color que deseas ver en el gobierno. Se te puede aplicar otra parábola bíblica: eres un triste Esaú que vendes la primogenitura de tu civilidad por un plato de lentejas.
Es un lugar paradójico, España. Hay en nuestro país no pocas personas que reniegan de ser súbditos por vivir en una monarquía. Sin embargo, en España la Casa Real cumple una mera función representativa, y al individuo medio no le afecta en nada la anecdótica figura del rey, que apenas es un empleado. En cambio, la acepción primera que el DRAE da de súbdito es esta: «Sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle». Esto es lo que has escogido ser, y, cuando la deriva se extreme, porque lo injusto presagia derribo, te acordarás de que renunciaste al amparo de la ley por lamer la bota de tu presidente.
A quienes en su día depositaron la papeleta y hoy permanecen silentes, o, peor, vitoreando a quien perpetra este disparate: cruzad los dedos para que no veáis el día en que, consumada la destrucción del Estado de derecho, cambien los aires políticos y lloréis como tristes boabdiles lo que hoy celebráis tan obscenamente. Habéis aplaudido que delincuentes redacten las leyes que los exculpan; el daño que eso nos va a hacer figura ya en vuestro debe. Tácito, que os conocía, hablaba hace dos milenios de «la servidumbre que degrada a los hombres hasta hacer que la amen». Y ya empezó la cuenta atrás para el día en que todos seremos juzgados por nuestros amores.