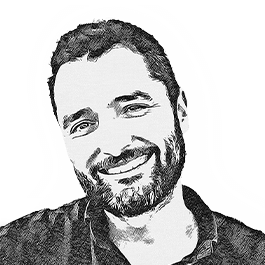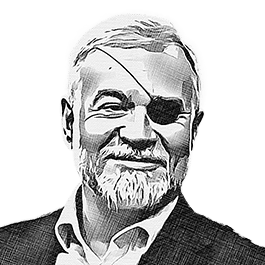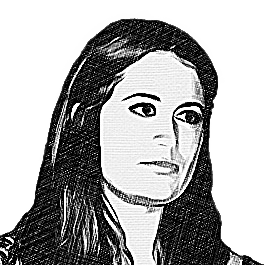El del paseo por el Tíbet constituye un subgénero de solera tanto de la literatura de viajes como del ensayo orientalista y la crónica de exploración y aventuras. País no menos secreto y cerrado a los extranjeros en tiempos de los Dalai Lama que bajo la bota China, Alexandra David-Neel, Sven Hedin, Michel Peissel, Heinrich Harrer, Ian Baker o Alec Le Sueur, entre otros y en diferentes épocas, han dejado memorables relatos de sus experiencias en el Techo del Mundo, siendo el del último citado (El mejor hotel del Himalaya) uno de los más desternillantes libros que hemos leído y, el de Baker (El Corazón del Mundo), quizá uno de los escasos testimonios escritos de una búsqueda contemporánea y metódica del Paraíso Terrenal.
La más reciente novedad incorporada a este morral es Tíbet, último grito. Diario de un viaje al País de las Nieves (Icaria), en el que el periodista Éric Meyer y el fotógrafo Laurent Zylberman hacen acopio y reflexión de las peripecias, impresiones y encuentros registrados durante su estancia allí en el otoño de 2008, pocos meses después del estallido de una revuelta –durísimamente reprimida– contra el ocupante. El propósito confeso de los autores era escribir un libro que no se decantara ni por los partidarios de la independencia, ni por los de la pertenencia a China, y que, concediendo voz a invasores e invadidos, descubriera ese punto de encuentro y coincidencia entre ambos del que nacerá el Tíbet del mañana.
Obviamente, la cosa se queda en tentativa. Como los autores subrayan, la Historia no permite el rebobinado. Hasta ahí, de acuerdo. Pero sí permite, creemos, el acto de contrición, el reconocimiento del error y la reparación relativa de los agravios. A la hora de elaborar una argumentación objetiva sobre la presente situación tibetana resulta imprescindible, por supuesto, distanciarse del mito que dibuja el Tíbet budista como un país de ensueño, sin máculas y donde todo era de colorines. Pero tampoco puede olvidarse que, en 1956, Tíbet no invadió a China, sino al revés. Que los tibetanos no pretenden imponer la práctica del budismo mahayana a los chinos, pero los chinos sí el ateísmo a los tibetanos. Que no fue Mao quien hubo de irse al exilio. Y que los centenares de miles de refugiados resultantes de la liberación de Tíbet son tibetanos, no chinos. A la vista del drama padecido por todos ellos, la frustración del joven licenciado chino que no gana en Lhasa el dinero que quisiera… difícilmente emociona o conmueve, la verdad.
En este contexto, hablar de una hipotéticamente fructífera interacción mutua mientras los tibetanos siguen periódicamente abrasándose a lo bonzo en protesta contra la ocupación, no deja de sonar un punto a macabra ironía. De hecho, son Meyer y Zylberman los primeros en recordar de qué modo Hu Jintao se aseguró el ocupar en un futuro el sillón presidencial de la República Popular de China: ordenando al Ejército abrir fuego contra los manifestantes en las protestas brotadas, en 1987, en las calles de Lhasa. O en tomar nota del miedo de los tibetanos a las eventuales represalias a encajar por hablar con extranjeros, típico de las sociedades en que las relaciones se rigen por lo que los autores perciben en su viaje como un marco neo-estalinista. Así que las banderas de oración atadas –en una de las excelentes fotografías de Zylberman– al poste de una presa hidroeléctrica no pueden nunca simbolizar, dadas las circunstancias en que los chinos se establecieron –digámoslo así– en Tíbet, ninguna clase de fusión o intercambio. Que puede que eso vaya a ser el futuro, vale. Pero no será el resultado de ninguna mutua fecundación.
Evidentemente, si los autores no logran hollar su objetivo –pero sí un retrato de gran credibilidad sobre cómo se vive hoy por aquellos pagos– es por no otra razón de que el panorama con que se encuentran se lo pone muy difícil: un modelo de crecimiento económico basado en el genocidio cultural, la represión, la censura y la tortura a los disidentes, sin excluir las catástrofes ecológicas; tibetanos asimilados –y amargados– que sólo conversan con ellos previo permiso de las autoridades y para detallarles la cuantía de sus salarios o mostrarles el galardón al trabajo que han ganado… Gente, en fin, muy poco interesante. Lejos de toparse con la Lhasa de los libros de sus predecesores, evocada acaso por aquellos con su buena dosis de fantasía, pero investida de un innegable poder de fascinación, Meyer y Laurent se encuentran con poco más que una ciudad china de provincias en la que algunos edificios han sido habilitados como museo tibetano. La conclusión a la que el lector llega es que el montón de dinero gastado durante décadas en hormigón, en conexiones a Internet y en el tren rápido T27 que une Pekín con Lhasa en cuarenta y seis horas y media… sólo ha servido para transformar una urbe legendaria en un enclave profundamente paleto.
Meyer y Zylberman sólo pudieron permanecer en Tíbet durante dos semanas. Pasado ese plazo, su permiso de estancia expiraba. Pero sospecho que, aun contando con una visa de más duración, se habrían marchado igualmente. Yo diría que, en el fondo, se quedan, como quien estas líneas suscribe, con el Tíbet de cuento de hadas al que se accedía disfrazado y cruzando vertiginosos desfiladeros a lomos de un yak. Sí: yo también me quedo con Horizontes perdidos.