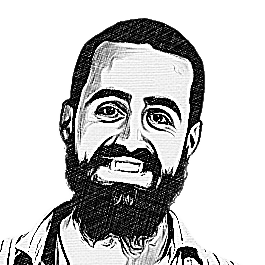Un grupo de okupas tiene aterrorizados a los vecinos de la plaza Bonanova, en la zona alta de Barcelona. El Kubo y La Ruina son casas okupadas desde hace más de quince años. La veintena de jóvenes que habitan en ellas las han preparado para resistir con violencia a desalojos. Los colectivos «anarquistas» y «antifascistas» han convocado manifestaciones de apoyo mientras el vecindario clama contra la inseguridad. En los últimos días, se han sucedido las amenazas y las peleas con hachas y palos. La semana pasada hubo en los alrededores dos concentraciones. Por un lado, estaban los defensores de la «ocupación». Frente a ellos, los vecinos indignados por el aumento de la delincuencia y la impunidad. Los Mossos D´Esquadra desplegaron unidades de intervención para separar a los dos grupos, no para detener a los okupas.
Barcelona viene sufriendo desde hace años las políticas municipales «pro-okupación» y la tibieza de las autoridades a la hora de imponer el cumplimiento de la ley. En este empeño de convertir a Barcelona en el referente woke de toda Europa, la alcaldesa Ada Colau no está sola: la acompaña el Gobierno de la Generalitat, cuyos efectivos policiales no están tanto para detener a los delincuentes, sino para evitar encuentros con las concentraciones de los vecinos. Por supuesto, suelen estar ausentes cuando son los vecinos quienes sufren las amenazas y los robos. No se trata —claro está— de los funcionarios de la Policía autonómica, sino de las instrucciones políticas que tanto ellos como la Guardia Urbana reciben cuando se trata de seguridad ciudadana y ciertos colectivos.
Es inevitable recordar el caso de Majadahonda de hace unas semanas o el del edificio de Corralejo (Fuerteventura), donde los ocupantes se han hecho fuertes con armas y bidones de gasolina. Fue necesario movilizar a más de cien guardias civiles para expulsar a los delincuentes del edificio de Majadahonda. Los okupas de Corralejo ahí siguen. Por toda España, hay situaciones similares. A menudo, la okupación es sólo el primer paso de la conversión en un «centro social» o en un narcopiso. En ambos casos, la entrada y permanencia ilegal son criminógenas: en torno a ellas florecen la inseguridad, la delincuencia y el deterioro de la convivencia.
Es ya moneda común subrayar el apoyo político que este tipo de conductas tiene entre la izquierda. En el mejor de los casos, se condena la violencia, pero no la irrupción en la casa ajena y la posesión contra derecho. En el peor, el derecho a la vivienda se enarbola como pretexto mientras se empuñan hachas, se blanden cuchillos o se acumulan sustancias inflamables. El delincuente como víctima de la sociedad, una sociedad que le ofrece —a costa de los contribuyentes— educación y sanidad, servicios públicos y seguridad, trabajadores y educadores sociales y otros recursos y profesionales que aspiran a superar las desigualdades. Las reformas legislativas —la última es la ley de vivienda— tienden a beneficiar a los okupas tanto por las trabas que ponen a los desalojos como por la ya referida impunidad.
Sin embargo, hablamos menos de la popularidad de la okupación y de las simpatías que despierta. Hace algunos días, en un programa de televisión que opera como un arma de destrucción masiva de la inteligencia, una joven de 18 años declaraba, a propósito de un joven con quien se había citado, «me parece genial que sea okupa» para añadir después «si yo pudiera, sería okupa». El tipo, que tiene 23 años y lleva en el negocio desde los 17, debe de parecerle un muchacho admirable por su compromiso y su vida «alternativa». El poder normalizador de la televisión hace el resto: uno puede presentarse como okupa, ligar en el programa y confesar que vive en un convento ocupado. La objeción de la chica fue más bien estética: ¿Tú te crees que yo con estas uñas podría ser okupa? ¿Tú te crees que yo con este maquillaje podría ser okupa?». Ante estos argumentos, el pretendido compromiso social cede. Hasta ahí podíamos llegar.
Como sociedad, la okupación parece un síntoma de confusión moral y de fracaso de décadas de políticas sociales, educativas y familiares. Un tipo que a los 23 años se jacta de vivir en un convento okupado da pie a otras muchas preguntas sobre cómo se ve a sí mismo, cómo ve a los demás y cómo ve la vida. Dejemos de lado cuestiones como la responsabilidad de formarse o el aprovechamiento de las oportunidades que, con todo lo que se quiera, sigue brindando un país como España. Me cuesta creer que tenga un verdadero sentido de comunidad, es decir, de derechos, deberes y obligaciones que nos atan a los demás. Me resulta difícil creer que le hayan enseñado que la humanidad es un vínculo que va más allá de los propios gustos y que nos une a nuestros vecinos.
En Barcelona y en otros lugares de España, la inacción ante la okupación —y, peor aún, el fomento— tendrá consecuencias lamentables si se prolonga en el tiempo. Recuerdo haber vivido aquellos años en que se organizaron patrullas ciudadanas ante la inseguridad en los barrios. El cine «quinqui» reflejó aquella violencia, que apenas una década antes parecía impensable: tiros, navajazos y persecuciones.
Ahora, por las calles de Barcelona y de otras ciudades españolas, se pasean tipos con hachas.