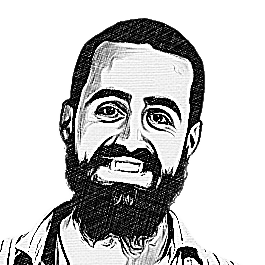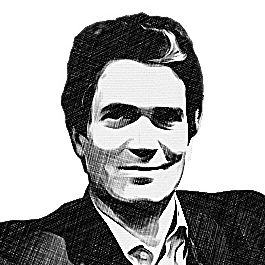Creo que ni esforzándome por más de treinta años habría conseguido condensar mi historia tan bien como lo hizo mi amigo Luis Felipe Utrera-Molina en un tuit: «La nostalgia es un agridulce privilegio reservado para los que han sido felices».
Cada vez que transito por un enclave de mi infancia, que oigo el nombre de una aldea en la que he vivido momentos con mi familia o cuando recuerdo a un abuelo, tío abuelo o familiar ya fallecido me emociono. Y me emociono de tal modo que es difícil de explicar, tanto que me trabo y me atropello cuando quiero verbalizarlo. Para mí, es como si estuviera hablando del acontecimiento más importante de mi vida, cuando en realidad solo se trata del helado que me tomé un día cuando era niño, mientras paseaba con mi abuelo.
Esto a mi mujer le hace mucha gracia, pero es una cruz para mí, aunque agridulce, claro está. Es el recuerdo de un tiempo feliz, tan feliz que el precio no sólo es la alegría vivida y recordada, sino también la tristeza de saber que ya pasó, y aunque vendrán otros momentos bonitos, incluso mejores, ése se agotó y desapareció para siempre, a la espera de que en el cielo podamos volver a pasear con nuestro abuelo mientras nos tomamos un helado.
Y la vida es una suma de esos recuerdos agridulces, muchos de nuestra infancia, cuando todavía nadie nos había arrebatado la inocencia, y tenemos que dar gracias a Dios por ello. ¡Qué triste sería mirar al pasado y no sentir nada!
Siempre he dicho que me aterraba el momento en que mis abuelos murieran, también los tíos abuelos, los tíos, los padres… a veces me preocupa más pensar cómo será mi vida después de su muerte que mi propia muerte; pero luego se van y, aunque la tristeza invade el corazón y lo deja hecho trizas, la vida sigue, y uno se alegra, porque sabe que si hay tristeza es porque ha habido mucha alegría: muchas sobremesas, muchas canciones, muchas anécdotas, y muchísimo ejemplo y testimonio.
Y, si Dios quiere, esa sobremesa seguirá después de rendir cuentas al Creador, que es quien nos ha regalado ese gran tesoro que es la familia, aunque el peaje por tener una familia feliz sea la nostalgia cada vez mayor, según pasan los años y los mayores desaparecen.
Pero, gracias a mi amigo Luis Felipe, ahora sé que esa tristeza no es sino un privilegio, el recordatorio de que he sido —y espero seguir siendo— muy feliz, que el Señor ha sido muy grande conmigo. Con la esperanza de que cuando llegue la hora de nuestra muerte, si hemos sido fieles, esa felicidad agridulce será minúscula en comparación con la que nos espera en el cielo, donde podremos ya disfrutarla para siempre sin que sea un privilegio agridulce.