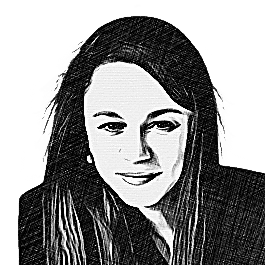-
Los tiempos cambian que es una barbaridad. Los jóvenes de mi tierra y de mi generación, soy del 57, nos juntábamos a potear, palabra que significa ir de bar en bar tomando un zurito aquí, un tinto allí, un pincho de pimiento en la siguiente tasca. Las conversaciones no tenían la innovación o la sutileza como ejes transversales, es más, en el quinto o sexto trago podían incluso ser perfectamente predecibles y homologables respecto a las mantenidas el día anterior.
Los jóvenes de mi etapa universitaria hablábamos, hablábamos mucho. Vivíamos en un país profundamente politizado. Franco acababa de morir y una nueva sociedad trataba de organizarse de forma democrática, el ansia de libertad se respiraba por todas partes. La gente debatía, discutía, a veces acaloradamente. Recuerdo las primeras asambleas en la Universidad de Navarra. Por dos veces entró la Policía a desalojarnos a los estudiantes. Por primera vez en mi vida veía a una multitud enfrentarse a los “grises” y por primera vez sentía la contundencia del golpe con una porra en mi espalda.
En lo básico los cambios han sido pocos. Había tipos de izquierdas y tipos de derechas. También estaban los que no mostraban interés. Dicen los sociólogos que en toda sociedad humana el veinte por ciento de los individuos son locomotoras y el otro ochenta por ciento vagones. El mundo lo mueven las minorías. Las minorías que piensan, que arriesgan, que inventan, que aglutinan las voluntades de otros. Minorías que hoy son ensalzadas y mañana perseguidas. Esas minorías pilotaron la transición de los venturosos setentas.
Las cosas se hicieron entonces de tú a tú. El diálogo o la trifulca procedían de la proximidad física. Hablar o discutir sólo era posible viéndonos, casi tocándonos. La identificación del otro era condición indispensable para la comunicación. Saber con quién se hablaba y arrostrar físicamente las consecuencias de nuestras palabras o nuestras actitudes era la regla. Había una sola excepción, infrecuente, extraña, inquietante: el anónimo. El anónimo tenía la carga negativa de lo cobarde, de lo amenazador y de lo delictivo. Quien enviaba un anónimo y era descubierto recibía la más dura de las condenas sociales.
Comprendo que soy de otra época, de otro tiempo. Respeto la tradición, la admiro, la amo y la transmito. Sigo creyendo eso de que las cosas se dicen a la cara o no se dicen. Y no creo eso porque sienta una especial fascinación por los duelos, sino porque mirando al otro a sus ojos, a su rostro, existe alguna posibilidad de entenderle, de ver en él a un semejante, de sonreírle, de corregirle, de compadecerle.
Hace ahora casi dos años me apunté a eso de Twitter. Me deslumbró tener a tiro de teclado a millones de personas interesantes con las que compartir una reflexión, un sentimiento, un análisis o una información. Una parte de esa ilusión se ha realizado, he intercambiado tuits con hombres y mujeres estupendos. Me he enterado de cosas o he podido acceder a informaciones a las que de otro modo no hubiera llegado y eso ha estado muy bien.
Hoy el anónimo me ha echado de Twitter. La constatación de la existencia de tanto personaje sórdido, intelectualmente castrado y vitalmente envidioso me aleja definitivamente de esta plaza virtual. Ese anónimo que hace treinta años era excepcional e inaceptable hoy quiere formar parte de las reglas de la comunicación entre los seres humanos. Yo a eso no juego.
Deseo que pronto podamos encontrar la manera de relacionarnos con absoluta transparencia respecto a nuestro interlocutor y en el marco de un entorno de respeto y exclusión de la injuria o la amenaza.
Apuesto, por último, por un equilibrio entre las relaciones humanas presenciales y las virtuales. Aspiro a la paulatina recuperación del contacto personal de lo cercano, no interrumpido por cualquier intrusión de lo lejano a través de lo virtual.
Mientras, y con pena, adiós a jocoserio, adiós a Twitter.