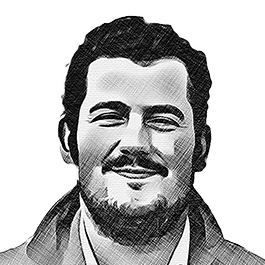Los mormones se casan para toda la eternidad. Con ellos no sirve la frase de “hasta que la muerte nos separe”, ellos se casan y punto. O, mejor dicho, se casan sin punto, sin final, para siempre, convirtiendo el matrimonio en eterno, lo que demuestra el mucho amor que sienten -al principio- los esposos. Pero esa fe enorme de los novios no es exclusiva de los seguidores de Joseph Smith, que así se llama el profeta mormón. Siempre y nunca son palabras que adoran los enamorados de todas las religiones y culturas, y con las promesas de los noviazgos se escribiría la más completa antología del disparate. De hecho, si la luna estuviese un poquito más cerca es probable que el satélite fuese devastado por legiones de apasionados novios, dispuestos a llevar el mejor trozo a sus amadas. De momento se conforman con arrasar los parterres y ofrecer las flores como símbolo de su amor eterno. Luego la flor, claro, se marchita. Por eso está mejor visto sellar las alianzas con diamantes, que son más duraderos. Pero en realidad el problema no hace sino agrandarse, porque cuando llega la decepción el diamante permanece allí como insultando, y hay que guardarlo o venderlo, y en cualquier caso es una cosa triste. Y todo esto me surge al leer una frase de Chesterton, en donde el gordo inglés argumenta que el amor es eterno porque al terminar siempre queda la sensación de algo roto. O sea que por sí mismo no se acaba, que hay que ponerle ciertas ganas para llegar a romperlo. Puede ser, y en ese caso sería un punto a favor de los mormones, quizá uno de los pocos que consigan, porque hay que reconocer que en otros aspectos su teología es menos sólida, por decirlo de forma suave y ecuménica.
Sobre la naturaleza del amor y los amores gira casi toda la literatura. Y hay algo de suicidio en la novela de hoy cuando las promesas eternas se van sustituyendo por la reiterada descripción de ejercicios gimnásticos, y el tálamo parece la recreación de una mazmorra norcoreana. Lo más curioso es el aire de vanguardia y progreso con el que se encuadernan ahora estas sombras erotizantes, viejas y repetidas, plagios menores de Sade o de Bataille. Polvo son y en polvo se han de convertir.
Es muy probable que el deber ineludible del científico sea asomar el ojo por las cerraduras del universo, y apuntar luego en un cuaderno el resultado de sus espionajes. Ni siquiera es culpa suya que luego venga un técnico y utilice sus anotaciones para fabricar una arma química, cereales transgénicos o muebles de metacrilato. El progreso es una epidemia inevitable, como las tormentas solares, y oponerse a él no nos hace románticos sino talibanes.
Claro que una cosa es oponerse y otra distinta bendecirlo, o adorarlo, o glorificarlo, y sucede que el novelista -que desde luego no es un científico- tampoco debería ser un técnico, un autómata que construye maquinarias repetidas con forma de libro, más o menos como advertía Orwell en 1984, profetizando un mundo literario que ha desterrado la censura porque sólo escribe al dictado, donde los artistas se han sustituido por obreros especializados en juntar letras, produciendo pronografía industrial para masas degeneradas.
Defender la novela como algo muy distante de la economía, la tecnología o la propaganda, no es un ejercicio nostálgico ni melancólico. Sí puede parecer herético, por buscar un espacio más allá de esa nueva trinidad que inspira la teocracia de la globalización. Por eso, quizás, escribe Milan Kundera que “la novela ya no puede vivir en paz con el espíritu de nuestro tiempo: si todavía quiere seguir descubriendo los que no está descubierto, si aún quiere progresar como novela, no puede hacerlo sino en contra del progreso del mundo”.
Para el checo, en definitiva, la novela será reaccionaria o no será.