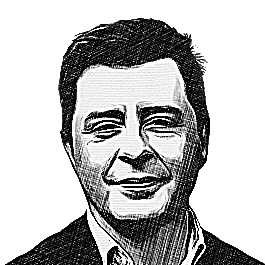La reciente campaña electoral ha sido rica en momentos que mueven a reflexión. Uno de los más notables, sin duda, fue aquel mitin de Pedro Sánchez en el que nuestro sultán, lanzado sin frenos por la calle de la demagogia, tiró de épica para recordar los meses más duros de la pandemia y contraponer a aquellos españoles que aplaudían desde los balcones con aquellos otros que se manifestaban en la calle con cacerolas. Los primeros, en la mente maniquea del sultán, eran el ejemplo mismo del buen ciudadano, mientras que los segundos, por supuesto de derechas, eran lo peor de lo peor (o sea, de VOX). Naturalmente, Sánchez, como todo el mundo, sabe de sobra que los que se manifestaban con cacerolas eran también los que pocas semanas antes habían aplaudido, como sabe, igualmente, que el Tribunal Constitucional vino a dar la razón a los disconformes, pero eso, en el discurso del poder, carece de importancia. Para el poder, para el sultán, para Sánchez y sus voceros, lo importante es esto otro: hay una España buena que es la España que le aplaude, y la que se niega a hacerlo es mala, muy mala. Y cuando se escriba la Historia, esa que tanto envenena los sueños de Pedro, lo que figurará es el elogio inmoderado de la España que aplaude.
España es, en buena medida, un país que aplaude, y eso explica muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿A quién aplaude el español? Al poder, claro, pero atención: no a cualquier poder, sino sólo a aquel que consigue disfrazarse de redentor y que la argucia cuele. El español que aplaude, el español del socialismo, no es un siervo que adula al poder, no, es algo bastante peor: es un tipo convencido de que, aplaudiendo, realiza un ejercicio de emancipación. Es peor porque el primero, el siervo adulador, no se engaña sobre la realidad, mientras que el segundo vive engañado sin querer saberlo. Estamos ante un fenómeno de alienación moral verdaderamente digno de estudio.
El español que aplaude considera aceptable que la política nacional la marquen los separatistas, que se retuerza la ley para favorecer a los delincuentes, que se ponga a cientos de violadores en la calle, que la política exterior se le entregue a Marruecos y que su cesta de la compra se haya reducido al menos en un tercio, entre otros logros de Sánchez. Considera aceptable todo eso siempre y cuando sea «por el progreso». ¿Progreso hacia dónde? Eso da igual. «Soy hippy, soy progresista», declaraba estos días el señor Garamendi, jefe de la patronal. Seguro que al lector se le ocurren otras muchas cosas que añadir a la autodescripción del señor Garamendi. El hecho es que la sumisión al canon ideológico, la obediencia a la ortodoxia política, la conformidad con el discurso que el poder impone, pesa mucho más que la elemental observación directa de lo que uno tiene alrededor. Y por eso el español aplaude.
Seguramente todo esto es inseparable del acelerado proceso de embrutecimiento social que hemos vivido en los últimos decenios: degeneración del sistema de enseñanza, transformación de los grandes medios de comunicación en expendedores masivos de propaganda o entretenimiento (o ambas cosas), reducción de la política a eslóganes vacíos, desaparición casi completa del debate intelectual, olvido deliberado de la propia tradición cultural… Todas esas cosas van haciendo que una sociedad se convierta en una recua de alienados —literalmente: que viven como si fueran otros— capaces de acomodarse a una realidad que no es. Ante esa gente —que, ojo, son nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros amigos—, Sánchez desciende con la gorrilla de Marrakech y «el tumbao que tienen los guapos al caminar», como Pedro Navaja, y el español va y le aplaude. Ojalá fuera sólo un problema político. Pero no, es algo mucho más profundo y turbio. Aquí no hace falta sólo un cambio de Gobierno: necesitamos un psicoanalista.