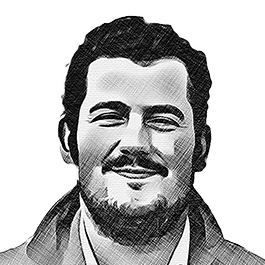Lo confieso: estoy enamorado. De un tío negro, extremadamente delgado, con voz de pito y cero agraciado. Como dirían los cursis: “me tiene robado” el corazón, la mente y los oídos. Eso sí, es impresionante cómo baila y como se mueve… sobre el asfalto. Y no soy gay, vaya eso por delante.
Le conocí un día francamente aciago para mí. Una de esas mañanas en las que todo lo ves oscuro, el pesimismo te invade y no hallas motivos para sonreír. Y en ese trance oscuro, similar al de San Juan de la Cruz, apareció. Como por arte de magia. Fue verle y todo cambió. Me miró fijamente y me habló. “Gonzalo, te parecerá una locura lo que te voy a decir: ¡los rayos de sol han llegado, tómate un respiro hombre y aplaude!”.
“¡Qué pringao!”, fue lo primero que pensé. Reaccioné rápido. O le suelto una leche o le hago caso. Decidí hacer lo segundo. Y me puse como un idiota a aplaudir. Empecé a mejorar. El antídoto servía. Pero su receta no acababa ahí. El segundo y último punto exigía una cosa más: imitar lo que él hacía. ¿Y qué hacía? Sin duda el chorra, a primera vista. Cantar una melodía ciertamente pegajosa y dejarse llevar por la música. Lo probé, no tenía nada que perder. Seguí mejorando.
Aplaude y sé feliz. Eso me dijo. Esa era la receta. El médico se llamaba Pharrell. Su apellido Williams. Y por cierto, no era exactamente un doctor, era (es) cantante. Su medicina se llama “Happy”. Y no necesitaba receta.
Lo curioso de Pharrell es que su remedio, como la buena droga, era adictivo. Fue salir de casa, subirme al coche y poner la cancioncita de marras. El cuerpo no me obedecía. Iba solo. Intuyo que al lector le habrá pasado. Que tus miembros se muevan sin que les hayas dado la orden de hacerlo. Y no trates de pararlos porque no se puede. Eso me pasó, el ritmo de “Happy” se apoderó de mí. Que hiciera el chorra dentro de mi coche, en el garaje y sin que nadie me viera tiene un pase. El problema fue al salir a la calle. Primer semáforo y mis hombros no paraban. Mis manos se juntaban (clap, clap, clap) al ritmo de una música que acababa de conocer. Noté, irremediablemente, las miradas de los ocupantes de los coches que me rodeaban a izquierda y derecha. No supe si mirarles o no. Finalmente lo hice. Y se estaban partiendo de risa. Tanto las tías de la derecha (pibones) como el matrimonio de la izquierda. Absolutamente descojonados. Y encima, no lo disimulaban. Me miraban indiscriminadamente. ¿Qué podía hacer? Si paraba sería reconocer que estaba haciendo el ridículo. Así que, me dejé llevar y como si la música se hubiera apoderado de mí, radicalicé aún más mis sutiles movimientos anteriores. No tuve el valor de volver a mirar a mis vecinos de asfalto y ver su reacción. Intuyo que su vergüenza ajena debió ser mayúscula.Tras el bochorno por lo sucedido, pensé que mi cuerpo habría madurado y nada similar volvería a ocurrir. Día siguiente. Ya no llovía con lo que decidí coger la moto. Salí del garaje y súbitamente empecé a tararear la canción. Mi cuerpo se volvió loco. No sólo mis manos aplaudían en los semáforos, sino que mis caderas acompañaban el ritmo de mi voz con el inevitable zigzagueo posterior de la moto. Suerte que no me vio ningún poli: hacer “eses” por la calle está prohibido. Al llegar al STOP, noté cómo dos peatones miraban divertidos la escena del motorista cantarín, y para más INRI, bailarín. Aceleré y me di a la fuga como nunca lo había hecho.
Al llegar al trabajo me ocurrió uno de esos episodios que sólo ocurren una de cada siete trillones de veces. Asomé mi cabeza en la oficina y me encontré a dos de las empleadas de más reconocido prestigio de la empresa absolutamente enloquecidas, desatadas. Sin ningún tipo de rubor bailaban y cantaban la cancioncita de marras. Se creían (se sabían) solas en la sala, con lo que no me hice notar. Las espié hasta que se percataron de mi presencia. Reaccionaron de una manera dispar: una de ellas se sentó en la silla avergonzada y se puso a trabajar como si nada; la otra, bloqueada por lo embarazoso de la situación, se dirigió hacia mí para intentar que me incorporara al baile. “Yo no hago este tipo de cosas, por Dios”, dije tajante. Y me quedé tan ancho. Me giré y sonreí burlonamente. Me sentí aliviado. No era el único “notas” del lugar. El efecto happyse había apoderado de más gente. Por eso lo recomiendo. Además, es una receta gratis y, en los tiempos que corren, se agradece.